EFEMÉRIDES 2023
El Tesoro de Sierra Madre
14 de Enero de 1948
Celebra con nosotros el 75 aniversario
Tercera obra dentro de la filmografía de Huston y primera que realizaría tras su participación en La Segunda Guerra Mundial, basándose en la novela del alemán Ben Traven (de sus relatos también surgirían las adaptaciones cinematográficas, todos ellas de nacionalidad mexicana, "La rebelión de los colgados (1954)", "La rosa blanca (1961)" y "Macario (1960)", siendo quizás ésta última la más conocida de las tres por haber sido nominada como mejor película de habla no inglesa) y donde se pondría de manifiesto las miserias de la conducta humana.
Huston nos ofrece toda una oda polvorienta al mundo de los marginados, compadeciéndose y sintiéndose miembro de ella, haciendo al espectador partícipe de las miserias de un grupo de descastados que mendigan para comer lejos de sus raíces, o quizá cerca, porque realmente sus personajes no tienen raíces, y pese a sus miserias humanas, están fuertemente humanizados. El director traza un relato de instintos primarios, encendiendo la mecha de las sensaciones más irreflexivas y precipitadas, y poniendo ante dos perdedores, dos almas por las que nadie pagaría un duro, un botín de esos a los que no haría desprecios ni el más rico de cuantos hubiese por aquella época. Una vez arranca "El tesoro de Sierra Madre" resulta portentosa, no sólo por narrar con soberbia pericia las aventuras y desventuras de un trío de peculiares buscadores, sino porque Huston pone cada cosa en su sitio, es un estudio psicológico magistral sobre la condición humana, con escenas que se te quedaran para siempre pegadas a tu memoria, con una puesta en escena polvorienta, calurosa, sucia, donde la fotografía en glorioso blanco y negro de Ted D. McCord (‘Al este del Edén’, ‘El árbol del ahorcado’ o ‘Sonrisas y lágrimas’) transmite el asfixiante clima, y todo ello adornado por la bella música del gran Max Steiner.
Los actores rayan a una enorme altura, aunque en un perfil más bajo Tim Holt (‘La diligencia’, ‘El cuarto Mandamiento’ o ‘Pasión de los fuertes’), es un personaje algo indefinido, pues se lo come con patatas un Humphrey Bogart extraordinario, la encarnación de los instintos primarios, un hombre que cuando tenía nada lo repartía, pero en posesión de riquezas salió el demonio que llevaba dentro hasta derivar en un mezquino avaro que lo quiere todo, sublime su registro de caras, su tétrica mirada, es la codicia en persona. Pero el que está Imperial es Walter Huston, el padre del realizador, un coloso que con su vitalidad y buen humor ensombrece a todos, su dominio gestual es un insulto a muchos de los que se dicen actores, un torbellino que emite empatía, un tipo que acepta el fracaso con una sonrisa, es el aceptar tu destino y disfrutar de la vida, majestuoso, de hecho su personaje se puede considerar un icono del Séptimo Arte.
Cary Juant.
Visita el post de El Tesoro de Sierra Madre
Anna Karenina
22 de Enero de 1948
Celebra con nosotros el 75 aniversario
Siempre me ha parecido una lástima que cada vez que se discuten las versiones cinematográficas de "Anna Karenina" es la de Greta Garbo de 1935 la que atrae más la atención y no la de Vivien Leigh, supongo que esto es inevitable dado que la actuación de Garbo es la más memorable, pero en todos los demás aspectos creo que la versión de 1948 de Julien Duvivier es tan buena o incluso mejor película. Auspiciada por un cuidado diseño de producción a cargo el británico Alexander Korda, contando asimismo con un magnífico reparto también de origen inglés, la película contó con la realización del francés Julien Duvivier, que ya rodara al amparo de Korda “Lydia” (1941) y quien en esos años también practicó incursiones en el cine norteamericano. Artesano dotado para las atmósferas románticas, fue elegido en esta ocasión para dar vida a este vehículo destinado especialmente para el lucimiento de Vivien Leigh, en aquellos tiempos la máxima estrella del estudio, a partir de esas premisas nos encontramos ante un más que estimable drama, en el que se describirá la andadura de la acomodada Anna (Leigh), esposa de un prestigioso hombre de estado –Karenin (Ralph Richardson)-, quien sin embargo no tiene entre sus premisas la atención debida a su esposa.
Vivien Leigh está deslumbrante con su apariencia vulnerable, está perfectamente elegida como Anna Karenina, hay algo en Leigh que sugiere fuerza pero también fragilidad, un poco de mojigatería pero también sensualidad, está totalmente creíble como una mujer sensata que al final pierde la cabeza por una aventura amorosa. quizás el hecho de que la Leigh tuviese sus propios demonios personales fue lo que hizo de su papel algo tan sorprendentemente real. A destacar también la actuación magistral de Ralph Richardson como Karenin, su Karenin no es el típico bruto arrogante de otras versiones, sino un marido engañado que provoca lástima a través de su incapacidad para ser amado.
Cary Juant.
Visita el post de Anna Karenina
en nuestro Blog.Pacto Tenebroso
27 de Enero de 1948
Celebra con nosotros el 75 aniversario
Poco antes de alcanzar su época dorada como realizador, convirtiéndose en uno de los referentes del melodrama, el bueno de Douglas Sirk ya nos daba buenos motivos para disfrutar de su habilidad tras las cámaras en trabajos como este “Pacto tenebroso (Sleep, My Love)”, y es que con este thriller psicológico que, sin su maestría bajaría muchos enteros, daba muestras de lo que realmente quería dirigir, de hecho, pienso que su trabajo es uno de los motivos por los que las carencias que seguramente tiene la película queden totalmente disfrazadas, haciendo que merezca y mucho disfrutarla. La película es el sexto trabajo del germano con bandera estadounidense, en él se mezclan cine negro, intriga, thriller psicológico y melodrama, en este caso aborda una historia que a pesar de su buena realización resulta tal vez algo penalizada por la brillantez de sus películas inspiradoras, concretamente "Sospecha" de Hitchcock (hay una secuencia que claramente la homenajea), y "Gaslight" (ya sea en la primera versión de Dickinson o en la posterior de Cukor). Ambas centraban su argumento en el marco del matrimonio, explotando al tiempo la ambigüedad de los personajes (de sus acciones) y cierta tendencia a "encerrar" la narración en el intencionadamente angustioso espacio del hogar conyugal (frecuentemente una gran casa en la que la escalera suele tener gran protagonismo), tales rasgos se repiten aquí, y Sirk demuestra manejarse muy bien en ellos, consiguiendo sugerir acertadas dosis de inquietud, especialmente en la primera mitad del filme.
Lo que son los clásicos, en hora y media puede pasar de todo, sin que tengas la sensación de rapidez atropellada, en ellos fluye todo perfectamente, te presentan a un buen número de personajes, te cuentan de todo (una y otra vez), la acción no deja de desarrollarse constantemente y al final te cierran la historia con un fulminante «the end», que te deja unos segundos pensando en todo lo visto, por eso resulta tan refrescante verlos y volver a verlos, son grandes películas hechas para el público, al que exigen tanto como cuidan. “Pacto tenebroso” sin duda no es uno de esos grandes clásicos que a todos nos han encandilado, posee un guion no excesivamente brillante que comienza de forma fantástica pero que se va diluyendo cual azucarillo en el café, la intriga y el misterio que caracterizan la primera parte del film da, en un momento dado, paso a lo evidente, perdiendo parte de su magia y restando puntuación al resultado final, que habría alcanzado cotas mucho mas altas si hubiera conseguido mantener el nivel inicial, pero el realizador es capaz de sacar petróleo de donde parecía no haberlo, mejorando el producto con su magnífico uso de la cámara y llegándolo a sostener cuando el clímax se ve limitado por la propia historia, algo que solo está al alcance de unos pocos.
Gran parte de la película transcurre en el interior del hogar donde vive nuestra pareja protagonista, algo que el realizador aprovecha para dar una lección de como crear un ambiente opresivo con muy poco, aprovechando todo de lo que dispone para seguir teniendo atrapado al espectador hasta el final. Para ello usa la magnífica fotografía de Joseph A. Valentine (Juana de Arco, La sombra de una duda...), que con trazas expresionistas y un juego constante con los claro oscuros y la anacrónica decoración, hace una aportación fundamental al clima tóxico que casi siempre se respira en esta obra. Excelente también es el montaje de Lynn Harrison, al igual que la banda sonora, que es obra de Rudy Schrager.
Pienso que bien merece la pena que le dediquemos la hora y media larga que dura la película, porque esto es cine, es magia, es olvidarse de todo por un rato, es entrar en un mundo diferente y que te cuenten una historia que te atrape, y vaya si atrapa. Sirk se ocupa de que no pienses ni un momento, atándote al asiento de principio a fin, basándose sobre todo en una historia tan tenebrosa como el pacto del título y en una puesta en escena magistral.
Cary Juant.
Visita el post de Pacto Tenebroso
Venganza de Mujer
29 de Enero de 1948
Celebra con nosotros el 75 aniversario
El francés Charles Boyer, 50 años, encarna a un personaje emparentado de lejos con el que tres años antes le valió una nominación al Oscar por “Luz que agoniza”, seductor ambiguo, de sonrisa irresistible, bonita voz y dicción interesante, está fantástico. La joven Ann Blyth, el doctor Cedric Hardwicke y la enfermera Mildred Natwick complementan el elenco de esta “Venganza de mujer” de toque muy “British”.
Cary Juant.
Visita el post de Venganza de Mujer
Una Encuesta Llamada Milagro
3 de Febrero de 1948
Celebra con nosotros el 75 aniversario
En su conjunto la película no siempre alberga un necesario equilibrio, pero aparece como una extraña e interesante apuesta de comedia, en unos años donde el género vivía una cierta transición, tras la culminación del periodo Screewall, hasta que años después emergiera la renovación que culminó en el último periodo dorado para la misma. “Una encuesta llamada milagro”, versa fundamentalmente en torno a la influencia de la presencia del niño en la vida de los adultos, plasmada a través de tres historias plasmadas en la pantalla, en torno a la azarosa historia de Oliver Peasse (Meredith), un pobre hombre urbano, que bien podría ser uno de los muchos herederos del James Murray de THE CROWD (…Y el mundo marcha, 1928. King Vidor). Casado con Martha (Paulette Goddard), engaña a esta sobre la auténtica realidad de su paupérrima profesión, señalando que es periodista, aunque en el rotativo que trabaja, se encarga del anónimo departamento de objetos perdidos, su disyuntiva se planteará en la posibilidad de convertirse, al menos por un día, en el denominado “reportero errante”, convenciendo al director del rotativo, para que encuentre una de serie de experiencias personales, que servirán para ratificar una pregunta que le ha sugerido su esposa, destinada a revelar la importancia que la presencia de un niño haya podido tener en su vida. King Vidor es el realizador de estas secuencias de enlace, caracterizadas por una planificación ágil y siempre revestida de un matiz irónico, en las que estará presente la complicidad de Meredith, llegándose a utilizar en diversas ocasiones la mirada del intérprete a cámara, buscando una identificación con el espectador, y distanciándose al mismo tiempo del supuesto dramatismo de una situación que la intención del cineasta potencia en su mirada desenfadada.
Una auténtica rareza, una película tan desigual como atractiva en la que sobre todo sobresale el episodio que cuenta con la pareja de músicos de jazz Henry Fonda (trompetista) / James Stewart (pianista) como pícaros organizadores de un concurso de “talentos” para colocar al hijo del alcalde (que de niño tiene poco) y poder pagar al mecánico su rotura de motor, la hija del mecánico es su principal competidora, este episodio es fenomenal, con uso de slapstick de dibujo animado, trazos de absurdo, buen uso de gestos y diálogos con efectos cómicos, magnífico.
Cary Juant.
Visita el post de Una Encuesta Llamada Milagro
El Bajel Trágico
5 de Febrero de 1923
Celebra con nosotros el centenario
“El bajel trágico” es la última película muda sueca de Victor Sjöström antes de trasladarse a Estados Unidos, donde rodará joyas tales como “El que recibe el bofetón”, “La mujer marcada” o “El viento”. Esta es también la penúltima vez que interpretará los papeles duales de director y actor, tendremos que esperar al sonido para volver a verlo en estos dos roles con “Markurells i Wadköping” (1931).
Cuando en 1923 Sjostrom aborda el rodaje de "El bajel trágico" no es exactamente un recién llegado al mundo del cine, en su cuádruple faceta de escritor, productor, actor y director, ya había cosechado enormes reconocimientos con pequeñas joyas del cine como “Había una vez un hombre”, “Los proscritos”, “El monasterio de Sendomir” y sobre todo “La carreta fantasma”; “El bajel trágico” seguramente no está a la altura de estas obras maestras del cine mudo, pero si es una excelente película, una historia muy bien construida en la que encontramos muchos de los elementos típicos de la producción sueca de Victor Sjöström: el mar, la naturaleza, la redención, la transformación de los personajes no solo psicológicamente sino también en la percepción que el espectador tiene de ellos... Sjostrom profundiza en la humanidad de unas personas siempre a merced de su debilidades, con un estilo pausado nos las va mostrando y va encajando las piezas del conflicto, apoyado por una fotografía contrastada en interiores, y naturalista en los estupendos exteriores marinos. El resultado final es una obra de altura donde los planos son colocados con mimo y donde la historia fluye aparentemente de modo natural.
Una película sumamente placentera de ver de un grandioso director de cine que desgraciadamente hoy en día ha quedado prácticamente olvidado, pero que merecería ser justamente recordado por lo que realmente fue: uno de los primeros grandes cineastas de la historia.
Cary Juant.
Visita el post de El Bajel Trágico
Los Ángeles Perdidos
6 de Febrero de 1948
Celebra con nosotros el 75 aniversario
La historia está claramente partida en dos. Por un lado está su tercio inicial, un docudrama con el centro en relatarnos como miles de niños quedaron sin familia tras acabar la Guerra, y como las fuerzas ocupantes (en este caso las estadounidenses) se organizaron para darles cobijo y al final darles un lugar al que ir, mostrándonos en este primer bloque el crudo entorno en el que nos moveremos, entre edificios derruidos, calles decrépitas, mucho vehículo militar, mucha desconfianza en los niños, chicos despojados de su inocencia que buscan su lugar en el mundo, cuando incluso han olvidado como coger una cuchara. En el segundo bloque el foco se cierra sobre el drama individual, para hacernos más empática la situación, centrándose en uno de los “ángeles perdidos”, un niño que huye de los que cree son sus enemigos (para los niños todos los militares son iguales, y los que vestían con la esvástica los recluyeron en Auschwitz), y encuentra refugio y relación paterno-filial con un soldado estadounidense, entrecruzándose esta trama con la de la madre checa del niño buscándolo por las diferentes residencias habilitadas para estos.
El aire que impregna “Los ángeles perdidos” no solo es europeo porque se rodara en Europa y el equipo procediera de este lado del Atlántico, estilísticamente es una película que entronca no solo con la estética neorrealista, sino también con su ética, al utilizar en parte de su metraje a actores no profesionales que estaban viviendo o reviviendo sus propias experiencias. Por otra parte, participa de los problemas que obsesionaban a los cineastas europeos de la época, baste recordar que es el año en que Rossellini rodó “Alemania año cero”, cruda y magnífica obra maestra protagonizada por un niño hundido en las ruinas de Berlín. “Los ángeles perdidos” no es tan amarga como “Alemania año cero”, que no deja ningún resquicio abierto a la esperanza, pero que no sea tan amarga como la película de Rossellini, no significa que sea una película blanda ni complaciente, Zinnemann impregna al espectador del miedo que sienten los niños, miedo a moverse, miedo a comer, miedo a reír o a jugar, miedo a hablar, miedo a la autoridad, un miedo tan básico y primario que algunos renunciarán a su identidad para salvar la vida, como el chico judío que adopta el nombre de un niño cristiano muerto y luego es incapaz de recordar el suyo verdadero, un miedo tan visceral que otros prefieren morir a caer en manos de un soldado, de cualquier soldado, vista el uniforme que vista. Y a través de su miedo, Zinnemann consigue que logremos atisbar parte del infierno que han debido atravesar.
Una película entrañable, de esas que ves y te acuerdas de ella para siempre. Un excelente trabajo de Zinnemann, absolutamente recomendable.
Cary Juant.
Visita el post de Los Ángeles Perdidos
Río Escondido
12 de Febrero de 1948
Celebra con nosotros el 75 aniversario
“Río Escondido” ocupa sin duda un lugar preponderante en la filmografía de Emilio "El indio" Fernández, uno de los mejores realizadores de la historia de la cinematografía mexicana y que logró transmitir a través de cada una de sus películas un testimonio patente de su manera de pensar y su visión del mundo, en este caso, mostró a la educación como la vía de superación de los lastres regionales. El director vuelve a las constantes que hicieran de él uno de los más calificados directores de Latinoamérica: La mujer protagonista, dispuesta a defender lo que considera justo; el patriotismo, en defensa de los más excelsos valores de su nación, México; y la lucha de clases, eterno mal de los pueblos latinoamericanos. El guion rinde homenaje a esas mujeres que, con un alto nivel de conciencia y compromiso social, contribuyeron al progreso de muchas comunidades que se hundían en la ignorancia y la miseria. La película, a pesar de que por momentos su “didactismo” se torna pueril y estúpido hasta lo risible, tiene un mensaje magnifico y conmovedor que no ha perdido para nada vigencia.
Cuenta con una ambientación primorosa, con un ritmo cadencioso y con una estupenda banda sonora que alcanza una cota sobresaliente cuando intervienen los coros “madrigalistas” de L. Sandi. Pero llama la atención, sobre todo, su excelente fotografía -casi excepcional- que proporciona máximo dramatismo a una intensa historia rural. La expresividad del blanco y negro, la elocuencia de los contrastes y la fuerza plástica del desgarro social se ponen al servicio de un argumento cargado de buenas intenciones y de voluntad ejemplar. El trabajo de interpretación de los actores está a la altura de las circunstancias y entre todos consiguen que la belleza de las imágenes trasmita al espectador la magia de lo intangible y el mensaje social.
Una pequeña joya de la cinematografía mexicana, llena de esperanza, amor, muerte e indignación. Concededle una oportunidad, pienso que vale la pena.
Cary Juant.
Visita el post de Río Escondido
Yo Creo en Ti
13 de Febrero de 1948
Celebra con nosotros el 75 aniversario
Cary Juant.
Visita el post de Yo Creo en Ti
La Rueda
17 de Febrero de 1923
Celebra con nosotros el centenario
Bueno, y después de estos preámbulos vamos a hablar un poco de esta obra de arte con mayúsculas. "La rueda” es una de las películas mudas por las que este que os habla siente una especial debilidad, y aunque es mucho menos conocida que “Napoleón”, no soy el único en sentir tanto aprecio por esta obra maestra: Akira Kurosawa lo cita en su autobiografía como uno de los primeros films que realmente le impresionaron en su juventud, el motivo que nos lleva a dos personas tan ilustres como Kurosawa y un servidor a tenerlo en tanta estima pienso que es bastante obvio: se trata de un film que, a partir de una historia de sentimientos llevados al límite, pretende explotar todas las posibilidades expresivas del cine, convirtiéndose en una recopilación de innovaciones y recursos imaginativos muy poco habituales por entonces. Su autor, Monsieur Gance, era un cineasta muy ambicioso que tenía muy claras las posibilidades del séptimo arte y no escatimó esfuerzos por evolucionar el medio, aplicando todo tipo de técnicas que contribuyeran a aprovechar al máximo el poder de la imagen, un director que tenía una absoluta pasión por el cine, sus películas son obras que destilan pasión en cada fotograma, en las que se nota que tras la cámara había un director que creía en el cine como forma de arte y que se proponía llevarlo a su máxima expresión.
El film está dividido claramente en dos partes. La primera, ambientada en la estación ferroviaria, destaca por su realismo, el color que impregna la pantalla es el negro, no solo el negro del carbón y el humo sino de la suciedad, en la pantalla aparecen continuamente mecanismos relacionados con el mundo ferroviario haciendo referencia al mundo industrial, la mecánica y el progreso, donde los personajes no son más que otras piezas dentro de esta enorme maquinaria que deben cumplir una función concreta, Gance nos sumerge hasta tal punto en ese escenario que llegamos a sentirnos parte de él, casi podemos olerlo incluso. La segunda parte en cambio está representada por el color contrario, el blanco de la nieve, y es el segmento más lírico, aquí es donde Gance se recrea más en la belleza de las imágenes y de la naturaleza. Si la primera parte se centra en el drama y los conflictos entre personajes, la segunda es más intimista y poética, tiene incluso algunos momentos que se dejan llevar tanto por ese tono lírico que directamente rozan lo naif.
En el apartado técnico, “La Rueda” es una de las películas más increíblemente innovadoras de su momento, el film es un auténtico festín para los historiadores de cine porque está rebosante de técnicas muy adelantadas a la época, como por ejemplo algunas secuencias montadas con cortes frenéticos: el accidente ferroviario del inicio, la escena en que Sisif está a punto de estrellar el tren en que viaja su hija..., normalmente se suele asociar este tipo de montaje a cineastas soviéticos como Serguei Eisenstein, pero el film de Gance es de 1923, dos años anteriores al debut de éste en “La Huelga” (1925), sin restar mérito a los formidables logros de esa generación de directores soviéticos, creo que Monsieur Gance merece con toda justicia un mayor reconocimiento por sus logros en este campo, la diferencia entre el enfoque que le daba Gance a esta técnica respecto a los rusos estriba en la idea que hay tras ella, los cineastas soviéticos veían el montaje como la forma más adecuada para transmitir una serie de ideas al público, Gance en cambio lo concebía más como una manera de jugar con el ritmo y darle al film una forma casi musical: crear una sinfonía visual.
Pero Gance es mucho más que un innovador, es un cineasta rebosante de ideas que nutre las siete horas de metraje con multitud de recursos de todo tipo, de forma que el resultado final es una maravilla visual: la composición cuidadísima de los planos, los travellings, la fotografía, la belleza formal de muchas de sus imágenes, el uso de sobreimpresiones… Gance agota todos los recursos posibles para explicar la película de la mejor manera posible, haciendo de “La Rueda” uno de los ejemplos por excelencia del poderío visual del cine mudo.
Una obra maravillosa, monumental. Una película brillante, poética e increíblemente avanzada para su época. Como dijo Jean Cocteau, hay cine antes y después que “La Rueda” como hay pintura antes y después que Picasso. Una grandiosa obra maestra, una película única.
Cary Juant.
Visita el post de La Rueda
The Grub Stake
18 de Febrero de 1923
Celebra con nosotros el centenario
Su guion trata sobre un turbio hombre de negocios que atrae a Nell y a su padre a Alaska para administrar una lavandería, donde él cobraría o proporcionaría todo el equipo y los suministros, pero la pareja tendría que compartir sus ganancias con él. Sin embargo, al llegar al estado del norte, encontró que su única oportunidad de negocios era trabajar en un salón de baile. Huir de la situación hacia la naturaleza le dio a Shipman la oportunidad de filmar el impresionante paisaje (en realidad está filmada en el Minnehaha Park cerca de Spokane, estado de Washington, pero es igual, está tan bien rodada que parece como si estuviésemos en Alaska) y actuar con sus muchas mascotas, incluido su oso. Desafortunadamente para ella, American Releasing Corporation, que actuaba como distribuidora de la película, quebró sin pagarle buena parte del dinero que le debían, esta fue la principal causa de la desaparición de su compañía cinematográfica, produjo, escribió y actuó en un corto más, pero sus días frente a la cámara habían terminado.
Una conmovedora y emocionante película llena de suspense, un western del norte romántico y conmovedor en la que se respira un profundo amor por la naturaleza y por la vida al aire libre. Una película independiente inusual para una época en la que el control de los canales de distribución por parte de los estudios dificultaba mucho la labor a los cineastas que intentaban ser independientes.
Cary Juant.
Visita el post de The Grub Stake
La Mansión de los Fury
18 de Febrero de 1948
Celebra con nosotros el 75 aniversario
Ver "la mansión de los Fury" es como sumergirse de cabeza en una novela romántica gótica victoriana, tiene todo lo que uno busca en este tipo de novelas: dos estrellas principales, Stewart Granger y Valerie Hobson en estado de gracia, acompañados de un glorioso color y un fantástico diseño de vestuario. La mansión es simplemente perfecta (Wootton Lodge, Staffordshire, Inglaterra), una poética estructura construida en piedra que durante el día está rodeada por un precioso paisaje, pero que por la noche es un lugar inquietante, con una atmósfera sumamente amenazadora, ideal para una historia repleta de pasiones, adulterios e instintos asesinos.
Maravilloso el elenco de actores, con actuaciones de primer nivel. Excelente Stewart Granger como el vengativo y obstinado Philip, enfermizamente obsesionado por la mansión. Fantástica también Valerie Hobson que poco después dejó el cine al casarse con John Profumo, por entonces ministro de Churchill, simplemente soberbia. Esta inquietante historia incluye un impresionante diseño de producción con atención a los detalles de época, un guion fantástico, una fotografía en color pastel muy hermosa que resalta aún más la maravillosa arquitectura gótica, una música muy evocadora y una dirección excelente por parte de Marc Allégret.
Una pequeña joya dentro del subgénero de los melodramas góticos. Una película llena de momentos de tensión que en ocasiones puede puede llegar a ser hasta escalofriantemente impactante, una película tenebrosa, oscura, con unas actuaciones excelentes y una fotografía y ambientación soberbias. Si os gustan este tipo de películas, no la dejéis pasar, vais a disfrutar de unos minutos de buen cine.
Cary Juant.
Visita el post de La Mansión de los Fury
en nuestro Blog.El Peregrino
19 de Febrero de 1923
Celebra con nosotros el centenario
Charles Chaplin vuelve a enfundarse en uno de sus papeles de pícaro que intenta sobrevivir, en este caso intentando que no le atrape la ley por estar fugado de prisión, aportando su vis vitalista, su talento físico, su gracia para la pantomima. Una historia con la que llegas a soltar carcajadas, con brillantes escenas cómicas como cuando tiene que dar el sermón haciendo de reverendo, o cuando tiene que vigilar a un ladrón que se ha colado en la casa. Todo esto junto es “El peregrino”, nada más que un cuento sobre un preso que se ha escapado y que hace lo que puede para no volver a la cárcel, hay muchas películas que van de esto, pero solo unas pocas llegan a lograr su objetivo, ya sea hacerte reír, llorar o dejarte pensativo.
Entre el elenco destaca el hermano mayor de Charles Chaplin, Sydney Chaplin, que tiene nada menos que tres papeles en el film, primero como el hombre que intenta fugarse con su novia y después como el maquinista del tren y como el padre del niño violento; Charles Reisner que da vida al ex compañero de celda de Chaplin, posteriormente fue director de cine; Dean Reisner, hijo de Charles Reissner, es el niño travieso, con el paso del tiempo se convirtió en director y guionista, en 1949 obtuvo un Oscar por dirigir “Bill and Coo” (1948), largometraje con un elenco de pájaros reales, disfrazados de humanos, actuando en el set de filmación más pequeño del mundo, posteriormente participó en el guion de varios films de Clint Eastwood, como es el caso de “Escalofrío en la noche (Play Misty for Me)”, o el de “Harry el sucio (Dirty Harry)”, también escribió el guion de la exitosa serie televisiva “Hombre Rico, Hombre Pobre”. Después tenemos como sheriff al actor fetiche de Chaplin, Henry Bergman, normalmente haciendo de villano gracias a su enorme físico, en 1916 Bergman comenzó su relación con Chaplin, actuando en numerosos de sus films durante el resto de su carrera y llegando incluso a trabajar como asistente de Chaplin, la última actuación de Bergman en el cine fue en “Tiempos modernos” como dueño de un restaurante, y su último trabajo detrás de la cámara fue en “El gran dictador”, en 1940.
Esta película no es de las más destacadas de el bueno de Charlot, pero, sin ser una de sus mejores obras, siempre consigue hacerte pasar un buen rato y que te enamores de su personaje, cuando todo termina uno se queda con más ganas de Charlot y sus líos particulares. Cien por ciento recomendable, pasen y vean, la diversión está asegurada.
Cary Juant.
Visita el post de El Peregrino
El Prisionero de Parma
21 de Febrero de 1948
Celebra con nosotros el 75 aniversario
Pocos cineastas han querido acercarse a esta obra maestra de la literatura francesa que es “La Chartreuse de Parme”, escrita por Stendhal en 1838 y publicada en 1839, demasiada densa, con demasiados personajes y subtramas, la novela es un auténtico reto de adaptación, sobre todo porque su respeto requeriría de un presupuesto absolutamente astronómico. Sin embargo, el productor André Paulvé, que trabajaba desde hace un tiempo con el director Christian-Jaque, decide aceptar el reto y encarga esta adaptación al escritor Pierre Véry. Para conseguir que la película tuviese una duración de menos de tres horas y mantener el presupuesto dentro de unos límites razonables, se decide obviar todo el comienzo de la novela contando la infancia de Fabrice Del Dongo y su posterior compromiso con Napoleón, centrándose en una trama más sentimental, sin embargo, a pesar de estos cambios respecto a la novela original, la película logra deslizar algunas ideas muy interesantes que están en consonancia con la mentalidad de la posguerra: evoca la tiranía, la voluntad del pueblo de rebelarse contra las decisiones arbitrarias y la necesidad de celebrar el amor y la libertad como virtudes cardinales. Si excluimos, por lo tanto, este deseo de simplificar el tema y adaptarlo a los tiempos, “El prisionero de parma” sigue siendo una impresionante coproducción perfectamente dirigida por un Christian-Jaque en el apogeo de su carrera.
El film cuenta con una estupenda escenografía, ambientes cuidados, fantásticos interiores, una magnífica trama donde los amores y las pasiones, las bajezas y la grandeza humana, fluyen a borbotones. Resulta envolvente e irresistible, al final, es fácil sentir que uno ha tenido el privilegio de conocer, aunque sea parcialmente, una de las más bellas y sólidas historias que nos haya brindado la literatura francesa y que cuenta con una serie de personajes absolutamente memorables: uno se enamora fácilmente de la duquesa, Gina de Sanseverina (María Casares); te conmueve profundamente Clelia Conti, la sensible hija del gobernador, muy bien interpretada por Renée Faure (en aquellos años, la esposa del director); te llega al alma la dignidad del marqués Crescenzi (Claudio Gora); te despiertan encontradas sensaciones el guardia Grillo (Louis Seigner), con ese debatirse entre el bien y el mal… y por supuesto, sientes mucho aprecio por Fabrice (Fabrizio) Del Dongo, el joven seminarista de 23 años al que Gérard Philipe representa magníficamente, Gérard Philipe está perfecto en su papel, pero también hay que decir que está dominado en gran medida por el increíble carisma de la gran María Casares.
Un director, Christian-Jaque, que cuida los encuadres, ofrece interesantes ángulos y demuestra un agudo manejo del espacio, ofreciéndonos una realización fluida y dinámica que evita el aburrimiento del espectador, preciosos decorados, magnífica fotografía a cargo de Nicolas Hayer y Romolo Garroni, una hermosa música de Renzo Rossellini… Un gran espectáculo que disfrutó en su momento de un formidable éxito, consiguió terminar su carrera en el segundo puesto de la taquilla francesa de 1948 con más de 6 millones de espectadores, lo que convirtió a Gérard Philipe en una de las grandes estrellas del momento.
Cary Juant.
Visita el post de El Prisionero de Parma
The Hill Park Mystery
25 de Febrero de 1923
Celebra con nosotros el centenario
La película tiene todos los ingredientes que necesita este peculiar género cinematográfico, es decir, un crimen misterioso y sin resolver, una mujer enigmática y muchos malentendidos. Sandberg manejó estos elementos fílmicos de una manera muy efectiva, logrando un trabajo muy entretenido y divertido. Sin duda es una película inofensiva y bastante predecible, pero al mismo tiempo un simple y estupendo entretenimiento que cumple con creces con lo que pretende, un entretenimiento que hace exactamente lo que promete hacer, nos prometieron 75 minutos de misterio y humor y eso es justo lo que recibimos. No hay nada especialmente intenso, solo las aventuras excéntricas de un reportero que definitivamente necesita de unas buenas vacaciones. Ligera, divertida y refrescante, como un helado de limón en un día caluroso.
En cuanto al misterio… Bueno, los espectadores que hayan visto algunas de sus imágenes probablemente podrán adivinar el final, pero llegar hasta allí es toda una diversión. Ah… y como no mencionar esos famosos trajes de baño que fueron centrales en la campaña publicitaria de “Nedbrudte Nerver”… la verdad es que los tan cacareados trajes de baño no defraudan. Una pequeña historia cínicamente alegre con un guion muy bien escrito, unos intertítulos divertídisimos con muchos chistes visuales y unas excelentes interpretaciones, Gorm Schmidt está fantástico como el intrépido Erik, una pena que su carrera solo durase hasta el final del cine mudo, Olga Belajeff es la hermosa Joan y está encantadora, nuevamente otra víctima más del sonido, apareció en películas italianas, danesas y alemanas.
Cary Juant.
La Ciudad Desnuda
3 de Marzo de 1948
Celebra con nosotros el 75 aniversario
En el caso de Jules Dassin, una de las películas más interesantes de su etapa americana es sin duda “La ciudad desnuda”, argumentalmente no tiene nada especial: Jean Dexter, una joven modelo es asesinada en la ciudad de Nueva York y el veterano detective Dan Muldoon se encarga del caso junto al aún inexperto Jimmy Halloran, lo interesante está en que Dassin propone un tratamiento casi documental a la historia, Dassin opta por despojar a la historia de artificios y contarla tal cual con el máximo realismo posible, para ello su equipo de filmación hizo algo que por entonces era todavía muy raro: rodar la película en exteriores, en las bulliciosas calles de la ciudad de Nueva York. Como se trataba de una práctica poco habitual, el rodaje implicaba diversos problemas como desenvolverse con la luz natural a la hora de fotografiar el film sin ayuda de focos (dificultad que consiguió solventar el director de fotografía William H. Daniels con tan magníficos resultados que le reportaron un Oscar) o rodar con los actores sin que la gente se diera cuenta de la presencia de las cámaras (para ello utilizaron todo tipo de artimañas como esconder las cámaras mientras rodaban o contratar a malabaristas y artistas callejeros para que llamaran la atención de la gente mientras el equipo rodaba una escena).
Otro elemento fundamental que contribuye a fomentar su realismo es la voz en off de un narrador (interpretada por Mark Hellinger, productor del film), que describe la vida cotidiana de Nueva York y sus pequeños detalles del día a día, porque más que una historia criminal, “La ciudad desnuda” es un homenaje a la ciudad de Nueva York y sus habitantes. El argumento tiene poco peso en comparación con el marco en el que se desarrolla, es más, el verdadero argumento es el marco, esa ciudad impresionante, hermosa y terrible a un tiempo, que encarna la vida y la muerte de los que la habitan. Nueva York es la estrella del filme, la diva, y está tan maravillosamente fotografiada por William Daniels como lo estaría cualquier estrella femenina (de hecho Daniels era el director de fotografía predilecto de Greta Garbo, que estipulaba su presencia obligatoria en las películas en las que intervenía). La ciudad es la protagonista, pero cumple el rol de la mujer fatal, atractiva y destructora, capaz de engullir a los que la frecuentan, revelando así su cara más siniestra, aspecto que Dassin mantendrá en sus posteriores realizaciones como "Mercado de ladrones", "Noche en la ciudad" y "Rififí" (sus mejores obras, en las que las ciudades cumplen el mismo papel que en el presente filme).
Otra maravilla de Dassin, un genio del cine negro y policíaco. Lo que hace éste hombre se llama talento, talento para mezclar grandes escenas de acción con ironía, grandes interpretaciones, ritmo, una historia sin cabos sueltos... en fin que es todo un placer disfrutar de películas así, pienso que ningún buen aficionado al cine que se precie debería perdérsela.
Cary Juant.
Visita el post de La Ciudad Desnuda
Nunca la Olvidaré
9 de Marzo de 1948
Celebra con nosotros el 75 aniversario
Basada en las memorias de Kathryn Forbes, Kathryn Hanson en la película, novela que primero había sido adaptada para el teatro de Broadway por John van Druten, nos habla de lo vivido, de lo cotidiano, de lo que le sucede a una familia de inmigrantes noruegos, cuyos hijos nacieron en EEUU y que llegaron allí buscando el sueño americano como esperanza de una nueva vida.
Después de ser testigo de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, el director George Stevens regresó al mundo del cine de ficción con una película de una sensibilidad extrema en la que la mesa es el lugar de reunión no solo para la lectura, en tiempos donde todavía ni la radio ni la televisión ni la informática había irrumpido en los hogares, sino también el lugar de reunión con otros miembros de la familia donde se cuentan confidencias, discuten o se alcanzan acuerdos, la mesa es el lugar donde se come o donde se toma el café, un ritual donde todavía no pueden participar los hijos, como niños que son, hasta que no sean personas maduras. Kathryn va contando distintas anécdotas donde su madre, con gran sentido común, está siempre en el centro. El hogar es el mundo que ella mejor conoce, y tardará en darse cuenta de que también es su fuente de inspiración. A la vez va presentando a otros miembros de su familia: su padre, sus tres hermanos, el cascarrabias y entrañable tío Chris (Oscar Homolka), y sus tres tías… Todos con sus personalidades definidas y protagonistas de alguna anécdota que sirve de aprendizaje. Así entre recuerdos Kathryn se va haciendo mayor, pero también se forma como escritora, encuentra qué es lo que quiere contar. Con cada uno de ellos Kathryn va recibiendo lecciones de vida: sobre las relaciones, sobre la muerte, sobre hacerse mayor, sobre las responsabilidades, sobre los sueños, sobre los deseos, sobre las frustraciones cotidianas… Pero siempre protegida por la gran personalidad de la madre, una mujer sencilla, pero con una inteligencia emocional que le permite tirar de todos los miembros de la familia.
Cary Juant.
Visita el post de Nunca la Olvidaré
Niñera Moderna
10 de Marzo de 1948
Celebra con nosotros el 75 aniversario
Su premisa argumental es, aparentemente, sencilla, pues, como ya hemos comentado, trata sobre un matrimonio con tres hijos que necesita contratar a alguien que se haga cargo de estos, este socorrido punto de partida, no solo deriva en una desternillante historia, sino en una perfecta excusa para la reflexión, por ejemplo para cuestionar el cotilleo o el chismorreo, o la amenaza que supone la gente brillante para los mediocres. Todo esto viene servido con un ritmo perfecto que no da tregua, y no es necesario para ello ningún tipo de aparatosidad extra, sino un guion brillantísimo y milimétrico con una serie de diálogos francamente memorables.
Punto aparte merecen las sobresalientes actuaciones. Por un lado tenemos a Clifton Webb como el extraño, malhumorado, educado, estricto y brillante Lynn Belvedere, que tanto sabe hacer yoga como ejercer con sapiencia múltiples labores auto tildándose de genio, sobresale por su hieratismo y solemnidad cuasi-marcial, aportando un personaje chocante en su amanerado proceder. Su némesis es Richard Haydn como Clarence que vive con su madre (Grayce Hampton), anciana en silla de ruedas que tiene a la empleada doméstica obligada a empujarla a la mejor ventana disponible para poder usar sus binoculares para espiar a los vecinos, está fantástico como chismoso amante de las flores que pasa su tiempo levantando muestras de polen de los jardines de sus vecinos y poniendo el ojo en casa ajena con su extraordinaria lupa. Estupendos también Maureen O’Hara y Robert Young como esa pareja en aprietos, preparada para ver un nuevo descubrimiento cada día.
Un verdadero prodigio que, aunque no figura entre los listados de títulos más destacados del género, está a la altura de los mejores. Sencillamente deliciosa desde el comienzo hasta el final, nos demuestra que en una hora y veinte minutos da tiempo más que de sobra, para dibujar y retratar con total solvencia y brillantez a cuantos personajes se pasean por su metraje. Magnífica, la diversión está garantizada.
Cary Juant.
Visita el post de Niñera Moderna
El Reloj Asesino
18 de Marzo de 1948
Celebra con nosotros el 75 aniversario
Farrow, papá de Mia, construye un excelente thriller con altas dosis de enfermiza psicología humana y empresarial y donde la atención de los espectadores se mantiene en todo momento en su punto más álgido. Sobresale por la potente intriga que compone y por la buena definición de los personajes, los diálogos son vigorosos, la trama perfectamente hilada y los tiempos correctos, además no faltan acertados toques de humor que se suman oportunamente al tono general sombrío del relato. Todo ello aderezado con una excelente fotografía en blanco y negro, obra de Daniel L. Fapp y John F. Seitz, que trabajaron juntos o por separado con directores tan prestigiosos como Mitchell Leisen o Billy Wilder, el trabajo de fotografía e iluminación es fantástico, consiguiendo envolver a los personajes y al propio espectador en una atmósfera oscura y agobiante. Su magnífica labor, unida a la que realizó LeRoy Stone, responsable del montaje, dan a este film gran parte de su identidad, contribuyendo a potenciar la atmósfera que necesita.
Charles Laughton, actor causante de que mi diccionario de adjetivos calificativos (todos positivos, por supuesto) haya quedado hecho unos zorros de tanto usarlo, y que aquí, pues que queréis que os diga, pues que ¡lo ha vuelto a conseguir!, el puede y le mete una goleada a cualquier película y a cualquier personaje, le da igual un cura que un pirata, un empresario que un abogado o un miedoso echándole arrestos a la cosa, una película donde intervenga Charles Laughton es sinónimo de eclipse solar, lunar, marciano o lo que vosotros queráis, las demás “stars” palidecen. Es el caso de Ray Milland estando francamente bien, hay que reconocer que borda su papel, o el de Maureen O,Sullivan profesional y digna, o incluso el de la extraordinaria Elsa Lanchaster, actriz que redescubro en positivo en cada película suya que repaso, pero Laughton es punto y aparte con exclamación, negrita y redondilla.
Excelente película que te atrapa de principio a fin. Básicamente el cine es contar historias reales o de ficción, cuando una de esas historias, no importa el género, te atrapa y te lleva a que el tiempo se te escurra como agua entre los dedos y no mires ni una vez el reloj, es porque estamos ante una película muy bien contada y con una buena dirección, actuaciones, desarrollo y trama, y justamente, centrándonos en la trama, es perfecta, sin un sólo fallo. Vale la pena tomarse un tiempo libre para deleitarse con esta joyita a la cual el tiempo no le ha hecho mella. Recomendable totalmente.
Cary Juant.
Visita el post de El Reloj Asesino
Los Blandings ya Tienen Casa
25 de Marzo de 1948
Celebra con nosotros el 75 aniversario
Nunca me cansaré de repetir que el cine clásico americano es irrepetible, cualquier tema que quiera tratar el cine actual es casi seguro que ya fue tratado, mucho más inteligentemente y con más estilo, por alguna cinta clásica. El film del que tengo el honor de hablar hoy es una de esas joyas atemporales que con tanta profusión producía la Meca del Cine en los viejos buenos tiempos, una película que a pesar de haberse estrenado hace la friolera de setenta y cinco años, conserva toda su gracia y frescura, una de esas películas que podrías ver semana tras semana y siempre continuarías queriendo volver a verla. Un genial como siempre Cary Grant nos enseña los apuros que pasa un directivo de empresa cuando su mujer quiere realizar unos cambios en su pequeño apartamento de Manhatan, la idea lo lleva a adquirir una casa en el campo, pero los problemas vienen cuando lo primero que tienen que hacer es tirar lo que han comprado para poder vivir allí. La película nos enseña paso por paso la construcción de la nueva casa, el papeleo, los permisos, las minutas de los albañiles, igual que ahora, o ahora peor incluso… En fin, apuros que el Sr. Blandings tiene que ir solventando a costa de dólares y más dólares.
Todo en “Los Blandings ya tienen casa” está perfectamente encajado, desde ese comienzo en el pequeño apartamento de Manhatan donde los Blandings (marido, mujer, dos hijas, cocinera y periquito) hacen auténticas cabriolas para cruzar las habitaciones como si de una película de Indiana Jones se tratase, la escena del matrimonio en el diminuto lavabo intentando afeitarse él y arreglarse ella, es una auténtica joya del cine mudo. Esto sirve para poner al espectador en el contexto que necesita para comprender por qué Mr. Blandings se embarcará en comprar una amplia casa y reconstruirla al precio que sea. El resto es una sucesión de gags a toda velocidad, escritos y coreografiados con tal modernidad que podríamos decir que es una adelantada a su tiempo. Un ejemplo es el gag en el que la esposa comienza a enumerar a los pintores todos los tonos de pintura que desea, no desvelaré como se cierra, pero es lo más cercano a un chiste de esos que cuentas en el bar y tienes el éxito asegurado. Porque de eso se trata esta película, un chiste tras otro a cual más logrado y eso es lo más extraño porque una sucesión de gags no hacen una película, aún menos en los años 40, pero resulta que todo funciona como un reloj suizo, enmarcado en el contexto de un Cary Grant que comienza a perder los papeles a medida que avanza la película, incapaz de reconocer sus errores y viendo fantasmas en todos lados (incluso en la fidelidad de su propia esposa). La comicidad de la cinta no decae en ningún momento, logrando mantener la sonrisa en el rostro del espectador durante todo el metraje, llegando incluso a provocarle verdaderos ataques de hilaridad en algunos pasajes.
Así pues, pasen, pasen ustedes, pasen y vean. Si estáis pensando en construiros un chalé, a lo mejor os conviene conocer a los Blandings, lo que sí puedo aseguraros es que lo pasaréis en grande con las desventuras inmobiliarias del nunca suficientemente admirado Cary Grant, uno de los más grandes entre los grandes.
Cary Juant.
Visita el post de Los Blandings ya Tienen Casa
Almas en Venta
27 de Marzo de 1923
Celebra con nosotros el centenario
En 1923 Hollywood necesitaba más que nunca una película como “Almas en venta” para darse un lavado de imagen. Los recientes escándalos relacionados con el caso Arbuckle o la célebre muerte de Wallace Reid a causa de sus problemas con las drogas provocaron que Hollywood fuera visto como una especie de Sodoma y Gomorra donde los excesos estaban a la orden del día, dando munición de sobras a todos los “lobbies” que veían el cine como una influencia perjudicial. Aquí entró entonces en escena el célebre (en su época al menos) escritor Rupert Hughes, tío de un tal Howard que quizá os sea familiar, que decidió adaptar a la gran pantalla una novela que había escrito bajo el título de “Souls for Sale” (1923). La película era la clásica historia de una chica humilde (la cual por algún extraño motivo se llama Remember) que llega a Hollywood como una completa desconocida y consigue convertirse en una estrella, como es de esperar, Remember consigue dos pretendientes que están enamorados de ella, un director y un actor que parece modelado a partir de Rodolfo Valentino. Pero, oh desgracia, resulta que ella está ya casada con un hombre al que abandonó en un impulso afortunado, puesto que se trata de una especie de Barbazul que se dedica a matar a sus esposas, y teme que si la verdad sale a la luz el escándalo acabaría con su carrera.
Uno de los granes alicientes de la película son las numerosas escenas que muestran Hollywood por dentro, incluyendo una serie de cameos interesantísimos en los que podemos ver en acción a Erich von Stroheim dirigiendo “Avaricia” (1924), a Charles Chaplin en su rol de director sin su famosa caracterización y otros grandes cineastas de la época en mitad de sus rodajes como Fred Niblo y Marshall Neilan, lo cual constituye un enorme interés histórico (eso sin olvidar innumerables cameos de estrellas como Zasu Pitts). Es cierto que estos elementos no están muy bien integrados en la trama, y que más bien parece que el director nos esté llevando en un tour por varios estudios de Hollywood para deslumbrarnos con algunos de sus nombres más remarcables pero para el amante de la era muda sigue siendo un material valiosísimo, además de mostrarnos en diversos momentos cómo eran los rodajes en esos años.
Una película divertida, original y atractiva que ofrece un precioso viaje de regreso al Hollywood de los años 20. Una película muy bien realizada y entretenida, aunque seguramente tenga más valor como curiosidad histórica que por sus cualidades cinematográficas, que también las tiene sin duda. El trabajo de Hughes tras la cámara es muy bueno, aunque quizás lo absurdo en ciertos momentos de su argumento le pasa factura a la película, especialmente en un desenlace totalmente desatado en que tenemos un gigantesco (y peligroso) ventilador en marcha que indudablemente acabará matando a alguien, un incendio de todo un escenario que el director decide aprovechar para la película poniendo en peligro a sus cámaras y un final delirante del que por supuesto no vamos a hablar.
Una mezcla de humor, drama, y elementos de suspense realmente digna de verse. Los cinéfilos y cualquier persona interesada en la historia de Hollywood seguro que encontraréis muchos elementos con los que disfrutar de esta interesante película. Así que poneos cómodos, sentaos en vuestra butaca favorita y disfrutadla.
Cary Juant.
Visita el post de Almas en Venta
El melodrama y la tragedia se confunden en esta obra cinematográfica de gran madurez, desarrollada en un creciente ambiente de intriga, que va revelando progresivamente diversos secretos ocultos. Reis solía escoger bien sus guiones y consigue una densidad y una complejidad fantástica, a través de una historia llena de matices y diferentes lecturas, ofreciéndonos una sugestiva película a la que quizás le cuesta un poco arrancar, todo parece envuelto en una nebulosa hasta que aparece el personaje de George, hijo del socio de Robinson, Herbert, entonces las emociones se desatan, con unos diálogos incisivos, que tienen su zenit en la cena explosiva, y entonces la madeja se empieza a desenredar y se comienza a reflexionar sobre temas como la ambición desmedida, la amoralidad, la amistad, los valores familiares, el sentido de la responsabilidad, el tormento por la culpa ajena, el desengaño, la hipocresía, la mentira o la redención. Todo ello abordado con intensidad dramática, dosificando la información para que el espectador sepa lo mismo que el desconcertado y angustiado Chris, un como siempre excelente Burt Lancaster. La obra resulta una metáfora sobre el capitalismo en su peor versión, en su vertiente de avaricia descontrolada, donde todo vale para obtener más y más, adquiriendo dimensión de un retrato deprimente de la Condición Humana, donde pisotear al que sea es posible para tener más y más, autoengañándose falazmente sobre un supuesto patriotismo e incluso llevándose vidas por delante, es una denuncia a una sociedad que retuerce unos valores éticos a su antojo, una sociedad egoísta, despreocupada, arrogante, que pretendía lanzarse a la felicidad artificiosa sin mirar atrás a sus errores.
Edward G. Robinson es el alma del film, con una actuación sobresaliente, con carisma, fuerza, ímpetu, garra, derrochando empatía, con un lenguaje gestual soberbio, con esa media sonrisa descriptiva, pero dejando entrever grietas, maravilloso. Burt Lancaster queda muy ensombrecido por el Titán Robinson, aún así deja traslucir su brío y personalidad. Mady Christians borda su rol de madre hastiada que intenta vivir una artificiosa felicidad familiar, fantástica. Louisa Horton, una actriz que se prodigó muy poco en el cine y, por cierto, esposa del director George Roy Hill, resulta tal vez algo “blandita” en su crucial papel de navegar entre dos aguas, correcta sin más.
Magnifica, tensa y emocionante película, no dejéis escapar este espléndido melodrama, vale y muy mucho la pena.
Cary Juant.
Visita el post de Todos Eran Mis Hijos
Una vez terminada la Segunda Guerra Mundial y después de haber abandonado su servicio en la Marina, John Ford había rescatado a su productora Argosy Pictures para gozar de mayor independencia y dar rienda suelta a proyectos más personales como su acariciado sueño de rodar la historia irlandesa de “El hombre tranquilo”. Después de rodar una última película para el productor Darryl F. Zanuck, el director se centró en sacar adelante “El fugitivo”, una adaptación del libro de Graham Greene “El poder y la gloria”, sin embargo, su nueva película pareció no gustar a nadie, ni siquiera a un airado Greene, y tras el fracaso comercial de la cinta, la independencia artística de Ford salió volando por la ventana, viéndose obligado a volver durante unos años al género en el que no solía fallar, el western. “Fort Apache” se convirtió en la primera parte de una no intencionada trilogía conocida como "la trilogía de la caballería", en la que el director norteamericano se centró en películas del Oeste con la caballería y los casacas azules como protagonistas, la idea de Ford era retratar la vida dentro de un fuerte militar de la época, una aproximación bastante inusual para la época. Como punto de partida se tomó una historieta titulada “Massacre”, escrita por James Warner Bellah, para el guion Ford contó con el crítico de cine Frank S. Nugent, a quien pidió que se documentara previamente antes de comenzarlo a escribir.
La cinta, como es habitual en su director, está rodada con un tono lírico, casi poético, con una composición de las escenas muy cuidada, otra de las señas de identidad del cine de Ford, como las tomas iniciales con la diligencia avanzando por Monument Valley o los planos finales en el combate contra los indios, por citar sólo dos ejemplos. Pero donde Ford se deleita rodando, al margen de las grandiosas tomas exteriores en Monument Valley, es en la vida de los soldados en el fuerte, Ford recrea con mimo y mucho cariño la vida cuartelaría en la frontera, con su compañerismo, la complicada vida familiar, el entreno de los reclutas, los primeros amores, los cortejos, sus bailes, el clasismo existente, los miedos de las mujeres al marchar los maridos, esto expuesto con gran fluidez narrativa, con gusto por el detalle, entrelazado con fenomenal equilibrio, con enorme dominio de las actuaciones para transmitir sobre todo a través de miradas y gestos que hablan más que las palabras, provocando un tremendo caudal de expresividad, una narración salpicada de humor fresco que acentúa la humanidad de unos personajes delineados de modo fascinante, poniendo en valor además el papel de la mujer como eje vertebrador de la familia, con féminas de fuerte carácter que no son manipuladas, que tienen su arraigada personalidad.
En la película, tras su fachada patriotera, queda una dura crítica a los gerifaltes que mangonean a su antojo a sus subalternos, al egoísmo de los “mandamases” que manipulan a inocentes para su “gloria” personal, arremete Ford contra el racismo, contra el despotismo, contra la corrupción moral, contra la soberbia, loa el compañerismo, el razonamiento, el sentido del deber, el sacrificio por el compañero. Asimismo es reseñable la visión noble hacia las tribus indias, algo novedoso, pues hasta entonces en el cine eran vistos como simples malos malísimos, hace un retrato digno de los indios, alaba su sentido del honor, sus ansias de libertad y de no ser vejados, les da motivaciones razonables para su comportamiento, contraponiéndolo a la sinrazón del Teniente Coronel Thursday.
“Fort Apache” es todo lo que nos gusta de nuestro admirado John Ford: la aventura, los combates, las galopadas a toque de corneta, los carromatos siempre a punto de derrape, Monument Valley, la violencia justa, el valor necesario, el sentido del honor y el del humor, los mismos secundarios de siempre, tan excelentes como siempre, el hombre tranquilo (John Wayne) a quien ningún director le sacó tanto partido, los primeros planos, ese segundo justo que la cámara se detiene sobre un rostro para retratar un sentimiento, la familia con lo que conlleva y por encima de todo, su capacidad para filmar la naturaleza humana. Una película simplemente perfecta, una extraordinaria obra maestra.
Cary Juant.
Visita el post de Fort Apache
Celebra con nosotros el centenario
La película más famosa de Harold Lloyd, “El hombre mosca”, no nació para ser plasmada tal y como la conocemos hoy día. La idea principal con la que partía la historia se centraba en Bill Strothers, un actor famoso por su don de escalar edificios y que en Los Ángeles era conocido como “la araña humana”. Fue tal la admiración de Lloyd por su espectáculo que, cuenta la leyenda, lo esperó en el tejado de un edificio para que participara con él en la película. El show de ese ascenso tan espectacular era simplemente la idea. El resto de elementos, entramados y demás se fueron creando y añadiendo a posteriori. Porque en sí esa es la intención principal de “El hombre mosca”: el sueño americano, ascender en el trabajo, lograr los objetivos, conseguir los propósitos, todo lo concerniente a alcanzar lo que uno desea y así comienza el periplo de nuestro protagonista, sin ir más lejos todo empieza con Lloyd dejando a la familia y a la novia para ir a la gran ciudad a conseguir un empleo estable y así poder casarse con su prometida.
Harold aparece como siempre con sus inseparables gafas de carey y su clásico sombrero Canotier, en un personaje que hace que el espectador se identifique inmediatamente con él. Lloyd nos deleita con increíbles y espectaculares acrobacias, llenas de maravillosos gags visuales, siempre utilizando el ingenio para solucionar algo, marcando el ritmo con la precisión de un relojero, distintivo de lo que fue su cine, de este incansable artesano al que le interesaba mucho como reaccionaria el público, él fue el que se inventó los pases de prueba para ver qué acogida tenía su película antes de su estreno, para montarla y mejorarla ya que eso formaba parte del proceso de depuración y refinamiento a la hora de acabar sus películas, quería que fuesen perfectas, hasta tal punto que su temeridad a la hora de rodar, le había provocado tener la mano tullida por un accidente que le costó el dedo pulgar y el índice de la mano derecha. Harold Lloyd era, un osado perfeccionista, no descuidaba nada, incluso hasta los intertítulos tienen su gracia en está película.
A parte de ser un trabajo de gran comicidad, la película no deja de ser una especie de crítica por conseguir el éxito rápidamente en los Estados Unidos de los años 20, y contiene uno de los momentos icónicos de la historia del cine, cuando Lloyd cuelga en el vacío de las manecillas del reloj del alto edificio de los almacenes De Vore en los que trabaja, dando lugar a una secuencia absolutamente memorable en la que combina muy inteligentemente planos arriesgados de verdad con trucajes y efectos ópticos. La mayoría de los planos cercanos de Lloyd se rodaron en la azotea del estudio de Hal Roach sobre un pequeño decorado que se construyó simulando la fachada de un rascacielos, para los largos planos generales rodados en un rascacielos de verdad se recurrió a Strother, que interpretaba las escenas en lugar de Lloyd. Toda la secuencia está admirablemente dirigida y planificada para dosificar los gags y el suspense, en cada piso Lloyd se encuentra con un peligro diferente que se va intensificando a medida que llega más alto, los gags se suceden unos tras otros sin parar, dando lugar a momentos sublimes de angustioso suspense, que te logra mantener en vilo, entre risas hasta casi el último plano final de la cinta.
Con la posible excepción de John Wayne, ningún actor fue más sinónimo del género western durante la segunda mitad del siglo XX que Clint Eastwood. El joven actor había llegado a Hollywood desde la Bahía de San Francisco a principios de los 50, y gracias a su estatura de 1,93 m y su buena apariencia, firmó un contrato de 100 dólares a la semana en la Universal, donde rápidamente se puso a trabajar en una serie de películas de serie B, antes de que se le pudieran quitar las ganas de seguir con su carrera de actor, fue salvado por el western, un género que parecía haber sido creado a su medida. Aunque allá por 1959 ya había aparecido en en más de una docena de papeles a menudo no acreditados, la carrera de Eastwood se salvó cuando fue elegido ese año para el papel de Rowdy Yates en la exitosa serie de televisión “Rawhide”, cuando la serie iba a finalizar, le ofrecieron el papel principal en “Por un puñado de dólares”, el espagueti western de Sergio Leone de 1964, Eastwood no sabía nada sobre Leone, y lo cierto es que no había mucho que saber por aquel entonces, pero se arriesgó y voló a España para rodar la primera entrega de lo que se convertiría en una mítica trilogía del Hombre sin nombre, que triunfó a nivel internacional tras completarse con “La muerte tenía un precio” (1965) y “El bueno, el feo y el malo” (1966), convirtiendo a Eastwood en una superestrella mundial de la noche a la mañana. Posteriormente fue animado por su recurrente director y mentor Don Siegel a probar a ponerse detrás de la cámara, finalmente en 1971 consiguió su oportunidad con “Escalofrío en la noche”, una interesante intriga deudora a partes iguales de Hitchcock y Siegel. Todo esto no nos lleva a “Infierno de cobardes” (1973), una fantástica película frecuentemente pasada por alto y que sobresale como una “rara avis” en el largo recorrido de la filmografía de Eastwood.
El film es un western que se apoya en elementos de drama, thriller y terror. El comportamiento del jinete solitario, al que llaman "Forastero", es extraño desde el principio, muestra una habilidad en el dominio de las armas, una capacidad de anticipación y una rapidez de respuesta, casi sobrehumanas, habla con un laconismo inusual, responde con arrogancia y desprecio, exige más de lo que corresponde, ofende y humilla, maltrata y abusa de las personas, seduce a las mujeres. El comportamiento de los lugareños, condicionado por la cobardía y la indignidad, de modo parecido a lo que sucede en "Solo ante el peligro", no se ajusta a pautas regulares, normales, naturales; aceptan humillaciones, ofensas y maltratos, se dejan llevar sin conocer al jinete, sin entenderlo y sin cuestionarlo, su actitud es pasiva incluso cuando les reclama cosas tan excéntricas como pintar las casas de rojo o cambiar el nombre del poblado (Infierno por Lago). El uso de la violencia se despliega en un “crescendo” brioso, administrado con habilidad y eficacia, la atmósfera se torna infernal, perversa, apocalíptica. Clint Mata, bebe y hace lo que le da la gana porque los miserables habitantes de ese pueblucho se lo merecen, así de claro, eso sí, la idea de coherencia no va a abandonar la película, todo tiene un porqué, el misterioso protagonista no nos da un solo dato sobre él, no hace falta, somos nosotros representados en nuestro lado mas animal y salvaje, que haríamos si fuésemos dioses omnipotentes y pudiéramos actuar sobre gente tan despreciable, seguramente lo mismo, y nuestro particular ángel exterminador actúa bajo la piel del soberano del western de la segunda mitad del siglo XX, y nadie es mas chulo que nuestro querido Clint, nadie intimida más, nadie es más rápido con el revólver, ni suelta mejor una frase lapidaria.
Suspense de tintes sobrenaturales que roza el terror psicológico, con diálogos mordaces y cargados de humor negro y una ensoñadora música de Dee Barton, todo ello coronado con un nocturno duelo final mítico, entre sombras y el fulgor de las llamas, y engarzado en un Oeste degenerado y desencantado. Un maravilloso ejemplo de cine de calidad del oeste, interesante, entretenido, absorbente… Un "western" absolutamente recomendable.
Frank Capra fue uno de los directores que quizás más contribuyó a levantar el ánimo de la población norteamericana en momentos tan difíciles como los que siguieron a la profunda crisis económica iniciada en 1929 con el desplome de la bolsa, maravillas como “Sucedió una noche (It happend one night), “Vive como quieras (You can´t take it with you)”o “El secreto de vivir (Mr. Deeds goes to town)” lograban arrebatar una sonrisa al espectador en momentos difíciles, a la vez que lanzaban un mensaje de esperanza. Pero llegó la II Guerra Mundial y con ella uno de los momentos más críticos para la carrera de Capra, tras el horror del conflicto bélico el público ya no podía congeniar tanto con su cine populista, y por otro lado su búsqueda de la independencia le dio más problemas de los que tenía cuando estaba bajo contrato en Columbia, tras el estrepitoso fracaso que –aunque hoy día parezca incomprensible- vivió esa inmortal obra maestra que es “¡Que bello es vivir! (1946)”, Frank Capra acometió la que sería última película de su propia firma productora -Liberty Films- a partir de una adaptación de la obra teatral de Howard Lindsay y Russel Crowe que había obtenido el premio Pulitzer dos años antes y que desarrollaron como guion para la gran pantalla Anthony Veiller y Myles Connolly. Asumiendo viejos temas ya tratados en la obra de Capra durante la década precedente, y con el concurso de la popular pareja formada por Spencer Tracy y Katharine Hepburn, el gran realizador siciliano firmó “El Estado de la Unión”, un drama político con elementos de comedia, de fuerte carga teatral y que combina con brillantez amor, celos y envidias en medio de una feroz campaña política por conseguir la nominación del Partido Republicano.
Realmente el argumento de “El Estado de la Unión” no aporta nada especialmente nuevo en el universo Capra: un hombre honesto (rico, pero honesto al fin y al cabo) tentado por el mundo de la política que duda entre seguir sus valores o dejarse corromper. Ya no es solo que no sea nuevo sino que parece otra revisión de “Caballero Sin Espada” o de “Juan Nadie”, pero afortunadamente este film posee unos rasgos propios que lo distinguen completamente de esas obras anteriores y que le dotan de interés. El más interesante y definitorio de todos es el tratamiento de la historia de amor entre Grant (Specer Tracy) y Mary (Katharine Hepburn) y la forma como ésta se integra en la trama, si en otras películas de Capra con argumentos similares el romance era un complemento de la trama, aquí se convierte en el núcleo de la misma, de hecho lo que mantiene el interés al espectador en todo momento es lo que le sucede al matrimonio protagonista, ya no se trata simplemente de la típica historia de hombre honrado que es utilizado con fines corruptos sino cómo eso define su relación. Otro elemento a destacar es el cinismo que impregna la película y que sin duda proviene de la obra de teatro original, es cierto que no faltaba ese cinismo en obras anteriores de Capra, pero en el caso de “El Estado de la Unión” es más amargo y desencantado. Es quizás el film de Capra más desesperanzador, sigue presente su humanismo pero está eclipsado continuamente por los chanchullos que se suceden para llevar a ese hombre a la cima precisamente basándose en su don de gentes, pero con la finalidad de luego utilizarlo para beneficio de los poderosos.
Sin llegar al nivel de sus memorables obras maestras de los años 30 y 40, “El Estado de la Unión” es sin duda una fantástica película, un clásico maravilloso que no es sólo la última gran obra de Capra, sino la que seguramente sea la película más olvidada e infravalorada de su filmografía. No la dejéis escapar.
Visita el post de El Estado de la Unión
Celebra con nosotros el 50 aniversario
Tras los éxitos logrados por sus anteriores films, “La última película” (“The Last Picture Show”, 1971), canto fúnebre al fin de un pasado idílico que ya no lo será más, y “¿Qué me pasa, doctor?” (“What’s Up, Doc?”, 1972), una divertidísima comedia con aroma clásico que bebe de Howard Hawks, George Cukor y demás representantes de la “screwball comedy” de la época dorada de Hollywood, Bogdanovich se fijó en el guion que escribió Alvin Sargent a partir de la novela “Addie Pray” de Joe David Brown para su siguiente proyecto. El resultado fue “Luna de papel”, una de esas películas inolvidables que nos regaló el director, una pequeña joya, una auténtica delicia.
Bogdanovich nos ofrece una película llena de espacios abiertos, de grandes horizontes, de caminos y polvo, pero aquí, a diferencia de “The Last Picture Show”, la quietud aparente del pueblo tejano se transforma en también aparente movimiento, en una especie de road movie sin más destino que la supervivencia, que el ganarse el pan nuestro de cada día a base de ingenio, trapicheos y otras biblias. Es de reseñar el modo sutil en que Bogdanovich exhibe la América profunda y su miseria proveniente de la Gran Depresión, sin subrayados, ni regodeos en lo morboso de esta desgracia, todo ello acompañado por un glorioso blanco y negro a cargo del magiar László Kovács, que para realzar las gamas de grises usó filtro rojo en la cámara siguiendo consejo de Orson Welles (El filtro rojo intenso, usado en fotografía con soporte de negativo en blanco y negro, produce un efecto de contraste extremo, realzando las altas luces y dando profundas sombras, con muchísimo detalle). Sin sentimentalismos, pero con una certera sensibilidad nada enfática, Bogdanovich planifica milimétricamente esta "road movie" desde un profundo conocimiento cinematográfico del cine clásico americano, al que homenajea durante todo el metraje, trufándolo de citas que van desde las comedias de enredos y diálogos acelerados, con esas escenas de pasillos de hoteles, a las “screwball comedies” de los años 30, pasando por las persecuciones alocadas propias del cine mudo, elementos a los que añade una visión propia y personal, con un deslumbrante uso de los planos largos y de la profundidad de campo, gracias a la excepcional fotografía del gran Laszlo Kovacs.
Y todo esto atomizado por una esplendorosa y radiante química entre el dueto Ryan y Tatum O’Neal, padre e hija en la realidad, desbordando complicidad, compenetración, saltando chispas de frescura que traspasan la pantalla, ayudados por un libreto cargado de frases ingeniosas, réplicas y contrarréplicas vigorosas, así como de situaciones atractivas rehuyendo lo almibarado, un duelo interpretativo fascinante de estos dos supervivientes intentando salir adelante en una época difícil. La actuación de la debutante Tatum O'Neal resulta un Icono del Séptimo Arte, con esa mirada límpida, con esos grandes ojazos, con esos toques de personalidad (que le guste fumar, que disfrute de la radio con discursos de FD Roosevelt, o como lleva la cuenta del dinero), fue premiada con el Oscar a la Mejor Actriz de Reparto (aunque tiene el mismo peso dramático que su padre), convirtiéndola en la ganadora más joven con 10 años en la historia de los Premios de la Academia.
Una deliciosa película cargada de ternura. A medio camino entre otras dos obras maestras de la época, “El golpe” de George Roy Hill y “Bonnie & Clyde” de Arthur Penn, Bogdanovich toca el cielo del mejor cine con esta historia ambientada en tiempos de la Gran Depresión y la Ley Seca. Inolvidable.
Visita el post de Luna de Papel
El londinense Michael Winner, habitual director de los engendros de Charles Bronson, nos ofrece aquí la que sin duda fue su mejor película, un magnífico film de espionaje que enfrenta a dos personajes bien distintos, de un lado el otoñal y sereno Cross, un magnífico Burt Lancaster, de otro lado el joven, impulsivo y pasional Scorpio (Alain Delon). La película tiene claros efluvios a las historias de desencanto creadas por el novelista John LeCarré (por ejemplo “El espía que surgió del frío” (1963), llevada al cine dos años después), de las que dijo precisamente haberse inspirado el director londinense, adaptando un guion de David W. Rintels y Gerald Wilson, y teniendo entre sus alicientes un fenomenal dueto de protagonistas en las figuras del veterano Burt Lancaster y el francés Alain Delon.
El guion es sólido, muy bien construido, la dirección del bueno de Michael Winner es correcta, tampoco le vamos a pedir peras al olmo, no tiene un argumento excesivamente original, es la simple caza del gato y el ratón, donde la CIA contrata a un sicario galo, “Scorpio” (Delon), para matar a un supuesto agente doble (Lancaster), y con esta vaga excusa nos pasean por diferentes países, con buenas escenas de acción, asesinatos, torturas, camaradería, tiroteos, traiciones, explosiones, persecuciones con autos, a pie (sobre todo una persecución a pie por Viena, espectacular, durando varios minutos, donde sobre todo llama la atención la buena forma física de Burt a pesar de tener 57 años, aunque se nota algún doble en alguna caída), giros sorpresa, con personajes bien perfilados en su complejidad de no haber buenos y malos, si no que abundan los grises, con buenos diálogos, que denotan hastío y cinismo en un mundo del que se puede entrar pero no se puede salir.
Pero sin duda, la auténtica miga está en los dos actores protagonistas. Alain Delon, cuyo personaje es el que da nombre a la cinta, está como siempre: lacónico casi en cada secuencia, perfecto en cada plano, estamos en su época cenital y llena la pantalla con su sola presencia. Además encarna a la perfección ese individualista que es Scorpio, en contrapartida con Cross, interpretado por Don Burt Lancaster, y digo “Don” porque es Lancaster la auténtica joya de la película, no solo a nivel interpretativo, su personaje no requiere de grandes actuaciones dramáticas pero lo solventa con profesionalidad, sino en la implicación de la que hace gala.
Visita el post de Scorpio
Celebra con nosotros el 50 aniversario
Escaso espacio se le ha reservado a “El espantapájaros” (Scarecrow, 1973) de Jerry Schatzberg en la historia del cine moderno, o incluso entre el cine norteamericano de los años setenta, es una de esas películas que parece habitar en un perenne olvido, una película inexplicablemente desconocida para el gran público, pero gratamente amada por quienes tuvimos la suerte de verla alguna vez. La película narra el desarrollo de una relación entre dos personas, que va desde la hostilidad inicial a la tolerancia, el compañerismo, la amistad y la dependencia mutua, la convivencia que se produce entre ellos termina generando compañerismo y una amistad sincera y profunda. Relata la historia de Lionel un ex marino que abandonó por cobardía a la mujer que amaba cuando ella le reveló que estaba embarazada y que intenta recuperar el tiempo y los amores perdidos, y Max, un ex convicto endurecido por la vida, gruñón, pendenciero y solitario que pretende con sus ahorros poner una empresa de lavado de coches que piensa le dará fortuna. Los dos se encuentran en una carretera californiana con dirección al este, al principio compiten por ser recogidos pero finalmente se unen y en el largo camino. Lionel es ingenuo, tal vez hasta algo limitado intelectualmente pero divertido y de buen corazón, Max es arisco pero práctico, lleva tanta frustración como ropa sobre él, desconfía de todo aunque en el fondo lo que necesita es un amigo.
Su narración se abre y se cierra sobre dos escenas donde el humor se impone a la realidad, el primer baile de Lionel y el “striptease” inesperado de Max en el club, alrededor de las cuales sobrevuela el pesimismo y la violencia de su época, tan cercana por momentos incluso al cine de género de Don Siegel o Ted Post. Lo cómico y lo trágico se alternan durante un viaje más exterior que interior, más psicológico que físico, que, no obstante, vira con paciencia en dirección al gris, en una cinta representativa de aquel pesimismo que caracterizó a la sociedad estadounidense de los años setenta, como una especie de "Cowboy de medianoche" en formato road-movie, que muestra la cara B del sueño americano a través de unos personajes que se aferran a la amistad para sobrevivir al sistema.
Una película de grandes interpretaciones. Gene Hackman, que había ganado el Oscar dos años antes, realiza si no la actuación de su vida, sí una de las mejores, un Hackman ataviado con gabardina, un montón de viejas camisas sucias, boina, puro y gafas, da vida a un estrafalario buscavidas que nunca ha tenido suerte en la vida debido a su peculiar y agresivo carácter, su actuación es totalmente convincente, siendo creíble tanto cuando se muestra arisco y distante al principio, como a lo largo de todo el metraje en el que se aprecia una evolución en su personalidad cada vez más afable y abierta. Al Pacino comenzaba a hacerse un lugar en el cine, había sido recientemente laureado por “El Padrino” (1972) y era convocado por Schatzberg nuevamente después de haberlo descubierto en “Pánico en Needle Park” (1971), aquí encarna a un sujeto débil deseoso de aprobación y cobijo, alguien que de antemano sabemos que saldrá derrotado si no encuentra apoyo, Pacino sabe estar a la altura de su compañero de reparto personificando a ese joven alegre e inocente del cual intuimos una cierta limitación en cuanto a sus capacidades intelectuales, por lo que se entiende que se deje arrastrar en una aventura sin mucho sentido y seguramente con menos futuro todavía, pero como un niño al que se le promete un caramelo, Lionel sigue a Max.
A Jerry Schatzberg, fotógrafo de profesión, no le fue muy bien en el cine, fue esta su mejor incursión y hasta ganó la Palma de Oro en Cannes, pero después no destacó, hizo alguna que otra pieza interesante, pero nunca se acercó a la calidad de esta obra. Una película absolutamente recomendable que merece ser recuperada y valorada en su justa medida.
Visita el post de El Espantapájaros
Celebra con nosotros el 50 aniversario
¿Necesitas que te diga de qué está hecho el Soylent Green? ¿Sí? Entonces aún te falta un poco para considerarte a ti mismo un iniciado en el mundo del cine de ciencia ficción, porque todo aquel que haya visto la última película de la clásica trilogía de este género que Charlton Heston protagonizó entre 1968 y 1973 (las otras dos fueron las fantásticas “El planeta de los simios” y “El último hombre… vivo”) seguro que se acordará siempre de sus singulares componentes. Ambientada en el año 2022, “Cuando el destino nos alcance (Soylent Green)” presenta un futuro en el que la Tierra ha quedado yerma por culpa de un cambio climático que ha hecho subir las temperaturas, a ello se une la preocupante superpoblación del planeta, la situación es más que preocupante, menos mal que tenemos nuestro “soylent green” para alimentarnos... ¿qué haríamos sin él? En el futuro que nos presenta no aparecen nuevos adelantos tecnológicos espectaculares, ni coches volando, ni nada por el estilo, este futuro tiene un aire más bien “cutre”, pero este aire “cutre” le concede un cierto encanto a la película y la hace más cercana, más creíble y sobre todo, más temible.
“Cuando el destino nos alcance” fue uno de los pocos films de ciencia ficción que consiguió atraer a una gran y variada audiencia antes del boom del género a mediados de los setenta. Resultó ser una de las películas con más éxito del momento a pesar de que el proyecto jamás había gozado del favor de los ejecutivos de los estudios de Hollywood. Charlton Heston había comprado los derechos de la novela de Harry Harrison "¡MAKE ROOM, MAKE ROOM!" (¡Hagan sitio, hagan sitio!), un intenso trabajo de documentación social que analiza las fatales consecuencias del desmesurado crecimiento demográfico, y de la escasez y la sobreexplotación de los recursos alimenticios y de las materias primas derivadas del petróleo y de los combustibles fósiles, pues bien, el bueno de Charlton durante años luchó sin éxito por conseguir la financiación necesaria para sacar adelante la película, pero cuando el tema del crecimiento de la población mundial se puso de moda en los 70, pudo obtener luz verde y consiguió que el proyecto se llevase a buen término. La suma al equipo de ese gran artesano que fue Richard Fleischer le añade una cuota de gran calidad al film, su dirección es impecable, es una película con unos recursos más bien modestos pero realmente bien hecha, un ejemplo de que la buena ciencia ficción no necesita de grandes efectos especiales y presupuestos para quedar en la memoria del espectador.
Uno de los grandes atractivo de "Soylent Green" es el modo en que Fleischer y su equipo consiguen recrear ese futuro imaginario. El director artístico Ed Carfagno nos arrastra a esta sociedad mugrienta de ambiente enrarecido, rica en detalles, y el operador Richard Kline trata los colores de un modo especial, tanto en los interiores como en los exteriores, destacando éstos últimos escenarios, caracterizados por su bullicio asfixiante, calor intenso y hedor putrefacto, a menudo cubriendo la pantalla de una neblina fosforescente simulando el efecto de la contaminación. Fleischer, añadiendo una violencia áspera y una visión autodestructiva del hombre, realiza una visión del futuro que nos llega a estremecer por su crudeza.
Un formidable film, si queréis saciar vuestro apetito por la ciencia ficción, “Soylent Green” es uno de los mayores manjares que podréis probar. Por cierto, me pregunto quien pudo ser el iluminado al que se le ocurrió el disparatado título en español "Cuando el destino nos alcance" que no tiene ningún sentido y despreciar el título original que ya se ha convertido en un referente en el imaginario popular "SOYLENT GREEN".
Visita el post de Cuando el Destino nos Alcance
Celebra con nosotros el 75 aniversario
Tras media docena de buenos films en los que Akira Kurosawa ya mostraba un talento innato, el Maestro presentó con “El ángel borracho” su primer gran film y todos los aficionados al séptimo arte aplaudimos con fervor esta irrupción pues a partir de aquí se consolidaría como uno de los más grandes directores de siempre, dando lección tras lección hasta su muerte. "El ángel borracho" supone el primer gran salto de calidad en el cine de Kurosawa, coincidente con la primera colaboración con Toshiro Mifune, cuestión que además, con el tiempo, supondrá una de las relaciones actor/director con mejores resultados de la historia del cine. Claramente influenciado por el cine negro, adapta magistralmente su estilo, recurre a la figura del médico altruista y ambienta la historia en un arrabal pobre e infecto en el que la tuberculosis puede atacar a cualquiera en el momento menos pensado, es decir, asienta las raíces que, de un modo u otro, servirán de base para la mayor parte de su cine comprometido con el ser humano: pobreza, enfermedad, bondad, miedo, corrupción…
El director demuestra ya un absoluto dominio del medio, la puesta en escena resulta exquisita en su función de potenciar el sentido de la narración, con un formidable diseño de producción de Takashi Matsuyama (“Vivir” o “Los Siete Samurais”), filmándose en Tokyo y los estudios Toho, recreando esta ciudad decadente, la ciénaga, sus calles, jugando de modo excelso con las tonalidades de grises, con marcado estilo expresionista, con tomas muy simbólicas, componiendo planos de una profunda belleza, teniendo su zenit en el tramo final donde las angulaciones opresivas se despliegan provocando zozobra en el espectador. Los actores están simplemente increíbles, Mifume da toda una lección de presencia física y de variedad de registros, Kurosawa decía que no quería que el personaje resultara muy atractivo teniendo en cuenta el personaje, pero en cuanto que Mifume se puso delante de la cámara, eso fue inevitable, incluso en la fase mas grave de la enfermedad, pero quien realmente está que se sale es ese extraordinario actor que fue Takashi Shimura, otro habitual del director que lo mismo hacia un papel importante que uno pequeño de secundario, Shimura que da vida al Doctor Sanada, compone un personaje complejo, lleno de aristas, que lo mismo estalla ante la bravuconería de Mifume que lo vemos tratar compasivamente con sus pacientes, su personaje es sencillamente entrañable
Una película compleja, poética, valiente, nada complaciente, una película tocada con la varita del genio, todo un espectáculo cinematográfico. Como siempre, ¡gracias, Maestro!
Visita el post de El Ángel Borracho
Una película excepcional producida por John Houseman que fue la mano derecha de Orson Welles en el “Mercury Theatre” durante bastante tiempo, precisamente uno de los componentes del “Mercury Theatre”, Howard Koch, es el autor del fantástico guion, basado en una obra extraordinaria de un gran escritor, Stefan Zweig. La película marca el comienzo de la carrera de Max Ophüls en Hollywood, en donde llevaba bastante tiempo sin poder trabajar con continuidad y son precisamente John Houseman y sobre todo el guionista Howard Koch, los que pensaron que él era la persona ideal para poder llevar a cabo esta historia, ¿por qué? Pues muy sencillo, porque Max Ophüls es Viena y Max Ophüls es el romanticismo que sale de las páginas de Stefan Zweig, es un hombre enamorado de los trenes, es un hombre enamorado del fin de siglo, de las calles empedradas, de los duelos, de la ópera, de la música de Mozart, es realmente uno de los últimos grandes románticos, no del cine, sino de la cultura en general.
Ophuls envuelve la historia en un halo de delicioso lirismo romántico, rodada con una elegancia y buen gusto sibarita, en un crescendo dramático punzante, desde el espíritu vivaz y jovial del principio, la narración se va enrareciendo mientras reflexiona sobre el amor no correspondido. Ophuls hace que el relato, que así contado puede parecer pesado, no lo sea, sabe hacer que el espectador no pierda atención, con un uso del tempo narrativo formidable, lo acelera y detiene de modo brillante para saborear las emociones. La puesta en escena potencia la delicada sensibilidad del film, con una fascinante dirección artística de Alexander Golitzen recreando Viena en los estudios de la Universal, ayudándose de maquetas, proyectando una ciudad bucólica, con el edificio de pisos donde vive Lisa y Stefan, con el marcado acento en las escaleras como elemento divisor de diferentes universos, él vive arriba, y ella mira a lo alto como algo inalcanzable, habiendo visiones muy expresivas desde arriba y desde abajo que marcan emociones fundamentales, con picados y contrapicados, los parques con la Noria del Prater al fondo, la feria con el vagón de tren de viajes fantasma, las cafeterías… y todo esto realzado por la fenomenal fotografía de Franz Planer jugando con los claroscuros, las sombras, la niebla, la luz difuminada, con suaves y descriptivos movimientos, con prodigiosos travellings, con cuidados encuadres con multitud de matices, con luces tras cada ventana, calles iluminadas por la tenue luz de farolas… y todo ello acompañando y resaltando la belleza del rostro de una inigualable Joan Fontaine.
Creo que en esta época en la que está cambiando tanto la tecnología, en la que los nuevos cineastas filman de una manera que podríamos decir que no tiene nada que ver con el clasicismo, pues bien, en esta época de tan grande transición, tanto en el cine como en los medios de comunicación, ver esta película es uno de los más grandes regalos que hoy en día puede ser dado, porque es sin paliativos una de las grandes obras maestras que nos ha dado el cine, y no el cine de los años cuarenta, el cine en general. Una espléndida y apasionante historia de amor, una espléndida y apasionante historia de honor, una espléndida y apasionante obra de arte.
Visita el post de Carta de una Desconocida
Mervyn LeRoy fue un director que siempre supo lo que tenía que hacer para rodar una buena historia y conseguir unas excelentes interpretaciones de sus actores, supo adaptar su talento a los modos y narrativas que se fueron sucediendo en Hollywood, alcanzando la plenitud en los años 40 y manteniéndose con gran dignidad durante los años 50 mediante excelentes melodramas, completando una carrera bastante desconocida pero jalonada de abundantes obras notables y varias obras maestras. Aquí nos presenta una magnifica historia desarrollada en el cuerpo médico durante la Segunda Guerra Mundial, con producción –y eso ya era una garantía- del también director Sidney Franklin, otrora mano derecha del genial Irving Thalberg, y un gran guion de Sidney Kingsley, basado en una obra de teatro original de Paul Osborn.
Dentro del cine americano de los años 40 la Segunda Guerra Mundial es el origen de docenas de films dotados de mayor a menor grado de eficacia propagandística y orientados a inflamar el espíritu colectivo, los efectos colaterales del conflicto, la vida en la retaguardia y el difícil proceso de readaptación de los soldados que regresaban del frente supusieron la semilla de una serie de fantásticas películas, destacando la joya de Wyler "Los Mejores años de Nuestra Vida", los efectos de la guerra sobre quienes de una forma u otra participaron en ella son un material dramático de primer orden, y es ahí donde hunde sus raíces esta obra de LeRoy, una superproducción de la MGM donde se vuelve a unir a una pareja infalible del estudio: Lana Turner y Clark Gable. LeRoy podemos decir que realmente dirige dos películas, pero sabe equilibrar perfectamente estas dos películas que dirige, siendo la primera un romance que empezará como una guerra de sexos de comedia "screwball", lo cual viene bien para quitar hierro a la trágica situación, mientras que la segunda es un drama bélico áspero, con no pocas dosis de espectáculo y enfocado tanto en los horrores compartidos desde el puesto médico como en el coraje y el valor de todos los participantes. En sus más violentos y desgarradores instantes, mientras la lucha se extiende por toda Europa, LeRoy filma con realismo y nos hace sudar, tragar polvo y respirar la sangre y la metralla, perdiendo la pareja protagonista todo rastro de glamour para entregarse al drama con total naturalidad, ofreciéndonos unos primeros planos que destilan una sensibilidad conmovedora y un talento consumado a la hora de captar sensaciones. Es una historia de amor y guerra, de compromiso y sentimientos, mostrando con enorme realismo el ambiente de los soldados, su nostalgia y heroicidad, así como el admirable y agotador trabajo de los doctores y enfermeras de campaña en la retaguardia, en paralelo al progresivo enamoramiento entre los protagonistas, médico y enfermera, que comparten tantas horas de trabajo.
La película disfruta de un fabuloso trabajo de sus principales actores: Clark Gable posee un indiscutible magnetismo en pantalla, y Lana Turner, encasillada años después en papeles de mujer madura y distante, realiza aquí un milagroso trabajo, mostrándonos el potencial que tenía para interpretar papeles dramáticos. Junto a ellos dos una bella Anne Baxter, tal vez un poco desdibujada en su papel de fiel esposa de Clark Gable.
Muchos calificaron a “La rival” como una obra menor dentro de la filmografía de su director, bajo mi punto de vista, evidentemente no es una obra maestra, pero sí una excelente película que cuenta con una de las mejores interpretaciones que nos ha ofrecido Lana Turner dentro de su extensa filmografía.
Mervyn LeRoy fue un director que siempre supo lo que tenía que hacer para rodar una buena historia y conseguir unas excelentes interpretaciones de sus actores, supo adaptar su talento a los modos y narrativas que se fueron sucediendo en Hollywood, alcanzando la plenitud en los años 40 y manteniéndose con gran dignidad durante los años 50 mediante excelentes melodramas, completando una carrera bastante desconocida pero jalonada de abundantes obras notables y varias obras maestras. Aquí nos presenta una magnifica historia desarrollada en el cuerpo médico durante la Segunda Guerra Mundial, con producción –y eso ya era una garantía- del también director Sidney Franklin, otrora mano derecha del genial Irving Thalberg, y un gran guion de Sidney Kingsley, basado en una obra de teatro original de Paul Osborn.
Dentro del cine americano de los años 40 la Segunda Guerra Mundial es el origen de docenas de films dotados de mayor a menor grado de eficacia propagandística y orientados a inflamar el espíritu colectivo, los efectos colaterales del conflicto, la vida en la retaguardia y el difícil proceso de readaptación de los soldados que regresaban del frente supusieron la semilla de una serie de fantásticas películas, destacando la joya de Wyler "Los Mejores años de Nuestra Vida", los efectos de la guerra sobre quienes de una forma u otra participaron en ella son un material dramático de primer orden, y es ahí donde hunde sus raíces esta obra de LeRoy, una superproducción de la MGM donde se vuelve a unir a una pareja infalible del estudio: Lana Turner y Clark Gable. LeRoy podemos decir que realmente dirige dos películas, pero sabe equilibrar perfectamente estas dos películas que dirige, siendo la primera un romance que empezará como una guerra de sexos de comedia "screwball", lo cual viene bien para quitar hierro a la trágica situación, mientras que la segunda es un drama bélico áspero, con no pocas dosis de espectáculo y enfocado tanto en los horrores compartidos desde el puesto médico como en el coraje y el valor de todos los participantes. En sus más violentos y desgarradores instantes, mientras la lucha se extiende por toda Europa, LeRoy filma con realismo y nos hace sudar, tragar polvo y respirar la sangre y la metralla, perdiendo la pareja protagonista todo rastro de glamour para entregarse al drama con total naturalidad, ofreciéndonos unos primeros planos que destilan una sensibilidad conmovedora y un talento consumado a la hora de captar sensaciones. Es una historia de amor y guerra, de compromiso y sentimientos, mostrando con enorme realismo el ambiente de los soldados, su nostalgia y heroicidad, así como el admirable y agotador trabajo de los doctores y enfermeras de campaña en la retaguardia, en paralelo al progresivo enamoramiento entre los protagonistas, médico y enfermera, que comparten tantas horas de trabajo.
La película disfruta de un fabuloso trabajo de sus principales actores: Clark Gable posee un indiscutible magnetismo en pantalla, y Lana Turner, encasillada años después en papeles de mujer madura y distante, realiza aquí un milagroso trabajo, mostrándonos el potencial que tenía para interpretar papeles dramáticos. Junto a ellos dos una bella Anne Baxter, tal vez un poco desdibujada en su papel de fiel esposa de Clark Gable.
Muchos calificaron a “La rival” como una obra menor dentro de la filmografía de su director, bajo mi punto de vista, evidentemente no es una obra maestra, pero sí una excelente película que cuenta con una de las mejores interpretaciones que nos ha ofrecido Lana Turner dentro de su extensa filmografía.
Tourneur tenía un característico estilo a la hora de rodar sus películas, con un fantástico uso de la iluminación y de las sombras con el que pretendía dar énfasis a la construcción psicológica de sus personajes y al mismo tiempo crear un cierto aura esotérica en todos sus filmes aunque estos no tuvieran nada que ver con el género fantástico, en “Berlín Exprés” es algo que consigue de manera más tenue, enfocándose más en el espectro de la guerra que en su aspecto visual, mostrándonos los estragos de la conflagración europea, empezando en París para terminar en Berlín, haciendo una parada en Frankfurt. La fotografía a cargo de Lucien Ballard es crucial para situar al espectador en el contexto histórico y otorgando ese deseo del director de representar la crudeza de las repercusiones que tuvo la guerra en Europa, mostradas sin ningún tipo de artificio externo que puedan entorpecer la visión pura de los hechos. Se ayuda de un guion perfectamente construido donde todas las piezas encajan como un mecanismo de relojería, el argumento avanza sorpresa tras sorpresa, y ninguna de ellas previsible, la utilización del suspense es ejemplar dosificándolo en pequeñas dosis, dando datos poco a poco al asombrado espectador. La puesta en escena es prodigiosa, con una utilización del blanco y negro gloriosa, como mandan los cánones en un buen thriller clásico.
Una película magnífica, por supuesto, un poco por debajo de los grandes trabajos de Tourneur, pero igual de satisfactoria y un ejemplo claro de lo que el Cine americano era capaz de dar en aquellos años, grandes films dirigidos por directores europeos que, cómo en el caso de Tourneur, realizaron algunas de sus mejores obras en los USA. Buen intento Jacques, buena película.
Celebra con nosotros el 75 aniversario
Una adaptación de un clásico imperecedero que nos habla de temas universales con los que nos podemos identificar como el sentido de la familia, las dudas, la locura, la búsqueda de certezas, el complejo de Edipo, la verdad tras la mentira, el valor del sacrificio, la venganza. Olivier lejos de huir de la esencia de la obra para sorprender, lo que hace es enriquecerla, con personajes profundos, con aristas, humanos, con diálogos que manan de la obra pero engrandecidos por los intérpretes, aportando asimismo lírica visual en el manejo de una cámara que flota con majestuosidad alrededor de los actores sacando lo mejor y más de las emocionales actuaciones. Un drama dirigido con notable pulso por el realizador inglés, haciendo discurrir las escenas con solemnidad, induciendo incisivamente a un tono de honda intensidad, derivando en que el público quede absorbido entre otras cosas por la magia de la prosa manejada, un aluvión incontenible de ingenio puesto al servicio de la retórica y la poesía, sacando un tremendo jugo y esplendor al encadenado de palabras y frases.
El “Hamlet” dirigido por Olivier es sin duda una película extraordinaria y paradójica. Por un lado, los escenarios, los vestuarios e incluso el diseño de iluminación están impregnados de una cortante sobriedad, casi toda ella rodada en interiores, las figuras humanas emergen de la oscuridad, como bien muestra el apasionante plano frontal de presentación de los comediantes. Los interiores no engañan a la mirada: puro cartón piedra, escenario descomunal e imposible, cortinajes de quita y pon, el teatro se ha injertado en la construcción de cada espacio. Ahora bien, Olivier –que ojalá hubiera tenido una carrera más prolífica como director-, tenía el don concreto de moverse con extraordinaria inteligencia entre ambos territorios, lo que permite que su “Hamlet” apenas sea clásico, muy al contrario, cada uno de los planos que constituyen la cinta es una especie de ruptura con dos tradiciones: la cinematográfica –que está constantemente puesta en solfa, casi como si el clasicismo fuera el enemigo concreto al que derrotar a golpe de montaje- y la teatral, porque el mito balbucea, y al reinventar el trabajo de cámara, renace y se convierte en otra cosa, “Hamlet” es ante todo un mito narrado por métodos cinematográficos.
Un clásico imprescindible e imperecedero del séptimo arte. Recomendable por su dirección, guion, actuaciones, música, movimientos de cámara, vestuarios, caracterizaciones, narrativa… una fantástica versión del clásico de la literatura por excelencia. Puede ser cierto que el séptimo arte nos puede salvar de una incultura total, siempre hay milagros cinematográficos y, desde 1948 entendemos mejor al “Hamlet”de Shakespeare, y este es el milagro que nos dio Laurence Oliver porque para muchos, entre los que me incluyo, el primer contacto con este personaje ha sido por la película.
La película es un drama rural que entronca con la tradición teatral peninsular influenciada por el naturalismo, donde las pasiones primarias chocan frontalmente con la moral católica y la honra, dramas regionales que buscan de algún modo la sublimación de esa vida tradicional. El éxito de estas obras teatrales hizo que proliferara su adaptación al nuevo arte cinematográfico, que en aquel momento aún luchaba por esta denominación, y, de hecho, os invito a apreciar el curioso comienzo de “Os lobos”, donde los autores de la obra teatral dan su aprobación a la puesta en escena de Lupo en una secuencia que nos habla tanto del marchamo de calidad que en aquel momento podría proporcionar a un filme el ser una adaptación de una obra literaria como de que, una vez obtenido ese beneplácito, el director, y en este caso también productor, se disponía a crear algo muy distinto, auténtico cine. Lupo no se limita a dar a conocer al gran público lo más granado de la literatura portuguesa adornándola con las bellas panorámicas del país luso, sino que, con deliberada intención de alejarse de su origen literario utiliza actores no profesionales y rueda la mayor parte de las secuencias en escenarios naturales, destacando la preciosa fotografía de Artur Costa de Macedo. Aunque la verdadera razón de tal elección pudiera ser el ahorro de costes de producción, creo que Lupo consigue que el paisaje no se utilice como un simple marco, sino que se convierta en protagonista de la narración como configuración poética de los sentimientos de los personajes. Si la cuestión de la honra es el tema central, Lupo sabrá desviar la mirada hacia el deseo femenino que se convierte en el actor principal a través de una planificación que incide en la sensualidad femenina.
Una perlita del cine mudo portugués, además una película muy realista donde podemos ver cómo vivía la gente en los años 20 en el campo de Portugal y cómo un hombre puede cambiar la vida de tantas personas diferentes solo por su forma de ver el amor y la vida. Una película fascinante y quizás el mejor ejemplo temprano del naturalismo portugués.
Visita el post de Os Lobos
Celebra con nosotros el 50 aniversario
Surrealista y psicodélica cinta de animación europea dirigida por el especialista francés del género René Laloux. El film nace de la unión de los talentos de Laloux y el escritor y dibujante francés Roland Topor, este último coautor del guion y responsable de los diseños. La obra adapta libremente “Oms en série”, del escritor francés de ciencia ficción Pierre Pairault, dentista de profesión que firmaba bajo el pseudónimo de Stefan Wul, novela de la que extrae muchos de sus más interesantes aspectos de ciencia ficción. Ahora bien, el fabuloso despliegue estético al que asistimos es mérito de Laloux que apostó por la poco usada técnica de animación con recortes, que dota a la animación de un aspecto único, y de Topor, cuya fértil imaginación y fuerte personalidad redondean la propuesta visual. La obra es una muestra de cómo la creatividad podía ser la principal materia prima de una narración audiovisual, frente a la adecuación a un género, a los gustos de la época o a las exigencias de la industria, entre otras cuestiones que habitualmente afectan a la realización de películas.
Visita el post de El Planeta Salvaje
en nuestro Blog.
Celebra con nosotros el 50 aniversario
Un auténtico homenaje a su profesión, en el que se nos muestran desde más o menos complejas puestas en escena, hasta pequeños detalles como la elección de objetos de un decorado, pasando por las dificultades propias de llevar a cabo un proyecto con un gran número de personas implicadas, con un tiempo y presupuesto determinados. No faltan tampoco guiños a otros directores a los que homenajea (los libros de Buñuel, Hitchcock, Hawks, Rosellini... la calle Jean Vigo, la toalla con las letras de Joan Cocteau grabadas, la referencia a la Regla del Juego de Renoir...), nos deleita con referencias a sus propias películas (la escena del gato, no representa sino la dificultad que tuvo para grabar algo similar en “La Piel Suave”, con su adorada François Dorleac), nos muestra como era su relación casi paterno filial con Jean Pierre Leaud, nos hace retornar en sueños a su infancia robando carteles en las entradas de los cines y sobre todo nos muestra su devoción por crear arte, por hacer Cine.
Una película inolvidable, cautivadora y bella. Una película hecha por y para amantes del cine, una declaración de amor al Séptimo Arte como pocas veces se ha visto. Merci beaucoup, monsieur Truffaut. Vive le Cinéma!
Visita el post de La Noche Americana
en nuestro Blog.
Celebra con nosotros el 50 aniversario
Es muy interesante volver a ver las últimas obras de cineastas ya maduros cuya filmografía pertenece al Hollywood clásico, "Chacal" es un ejemplo de ello, una obra de los setenta con un director ganador de dos Oscars y creador de verdaderos clásicos del cine como "Sólo ante el peligro" o "De aquí a la eternidad". Estas obras parecen que se han quedado desubicadas en la división histórica que han hecho los expertos de cine, ni pertenecen al cine clásico ni al cine moderno, de esta manera grandes obras como "Frenesí", "Fedora", "La huella" o "El coleccionista" parece que están en tierra de nadie, pero sencillamente son grandes películas, en muchos casos incluso las podríamos calificar como memorables. "Chacal" no lo es menos, como el buen vino cada año que le pasa le sienta mejor, es narrativa pura, dos horas y cuarto de intriga sin tregua en el que todo está bien contado y no se enfatiza nada innecesario, ni se alardea de recursos técnicos.
La primera tentación que uno tiene después de haber visto la película es buscar en Google como aconteció el intento de asesinato del presidente De Gaulle en Francia, no hallará nada, todo es pura ficción, pero la forma de narrar esta historia es tan sumamente detallista, con datos, cifras, nombres, imágenes de archivo y un realismo tan palpable que, el espectador creerá que todo lo que ha visto está cuanto menos basado en hechos reales, no es así, y al descubrirlo, la película despierta todavía más admiración de la que se forja con los títulos de crédito finales. La película tiene un estilo casi periodístico a la hora de describir los hechos, y una puesta en escena muy austera que realza el realismo de la película, es fascinante ver la meticulosidad con la que el misterioso asesino va preparando su acción, mientras el tiempo corre inexorablemente, quién sabe si a favor del chacal o de la policía, y en ningún momento se hace aburrida, tal vez gracias al estupendo montaje a cargo de Ralph Kemplen, que le valió una nominación al Óscar.
Zinnermann aborda el relato de la manera más limpia que puede, utilizando un estilo visualmente descriptivo, evitando el exceso de diálogo, musicalizando lo preciso para que los silencios tengan un rol determinante en la narración, cambiando el foco de atención continuamente con el objetivo de contar la historia desde el punto de vista de Chacal (interpretado por un magnífico Edward Fox) y del inspector Claude Lebel (Michael Lonsdale), veterano policía designado por las autoridades para darle caza, el director establece el desarrollo dramático del largometraje sobre dichos elementos, situando a los protagonistas en una carrera contra reloj que sólo puede terminar de la manera más obvia. En "Chacal" no hay concesiones graciosas, no sobran las palabras, no hay escenas ni planos de más con los que nada se dice, no hay tiempo para despilfarrar en florituras, hay eso sí, una historia muy interesante que contar y contarla bien, con rigor y con una sencillez inversamente proporcional al trabajo maestro de Edward Fox en su personaje de asesino a sueldo, un frío, elegante, magnético y calculador sicario.
Una de esas películas que disfrutas dejándote llevar desde el principio con esa persecución a lo Al Capone o James Cagney y con la que sigues disfrutando conforme avanza. Un thriller construido con oficio y elegancia, no por nada es una de las obras que continuamente se citan cuando se habla sobre del cine inglés de la década de los setenta, eso sí, en el caso de que estéis acostumbrados al ritmo trepidante de las películas de hoy, llenas de persecuciones, secuencias de acción, golpes y disparos, pensad que “Chacal” no va de eso, va de guion. Ejemplar, para ver y volver a ver.
Visita el post de Chacal
En 1973 se estrenó el primer largometraje de Jean Eustache, “La Maman et la Putain, (La mamá y la puta), que en algunos países se distribuyó con nombres pudorosos como “La madre y la ramera”, y que en otros como en la España franquista simplemente no se proyectó en salas de cine. La cinta se realizó con una cámara de 16 mm y con un sonido que seguramente se registró con una Nagra, la grabadora portátil más popular entre los cineastas no industriales de esos años, ese tipo de equipos fueron esenciales para el cine de la Nouvelle Vage, para la nueva ola francesa, pero también para otros nuevos cines que en diferentes partes del mundo sacaron las cámaras a las calles e hicieron de la escritura audiovisual un registro de historias cercanas a las vidas cotidianas y a las preocupaciones juveniles.
“La mamá y la puta” es una película muy del tiempo en que se hizo, pero también es muy de nuestro tiempo, fueron tiempos de nuevos valores y ese nuevo mundo se reflejó en las pantallas de cine. En “La mamá y la puta” no hay marchas, ni hay disparos, pero es un filme que es hijo de esa misma revolución cultural, en la película se habla del aborto, de distintas formas de amar, se revisan los roles masculinos y femeninos, se intuye el racismo y se adivina el suicidio. La película parece comenzar retratando el estado de ánimo de esa generación devastada por la ilusión maltrecha, pero llega mucho más allá, hasta el fondo de la condición humana, revelándonos la complejidad que cada persona esconde detrás de su frivolidad. El protagonista, un burgués cínico, egoísta y caprichoso, y cansado, sobre todo cansado, de vuelta de todo, va desnudándose poco a poco, dejando caer sus máscaras para que veamos la desesperación que en el fondo le corroe. Y después están ellas, ellas son las dos caras de la misma moneda, del mismo espejo en el que él contempla su fracaso y desolación, ellas le sostienen y le zarandean, él las entiende y las daña, la primera (Marie) es el refugio paciente, la costumbre que arropa y consuela, la segunda (Verónica) es la inercia curiosa, el entusiasmo forzado y necesario.
Una mirada triste sobre la vida, muy bella en su decadencia amanerada y austera, cansada, todo "huele" a auténtico y real, a una rebelión apagada ante el triste espectáculo de vivir. Para cuando te has sumergido en sus 208 minutos de metraje te das cuenta de que estás inmerso en un poema constante, en movimiento, del que ya no puedes evadirte, adentrándote en su juego y comenzando a participar en sus conclusiones. El alcohol y el tabaco omnipresentes, la música constante, ciertos homenajes al cine, la cámara suavemente delicada y precisa, de amateur apasionado, el blanco y negro majestuoso y cruel… la demostración palpable de que con nada se puede crear un universo muy reconocible y cercano, y muy extraño y personal a la vez. Suena a muchas películas y directores que aparecieron después y es, al mismo tiempo, la culminación de la "nouvelle vague" y el existencialismo en el cine. Falta humor (no ha lugar), muy luminosa y muy oscura, tantos años después se mantiene en pie, épicamente, como una obra visionaria y salvajemente sincera.
Inquietante, intachable y veraz película sobre el amor, la desidia y la desesperación de no saber si una relación es correspondida o no, una obra dolorosa que te obliga a pensar. Larguísima pero pienso que imprescindible, cine intelectual francés que se salva de lo pretencioso.
Celebra con nosotros el 75 aniversario
El paso de los años ha permitido revalorizar en la medida que se lo merecen los diferentes títulos policíacos realizados por Anthony Mann en los últimos años de la década de los 40, “Justa venganza (Raw Deal)” (1948), es uno de los ejemplos más logrados de esa vinculación de Anthony Mann al cine policíaco, un extraño film negro, extraño porque tiene algo fantasmagórico, en ocasiones parece una pesadilla, y ello se debe en gran parte al extraordinario trabajo de fotografía. Un ejemplo perfecto del mejor cine negro, con una belleza de encuadres y tonalidades, una aterciopelada y enfermiza narración femenina que permite a los hechos devenirse con sensualidad y no poco morbo, una música hiriente y oportuna y otros tantos silencios y oscuridades dibujan una historia melancólica sin principio ni final feliz, un film que se pasea a ratos en road movie por rutas sinuosas, en madrugadas y anocheceres sin fin, una película que acontece sin luz solar, por rincones húmedos y mohosos, henchida de lo más triste y grotesco del alma humana.
Al igual que en el resto de películas realizadas por Mann y fotografiadas por Alton, se sugiere al espectador una atmósfera oscura, cargada de dramatismo y violencia, en la que el juego que se hace entre luces y sombras alcanza una brillantez pocas veces igualada dentro del género. Si la puesta en escena de Mann resulta hábil y sus secuencias narrativamente notables, la fotografía de Alton, con sus característicos fondos tenebristas, sus rostros dramáticamente iluminados, el empleo de filtros para sugerir ambientes neblinosos, demuestra igual talento. Además debe tenerse en cuenta que estas producciones eran de lo más modestas, razón por la cual los decorados eran más bien escasos y no muy buenos, circunstancia que agudizó el ingenio de nuestro dúo, que decidió inundar la pantalla de luces y sombras, logrando, con tan poca cosa sugerir las impresiones y sensaciones necesarias para la historia. El guion es correcto, con buenos diálogos y una puntual voz en off que encauza la narración, y las actuaciones notables, destacando O' Keefe, Trevor, y Raymond Burr, que interpreta un personaje sádico de considerable interés y atractivo por el modo en que ejemplifica la violencia (la cerilla en la oreja del compinche, los crépes flambeados en el rostro de una mujer...). A destacar sobre todo el tramo final del film en el que la violencia se desata magistralmente, en medio de la niebla y el fuego.
Anthony Mann nos deja una pequeña joya del cine negro, violenta y trágica, romántica y sensual, desgarradora. Puro cine negro, que se mueve entre luces y sombras, y el tictac de un reloj que no para. Película dura, directa y sin concesiones, en poco más de 70 minutos consigue lo que muchos "tochos" de más de 120 no logran ni por asomo: dibujar perfectamente a los personajes de una historia que, narrada según los códigos del cine negro, mantiene el interés desde el primer al último fotograma. Otra nueva demostración de talento y buen hacer por parte del engrasado dúo que formaron el realizador Anthony Mann y el director de fotografía John Alton, que este mismo año realizarían otra notable obra, "T-Men". Seguro que os he metido un poco el gusanillo en el cuerpo por esta película, sinceramente la recomiendo.
Visita el post de Justa Venganza
en nuestro Blog.
Celebra con nosotros el 50 aniversario
La obra hace un descripción lírica y melancólica del viejo Oeste, desgarrado, decadente y condenado a desaparecer por el progreso técnico, los avances sociales, el fortalecimiento del Estado de derecho y las conveniencias de empresarios y terratenientes. Desarrolla un drama sobre una historia de amistad, tema recurrente de Peckinpah, con referencias a la violencia humana, las ansias de independencia personal, la desolación de los perdedores, la añoranza del pasado, la tensión entre lo viejo y lo nuevo y la exaltación de la inocencia. Un Peckinpah lúcido, consciente de la agonía final de un género condenado a desaparecer como el viejo oeste, sublima un material a priori convencional y rinde un sentido homenaje de admiración a un tiempo pasado en uno de los films más hermosos, nostálgicos y tristes de su filmografía. Western crepuscular, un autentico poema visual de inusitada belleza y lirismo, con un soberbio y preciso guion lleno de sugerentes metáforas “Pat Garrett y Billy el niño” se transforma bajo la mirada serena y comprensiva de Peckinpah en un canto de respeto y admiración a un estilo de vida que se fue y que no volverá, por cierto, el guion lo escribe Rudy Wurlitzer, lo iba a dirigir Monte Hellman, habían trabajado juntos en “Carretera asfaltada en dos direcciones”, pero James Coburn impuso al realizador, al caer en manos de Peckinpah lo reescribe, lo dota de un prólogo y un epílogo, asimismo en el libreto original Pat y Billy solo se encuentran al final del metraje, pero Sam introduce una gran charla al principio, todos elementos que mejoran el calado de la obra, derivando que entre Wurlitzer y Peckinpah la relación fuera bastante mala.
Peckinpah nos ofrece uno de los grandes westersn contemporáneos, mezclando lo mejor del clasicismo y lo mejor de su propio estilo. Emoción, sentimiento puro, ritmo cadencioso y lento, invitación a la introversión, personajes honestos, poco habladores pero fiables, sacrificio, determinismo trágico, con música como grito desesperado... en fin, la vida. El Western clásico muere en esta inolvidable obra, para dar paso a un western crepuscular, donde los ideales del viejo oeste ya no tienen cabida, no hay ya empresas justas, ahora hasta los viejos amigos se matan entre si; todo es rojo, todo es triste, y todo es “jodidamente” hermoso. Magnífica película que termina de redondear una banda sonora inolvidable que se halla en todas las antologías de la mejor música de cine.
Visita el post de Pat Garrett y Billy el Niño
En 1907, Jack London publicó su libro autobiográfico “The Road”, en el cual nos cuenta como recorrió los Estados Unidos con 18 años de edad colándose en los trenes y haciendo las veces de vagabundo, esta fue la fuente que inspiró a Christopher Knopf para su guion de “EL EMPERADOR DEL NORTE”, el cual Robert Aldrich convertiría en otra de sus brillantes películas. La historia se contextualiza en el estado de Oregón en 1933, en la época de la Gran Depresión, más concretamente en una vía de ferrocarril de carga que cruza las montañas del estado, los alrededores están poblados por colonias de vagabundos que van y vienen en los vagones, pero hay un tren, el 19, regido con mano férrea por Shack (Gran Ernest Borgine), un despiadado y brutal revisor que no duda en aplastar con un martillo cráneos de los polizones que suben a “su” tren, es un “Ogro”, un pobre hombre que con uniforme se transforma en una despiadada bestia; en el otro lado está el llamado Nº 1 (enorme Lee Marvin), un vagamundo que aspira al oficioso título de “Emperador del Norte”, o sea ser Rey de la Nada, ser importante entre los desheredados de la tierra, su objetivo viajar en el 19 para sentirse alguien importante; es un tour de forcé en todos los sentidos, dos fuerzas de la naturaleza desatadas, dos actorazos inmensos transmiten todo el vigor y la rabia de sus personajes, dos tipos que creen en lo que hacen y sienten que uno de los dos sobra, dos titanes que nos regalan dos actuaciones soberbias, su fuerza vital traspasa la pantalla, lo siento mucho por Keith Carradine que está en medio, lo hace bien pero queda anulado por dos tornados imparables.
Una sólida película, un notable drama de aventuras con unas imágenes de acción muy bien filmadas, sobre todo las del tren. Una historia que se enmarca en unos tiempos difíciles, en una América de continuas dificultades económicas, un canto a la libertad personal, un canto a los espíritus libres, una oda a que aunque seas poca cosa, no debes rendirte, siempre habrá algo por lo que luchar. La puesta en escena es magnífica, rodada en escenarios naturales de Oregón, unos paisajes tan salvajes como los protagonistas, fotografiados por Joseph Biroc de forma espléndida, las montañas, bosques, ríos, puentes tallan a fuego a estos antihéroes. La ambientación está perfectamente conseguida, mostrando sin rubor y con toda la aspereza posible la situación de miles de ciudadanos que habían perdido todo tras el "crack" de 1929, se subían a los vagones de los trenes y trataban de encontrar trabajo en otro Estado, estamos hablando de la Gran Depresión, época de lucha por la subsistencia diaria, teniendo que sortear los vagabundos no sólo la pobreza sino a seres humanos brutales, como el encarnado con maestría por Ernest Borgnine. El ritmo es endiablado, siempre están pasando cosas, no hay muchos diálogos pues la fuerza del relato está en la acción que dice mucho más que las palabras, con unas escenas de gran dinamismo, el increscendo es excelente, notamos que el clímax de el duelo final se acerca y como en los inmortales solo puede quedar uno.
Una película impactante y muy bien filmada que te mantiene aferrado al asiento hasta su exultante final. Uno de los puntos culminantes de la filmografía de Aldrich, con una carrera plagada de títulos corrosivos marcados por la violencia física y psíquica, así como por una ácida visión de la sociedad.
Celebra con nosotros el 75 aniversario
“Mujeres de la Noche” es seguramente la cinta más descarnada de larga serie de filmes sobre mujeres "sufridas/explotadas/caídas" que realizó Mizoguchi. El entorno deprimente en el que fue filmada (la Osaka en crisis de la posguerra y la Ocupación), el tono semidocumental que le imprimió el cinefotógrafo Kôhei Sugiyama al filme (hay escenas realizadas en la auténtica ciudad en ruinas, tomas claramente influidas por el neorrealismo italiano que ya había conocido Mizoguchi), el melodramatismo exacerbado de la historia en el que tres mujeres son arrastradas hacia la prostitución, y hasta cierto colapso nervioso del propio Mizoguchi en pleno rodaje (se dice que dirigiendo la escena del hospital, el cineasta empezó a llorar y a maldecir la perversidad masculina, incluyendo la suya propia) produjeron un halo de tragedia que rodeó al filme. Para fortuna de Mizoguchi “Mujeres de la Noche” fue un éxito entre los críticos japoneses y entre el público, pues a pesar del tema tan deprimente y la forma tan directa de tratarlo, la cinta tuvo una taquilla excelente.
Mizoguchi retrata una parte de la sociedad japonesa de postguerra, volviendo a su tema favorito, la prostitución como parte de la trama. Nos muestra la vida, el transcurrir de la honradez de una joven madre, que a través de las miserias que le trae la guerra, la vida más exactamente, llega a alcanzar el escalón más bajo de la sociedad, volviéndose irreconocible, carente de moral alguna, y por supuesto corrupta en cuerpo y alma. Un oscuro retrato del estado de Japón posterior a la Segunda Guerra Mundial, enfocado en la ciudad de Osaka, que se muestra destruida y desesperanzadora luego de este terrible conflicto bélico, el desempleo, la pobreza y la falta de oportunidades asola a la población, las mujeres son un blanco mayor entendiendo el contexto, muchas de ellas han quedado viudas, con sus hijos y ni siquiera tienen una casa a donde ir, de ahí que el camino de la prostitución sea el que muchas de ellas se ven obligadas a tomar, al no existir otro medio en el que puedan ganar algo de dinero para subsistir, el filme relata muy bien como se podía caer en ese oficio, además de forma acertada explora ese contexto: la relación entre ellas, las instituciones que intentan ayudarlas a que salgan de ese mundo, o el trabajo policial… En cualquier caso, y a despecho de la sordidez aquí retratada, conviene no perder de vista que buena parte de los elementos que conforman la feroz crítica social de “Mujeres de la noche” obedecen a motivaciones meridianamente autobiográficas, tal es el caso de la sífilis que contrae la protagonista, Natsuko, la misma enfermedad que previamente había hecho enloquecer a la esposa de Mizoguchi, o la venta de la hermana mayor del cineasta como geisha, hechos ambos que pesarían sobre su conciencia hasta degenerar en un verdadero complejo de culpabilidad.
Mizoguchi consigue crear una propuesta crítica al estado del país posterior a la II Guerra Mundial, al desamparo sufrido por las personas, y especialmente de las mujeres. Como es costumbre en el cineasta retrata a los hombres como unos seres cínicos, cobardes, tramposos, infieles y brutos, aunque se esfuerza por resaltar la bondad del médico del centro de acogida y su ayudante (una excepción casi milagrosa en su cine). Entre tanto radiografía de cerca los comportamientos de la gente y las precariedades que a éstas rodean, y es que, maravillado por la obra de Rossellini, el japonés también se aferra a esa manera documental de situar las acciones y emociones en el contexto social, mostrando, como el neorrealismo italiano, lo esencial con un estilo directo y crudo y sin sacrificarse al lirismo poético.
Visita el post de Mujeres de la Noche
Celebra con nosotros el centenario
Película basada en la obra "Pit of the Golden Dragon" de William Dudley Pelley, en la que un brillante como siempre Lon Chaney interpreta a Wilse Dilling, un matón lisiado con un corazón de oro que cedió a las tentaciones del crimen hace ya mucho tiempo. Chaney está trabajando para una mujer despiadada en el Chinatown de San Francisco, su malvada jefa, Queen Ann, lo envía a un pueblecillo como parte de un plan para seguir chantajeando a un pobre banquero, pero como la vida da muchas vueltas, el bueno de Chaney va y se enamora de la hija de la persona a la que debería chantajear y claro, nuestro admirado Chaney se monta el lío padre al estar dividido entre la mujer a la que ama y la mujer a la que teme.
Chaney vuelve a deleitarnos con una actuación espectacular, los rasgos de Chaney, en particular su rostro, desprenden tal emoción y patetismo que a todos nos atrapa y nos mantiene pegados a la pantalla, increíble que se pueda hacer tanto con tan poco. Chaney tenía un rostro extremadamente expresivo y un lenguaje corporal absolutamente portentoso, en esta película, donde su personaje es un criminal empedernido que se ablanda bajo la influencia del amor, utiliza su talento en todo su esplendor, su habilidad para hacernos creer su papel de persona discapacitada es asombrosa, la forma en la que se mueve con las piernas torcidas arrastrándose detrás de él es fascinante. Este no es uno de esos papeles en los que aparecen las "mil caras" de Chaney, en realidad puedes verlo cómo era realmente, nos demuestra como era capaz de ofrecernos una interpretación convincente incluso sin maquillajes o disfraces ampulosos con los que trabajar, vale la pena verlo y vale la pena ver la película aunque solo sea por Chaney, una pena que el papel de la protagonista no esté tan bien desarrollado, ella es tan buena y pura que resulta un poco aburrida.
Si bien hoy en día no es tan recordada como otras películas de Lon Chaney, "The Shock" es un buen melodrama, el estilo de la dirección no alcanza el nivel de algunas de las mejores películas que Chaney estaba haciendo en esa época con Victor Sjostrom, Maurice Tourneur y otros, y la fotografía y la puesta en escena en general son bastante sencillas, aunque eso sí, hace una recreación muy convincente de Chinatown y cuenta con dos escenas realmente poderosas: la explosión del banco y el terremoto final que incluye la caída de edificios (tomas en miniatura razonablemente bien hechas) y tomas de la tierra abriéndose.
Una buena película muda que además cuenta con la siempre extraordinaria presencia del gran Lon Chaney, un ejemplo más de lo buenas que eran las películas en la era del cine mudo y de cómo artistas como Chaney no sólo eran los mejores de su generación, sino que siguen estando en la lista de los grandes de todos los tiempos. A descubrir.
Celebra con nosotros el 50 aniversario
John Milius, amigo y compañero de estudios cinematográficos de George Lucas, Steven Spielberg o Martin Scorsese, se había ganado una gran reputación como guionista al participar en las dos primeras partes de Harry el sucio, además de en grandes éxitos de crítica y público como “Jeremiah Johnson” o el western “El juez de la horca”, aunque su libreto mas aclamado tardaría aún unos años en aparecer: “Apocalypse Now” de Francis Ford Coppola. Debuta como director con “Dillinger” en 1973 en el seno de la compañía de Serie B American International Pictures comandada entre otros por Roger Corman, responsable asimismo de los debuts de Coppola (Dementia 13), Scorsese (Boxcar Bertha) o Peter Bogdanovich (Targets), no tenía mal ojo el bueno de Corman en su faceta de descubridor de grandes talentos.
La película tiene el aire de un documento escueto, nada complaciente con la época rememorada, sus personajes, entre los cuales figuran algunos de los gánsteres más conocidos de los años de la Gran Depresión, como, aparte de John Dillinger (Warren Oates), “Baby Face” Nelson (Richard Dreyfus) o “Pretty Boy” Floyd (Steve Kanaly), parecen haber sido sorprendidos en plena actividad, mostrándose explícitamente violentos, despectivos y egocéntricos, pero también vulnerables. Milius mira con parecida frialdad a gánsteres y agentes del FBI, uno de los cuales, Melvin Purvis (Ben Johnson) se cuida de ir narrando los acontecimientos en una persecución implacable, de hecho, se trata de dos hombres antagónicos pero que matan con el mismo aplomo, si bien uno lo hace fuera de la ley mientras el otro lo hace legalmente, disfrutando de un puro habano tras cada captura.
Influenciado enormemente por el cine de Sam Peckinpah, aunque también por la mítica “Bonnie and Clyde” del año 1967, “Dillinger” es una película que consigue sobradamente el objetivo que se propone, que no es otro que el que pasemos un buen rato con persecuciones de coches, disparos de ametralladoras, violencia extrema… seguro que hará las delicias de los aficionados a este tipo de cine de los setenta que bebió tanto del western crepuscular y de Sergio Leone. Aunque es verdad que la acción se antepone en todo momento a la psicología de los personajes, la película en general no puede evitar un cierto toque romántico, pues las correrías del apuesto gánster disparaban las simpatías del populacho, aquí los malos eran los banqueros (poder económico) y la policía (poder represor), los buenos eran aquellos que desvalijaban las arcas que tenían el dinero del pueblo, no olvidemos que el país se hallaba sumido en una gran crisis económica y de trabajo.
La puesta en escena resulta magnífica, unos áridos escenarios que nos retrotraen al género del oeste, unos personajes, como ya hemos mencionado, claramente influenciados en el cine de Peckimpah, parecen tallados a hachazos, duros como las piedras, escenas de tiroteos cargadas de sangre excelentes, persecuciones de coches trepidantes, la historia discurre con un ritmo narrativo ágil, la acción no decae en momento alguno. Para terminar me parece también digna de alabar la banda sonora del filme que nos mete de lleno en la era de la Gran Depresión.
Un producto muy disfrutable de este polémico director republicano y aficionado a las armas, mas conocido por la excelente "El viento y el león (1975)" o por la también interesante “Conan el Bárbaro (1982)”. Una película digna de ser rescatada del olvido, especialmente recomendada para fans de las cintas de gánsteres y para aquellos que quieran saber más de John Dillinger.
Visita el post de Dillinger
Celebra con nosotros el centenario
Un tipo extraño se pasea por la Edad de Piedra, imberbe y con inmensos zapatones de piel, se detiene para recoger unas flores en pleno desierto, no cabe duda, es un payaso y también un romántico, es Buster Keaton. Payaso, acróbata y equilibrista desde niño, Buster Keaton aprendió muy pronto los trucos del escenario, sabía cómo hacer reír a la gente y preparaba sus films con la misma meticulosidad que una actuación circense. Keaton venía saboreando desde hace tiempo la idea de dirigir y producir sus propias películas, “Las tres edades” es su primer largometraje y a nivel de prestigio personal le coloca entre los grades cómicos del “burlesque”, junto a Chaplin y Harold Lloyd. Armado de su fina ironía, el cineasta nos muestra la invariabilidad del amor a través de los tiempos, en la que resulta una clara parodia, y al mismo tiempo homenaje al film, “Intolerancia” de David W. Griffith, la trama es sencilla, pero la puesta en escena y el montaje es magistral, las diversas partes que dividen la película y los gags son ensamblados con una precisión minuciosa.
Rodeado del estupendo equipo de guionistas y “gagsman” que conformaban su equipo, Keaton se asegura la presencia de una cascada de situaciones divertidas con detalles geniales, despliega todo un arsenal de gags, para desembocar en un clímax final arrollador, toda una delicia para los amantes del cine inventivo, imaginativo, dónde se dan cita todo tipo de recursos de comedia, muchos de ellos adelantados a su tiempo, como es el jugar con los anacronismos (Prehistoria: juegos de baseball, golf con palos singulares. Roma: relojes de muñeca, meteorólogos en Roma, parquímetros de zona,...), “slapsticks”, acrobacias (Buster saltando en las alturas de una azotea a otra, cayendo y siendo amortiguado por toldos de ventanas, asiéndose de una tubería, incrustándose contra una ventana...), surrealismo (el modo de predecir el futuro en cada tiempo, o el gag con el león, más falso que un dólar de madera), y con un epílogo maravilloso de crítica a la sociedad del momento, y todo ello filmado con una agilidad y ritmo deslumbrantes.
Como ya hemos comentado, la estructura de la película es una especie de parodia de la película “Intolerancia” de Griffith de 1916, aquí el “leitmotiv” es el Amor, epicentro de todos los bloques, donde se repiten los mismos mecanismos, pero adaptados a cada era (La prehistoria, El Imperio Romano, y la Actualidad), ejemplo los vehículos con los que se presenta el protagonista, con el prehistórico yendo en Mamut (claramente un elefante con colmillos retorcidos falsos), en Roma Buster va en cuadriga tirada por equinos a cada cual más patético, en la Modernidad viaja en un coche que literalmente se deshace (en una secuencia icónica) en un bache. Buster es el Chico que en los tres segmentos persigue a la Chica (Margaret Leahy, una belleza inglesa, previamente ganadora de un concurso de belleza, en la que fue su única incursión en cine, una especie de joven florero), él es un debilucho en comparación con el otro pretendiente que tiene ella, el Villano encarnado por un gran Wallace Beery (antes de convertirse en estrella en los años 30), y todo ello acompañado por una excelente producción.
No es la mejor pelicula de Keaton, pero siempre hay muestras de genialidad en cualquiera de sus obras. Ayer, hoy, y siempre... Buster Keaton.
Visita el post de Tres Edades
en nuestro Blog.El policíaco semidocumental producido por la “20th Century Fox” encuentra su título seminal en la fantástica “La casa de la calle 92” (The House on the 92nd Street; Henry Hathaway, 1945), la película de Hathaway abre el cine policial de posguerra y sienta las bases de producciones que por un lado son propaganda de los departamentos de seguridad estatales, pero además intrigas de impecable factura que detallan en (supuesto) tono realista las pesquisas de los agentes protagonistas, este es el caso de la estupenda película que hoy nos ocupa, “La calle sin nombre”. William Keighley es el firmante de este film, adoptando un tono similar al que ya asumiera años ante en "FBI, contra el imperio del Crimen", nos ofrece una especie de "docudrama" en la que se novelan hechos reales con la finalidad de ensalzar la labor de los agentes de la ley contra una serie de personas que tras el final de la guerra han decidido ganar dinero sin importarle si los métodos para conseguirlos son legales o no, esto es el FBI en sus primeros tiempos, las máquinas computadoras y los archivos ocupan salas como naves industriales, pero lo tienen todo bien organizado.
Tanto la planificación de un Keighley especialmente inspirado que no se conforma con el encuadre más sencillo, como la fotografía de Joseph MacDonald con un juego de luces y sombras soberbio, cine negro en estado puro, deslumbra en las abundantes escenas donde la oscuridad se rompe solo al encenderse una cerilla o una linterna, o el complejo guion original de Harry Kleiner, que se preocupa de que los malos no sean meras caricaturas y de dar empaque a los estupendos secundarios, hacen de “La calle sin nombre” un film repleto de una ambigüedad ante la que la mera lucha de las autoridades contra el crimen se va difuminando. Keighley nos ofrece aquí una de sus mejores obras, destacando sobre todo el excelente pulso narrativo que le imprime al film, un prodigioso ritmo que hace que no disminuya el interés de la cinta, provocando además momentos de suspense únicos, momentos en los que es usado como elemento dramático el silencio de una forma extraordinaria, logrando una tensión excepcional.
En el apartado interpretativo nos encontramos con algo realmente curioso, el protagonista, Mark Stevens, es bastante inexpresivo, de hecho hay varias secuencias en las que es difícil creerse sus reacciones, es uno de esos actores que no serán especialmente recordados y que, a pesar de haber rodado un buen número de films, acabó refugiándose en la televisión. En frente de él tenemos a Richard Widmark y eso sí que son palabras mayores, lo de Richard Widmark no es normal, se come cada escena, algunos pensaréis que las engulle, otros que las saborea, pedazo a pedazo, el caso es que se las zampa, de una manera u otra, sí, Richard Widmark, un tipo que era capaz de meter miedo con las caras de loco que ponía, o capaz de ser al mismo tiempo tu mejor amigo, o alguien del que no te puedes fiar, su malévola risa, casi una mueca, entraría con justicia en los anales del Cine, aquí está sencillamente sensacional dando vida a uno de esos malos que, como decía Hitchock, son los que hacen dar valor a la película, por desgracia ya no hay villanos así.
Cine negro del bueno, del que ya no se hace, con su gama de grises, y sus clarooscuros retratados maravillosamente por el gran Joseph MacDonald, uno de esos fotógrafos que sabían lo que hacían, no me extraña que MacDonald trabajase para muchos de los grandes, como John Ford, por ejemplo. Una obra injustamente olvidada, un tesoro enterrado que además tiene uno de los mejores villanos del cine, un personaje que cuando ríe parece una alimaña, un personaje que te sacude un gancho si dejas las ventanas abiertas. De obligado visionado para los amantes del cine negro y de... ¡Qué narices!, obligado visionado también para amantes del cine en general.
Una descripción muy realista de criminales con la policía como buenos colaboradores en hacer tratos con ellos. En su trama está la policía mencionada, los traficantes de armas y los atracadores de bancos de turno, pero apenas hay dos o tres disparos y un par de muertos, lo imprescindible para un film en el que, sobre todo, se habla mucho y bien. En “El confidente” no hay héroes ni grandes villanos, ni grandes gestos de cara a la galería, sólo unos personajes que se buscan la vida como pueden. En “El confidente” todo es creíble, todo es auténtico, los bares, las calles desangeladas del extrarradio bostoniano, el rostro cansado y los andares pesados de un perfecto Robert Mitchum, un patético traficante de armas que se ve obligado a convertirse en chivato de la policía para evitar ir a la cárcel y que acaba siendo manipulado y traicionado por todos, un tipo que ni es el más listo, ni es el más duro, un hombre corriente con una esposa de su edad y un par de críos, que se dedica a esto como podría haber sido conserje de un colegio, clase baja criminal sin mayores aspiraciones que sobrevivir.
El film tiene un carácter desapasionado y frío, el conjunto de los hechos narrados aparece ante los espectadores completamente desdramatizado, ese matiz dramático no lo aporta ni la realización de Yates ni el guion, es la interpretación de Mitchum y el bagaje cinematográfico del espectador quienes se encargan de ello, basta con echar un vistazo a ese rostro, sus cansados gestos, para que los espectadores deduzcan naturalmente el carácter del personaje. Formalmente el filme también resulta frío, lo que no es negativo, sino una opción estilística, destaca la minuciosidad con que se ruedan los atracos, recurriendo el director a un complejo montaje que analiza cada detalle, gesto y movimiento con brillantez. La ambientación muestra cierta dualidad, así las conversaciones o encuentros entre los personajes tienen lugar bien a plena luz del día en espacios públicos, bien en interiores de cierta sordidez, pobremente iluminados, de hecho, casi todas las secuencias nocturnas adquieren un carácter tenebrista, por lo que el espectador más que ver, intuye lo que pasa, guiado solamente por rostros fugazmente iluminados, es una ambientación feísta, marginal, moviéndonos por los suburbios de una gran ciudad, por “baretos”, parkings, billares, parques mugrientos, casas de las periferias, calles desoladas, donde los cielos están siempre grises, no parece haber sol, y por las noches artificiosas luces de neón, predominado las tonalidades gélidas y adornado por melodías jazzísticas de Dave Grusin.
Robert Mitchum está impresionante como de costumbre y es poseedor de las líneas de dialogo más contundentes, fatalistas y cortantes de toda la película, Peter Boyle tres cuartos de lo mismo como el otro confidente cuyos métodos de trabajo están en las antípodas del personaje que encarna Mitchum, y siguiendo muy de cerca a estos, Steven Keats como ese resabiado traficante al que se la cuelan hasta la empuñadura, en cuanto al resto del reparto, pues eso, un grupo de buenos actores que sin despeinarse hacen creíbles a los personajes que encarnan. Magníficas interpretaciones realzadas por la contención dramática del filme, la sensación que se nos transmite es la de un mundo de apariencias y falsedades en el que ningún personaje sabe a qué atenerse en relación con los demás. .
Una muy buena película, excelentemente ambientada, muy bien interpretada y dialogada, un film absolutamente crudo y desolador, y que podría opositar sin problemas a ser uno de los policíacos más austeros de la historia del cine.
Cary Juant.
Visita el post de El Confidente
en nuestro Blog.Charles Dickens fue uno de los mejores escritores de la literatura universal de todos los tiempos e hizo más por reformar la sociedad británica que todos los políticos con los que le correspondió vivir, y si así lo hizo fue por una razón muy concreta, había sentido en carne propia la miseria y el hambre, la explotación y el sufrimiento, la soledad y el desafecto, esta fue su escuela y supo, con plena conciencia, que la sociedad victoriana no era el paraíso que muchos pregonaban y que también tenía su pequeño, pero brutal infierno, motivado en gran parte por los desmanes de los poderosos. Así nacieron obras imperecederas por su grandeza literaria, su sensibilidad humana, su compromiso con la justicia y su objetividad histórica, como “David Copperfield”, “Grandes esperanzas”, “Historia de dos ciudades”, “Cuento de navidad”… y “OLIVER TWIST”, novela donde quedaron recreadas todas las infamias de las que es capaz el hombre, pero también todo el esplendor que puede caber en algunos corazones, una obra de todos los tiempos porque lo que sucede en esta dolorosa pero mágica novela es siempre actual, como si no pasara el tiempo, como si todo lo que hace la humanidad por su progreso, careciera de algún significado porque poco apunta a lo esencial, el brillo del alma humana.
El británico David Lean vuelve a adaptar maravillosamente otra obra del novelista tras su exitosa “Cadenas rotas” (1946). Seguramente se trata del mejor “Oliver Twist” jamás realizado, lees a Dickens en cada plano, los personajes son exactamente eso, dickensianos, Guinness está de record y al pequeño Oliver nos lo creemos desde el primer momento. La fotografía es espectral, los decorados acertadísimos, creadores de escuela y el montaje tiene el sello de uno de los grandes expertos en la materia, el propio director. Pero más allá de este o aquel plano, de una cámara que hasta recibe puñetazos o de un travelling magistral, entre picados y contrapicados aparece una gran historia genialmente contada, y ese es Dickens y ese es Lean, el director de las grandes historias, el escritor de las grandes novelas.
La ambientación resulta fascinante, con unos expresionistas decorados creados por T. Hopewell Ash y Claude Momsay en los Pinewood Studios (Iver Heath), con una recreación fantástica de ese mundo, como ese hospicio que parece una prisión, como esa funeraria donde obligan a Oliver a dormir entre ataúdes, o ese Londres mugriento, sombrío, sus barrios marginales, sus asquerosas tabernas pobladas de borrachos y prostitutas, sus callejuelas atestadas de ladrones y pedigüeños, con sus horrorosas habitaciones, emitiendo una sensación deprimente, ello en contraste con la mansión que vemos en un barrio diáfano, blanco, luminoso. La luz es básica en esta visión que David Lean nos ofrece de su particular Oliver Twist, gran parte del éxito está en Guy Green, el director de fotografía, claramente influenciado por las películas de terror de la Universal que se hacían por aquellos años y que a su vez bebían en gran parte del cine expresionista alemán, gloriosa, además funciona con expresionista dualidad, llenando de sombras y escasa luz los suburbios donde residen los desheredados y con luz opulenta la vivienda de clase alta de Mr. Brownlow, en clara alegoría de que los pobres siempre buscan la Luz, metáfora de buena vida, creando la cámara composiciones de una belleza pictórica extraordinaria, al parecer inspirada en el pintor francés del S. XIX Gustave Doré. También sublime el diseño de vestuario creado por Margaret Furse, de un realismo maravilloso.
Maravillosa, deliciosa, soberbia versión cinematográfica de esta portentosa obra eterna, una obra maestra sin paliativos. Pecado mortal perdérsela, mortal, mortal y más que mortal, si no la veis iréis directitos al infierno.
Celebra con nosotros el 75 aniversario
Una vez concluida la filmación de “El pirata”, con el consabido descalabro económico aunque no artístico, se pone en marcha con el mismo equipo esta producción con canciones de Irving Berlin, pero las desavenencias maritales de Judy Garland con su esposo de entonces, Vincente Minnelli, provocó que éste quedara desligado del proyecto, para más desgracia, sendas torceduras del tobillo de Cyd Charise y Gene Kelly fueron la causa de su sustitución por Ann Miller y Fred Astaire.
Evidentemente dada la baja de Kelly, una figura imprescindible en los musicales Metro, este no podía ser sustituido por un cualquiera porque la película perdería categoría artística, entonces se barajó la opción de contratar a Fred Astaire que se había jubilado dos años antes, una opción arriesgada por la gran diferencia de edad ente el gran bailarín y Judy, hasta hace poco una niña prodigio del cine, ya que parecía más bien su padre que su novio. Pero Hollywood ya nos tenía acostumbrados a esta clase de parejas en numerosas películas con sus viejas estrellas, si las actrices se quemaban enseguida por la edad, los hombres permanecían más incombustibles. Arthur Freed llamó a un segunda fila para dirigir la película, Charles Walters, director que jamás brilló a la altura de los grandes como George Sidney, y ni mucho menos de los gigantes Vincente Minnelli o Stanley Donen, sin embargo, al trabajar bajo la atenta mirada del productor estrella de musicales de la Metro, Arthur Freed, demostró su oficio tras la cámara y salió airoso del trance.
Los números musicales son extraordinarios. Fred Astaire reverdece viejos laureles “resucitando artísticamente” de nuevo, obteniendo como recompensa una segunda vida cinematográfica.
Son geniales los números “A Couple Of Swells”, con su toque irónico, ya que se trata de dos vagabundos que presumen de su elegancia; “Easter Parade”, que da título a la película, y el sensacional “Steppin' Out With My Baby” con Astaire bailando a cámara lenta y el acompañamiento a velocidad normal. Además tenemos a la extraordinaria Ann Miller, espléndida bailarina que que nos maravilló a todos poco después en “Un día en Nueva York”. Es un film que contagia la alegría y llena los ojos y los sentidos con la inspirada música de Irving Berlin y con la gran calidad de sus números de baile, es digno de destacar también el brillante technicolor y la cuidada producción, algo que dio fama a la Metro, especialmente en este género de películas.
En cuanto a los protagonistas, Judy Garland se muestra en plena forma y en su máximo esplendor, con muchas oportunidades para explotar su faceta de comediante, pero el mayor regalo que nos hace la película es haber traído de nuevo a la pantalla a Fred Astaire, el Astaire de “Easter Parade” se permite mostrarse amargado, borracho y algo desconsiderado, además de reírse de sí mismo en un número de baile que parodia el célebre episodio del vestido de Ginger Rogers que se desplumaba en “Top Hat” (Sombrero de copa), Fred Astaire, cerca de los cincuenta años, demuestra estar en plena forma, bailando como los mismísimos ángeles, además cuenta con una secundaria de lujo, Anne Miller, mucho más guapa y mejor bailarina que la Garland y que simplemente le roba todos los planos en los que aparecen juntas.
Sencillez y eficacia, naturalidad y sofisticación, imaginación y fantasía, ritmo, humor, desenfado e inolvidables números musicales así como coreografías excelentes invitan a no perder ni un fotograma, todo un auténtico regalo para la vista. “Desfile de Pascua” es cine y del bueno, deliciosa, para amantes de los buenos musicales.
Celebra con nosotros el 75 aniversario
Si tuviera que escoger una filmografía de entre todas las de la historia del cine, una de mis elecciones sería sin duda la de Billy Wilder, fiel a Lubitsch, su reconocido maestro, Wilder aportó su propio "toque" a los filmes que dirigió, ante la imposibilidad, por él asumida, de reproducir el estilo de Lubitsch. Si en Lubitsch el "toque" se caracterizaba por la elegancia con la que un chiste o una broma propiciaban un giro argumental decisivo y enriquecedor, en el discípulo el "toque" incorporaba una mirada cínica e irónica que dotaba de extraordinaria veracidad a los personajes y situaciones, por divertidos o disparatadas que unos u otras resultaran, su cine desprende ritmo y realismo, incluso en sus historias más alocadas, pues su mirada sobre los personajes y sobre la realidad es tremendamente penetrante, aunque revestida de un humor cáustico, que lejos de marcar distancias, aproxima al espectador a la historia.
En “Berlín occidente” Wilder nos hace un retrato cínico y mordaz de la ocupación aliada de Berlín tras la caída de la Alemania nazi, un lugar donde la población civil vive entre ruinas, en precariedad alimentaria y donde los soldados ocupantes de las diferentes naciones se aprovechaban de esta situación. Esta película, que normalmente es considerada de segunda fila, tiene en mi opinión una calidad cercana a muchas de las que habitualmente se estiman como sus obras maestras, además anticipa a dos de ellas, como son la soberbia "Testigo de Cargo" y la no menos buena "Uno, Dos, Tres", gran parte de los temas de dichas obras ya se proponían en ésta, como el Berlín de la posguerra, la presencia de los soldados ocupantes, los garitos nocturnos, etc. Como siempre, brillante la concepción de los personajes, contraponiendo directamente a dos mujeres, moralmente antagónicas, y que disputan, por amor o conveniencia, las atenciones de un poco escrupuloso capitán americano. Brillante también el marco en el que se desarrolla le película, con las omnipresentes ruinas por las que pululan civiles desesperados, patrullan soldados aprovechados, y reina el mercado negro de las mercancías y el amor.
Una película fascinante, que irradia y rezuma belleza por los cuatro costados, todo un ejemplo de una manera de hacer cine casi desaparecida, una delicia de principio a fin. Algunos críticos la consideran una obra menor de su autor, yo solo me atrevo a apuntar que cuántos directores hubiesen soñado con realizar alguna vez una obra así.
Visita el post de Berlín Occidente
en nuestro Blog.Intenso folletín concebido por Erich von Stroheim para la Universal. Después de las tensiones acontecidas en el rodaje de “Esposas frívolas” , el productor Irving Thalberg decidió atar en corto al cineasta, y ante sus excentricidades e imposiciones de personales puntos de vista, tomó la arriesgada decisión de despedirlo y sustituirlo por Rupert Julian. El film se presentó como únicamente dirigido por este último –entonces un director casi desconocido, aunque no debemos olvidar que dos años después filmó uno de los títulos más reconocidos del cine de terror silente, una absoluta obra maestra: “THE PHANTOM OF THE OPERA” (El fantasma de la ópera, 1925)-, pero se calcula que aproximadamente un 25% del metraje filmado por Von Stroheim se conservó en el montaje final. “El carrusel de la vida” se basaba en una historia y guion original de Von Stroheim, cierto que el estudio redujo considerablemente la extensión del relato y eliminó de él los elementos más desgarradores y amargos, pero al parecer Rupert Julian siguió de forma bastante fiel el guion de Von Stroheim y en consecuencia parte de la esencia del vienés permanece, en cualquier caso no puede negarse que la cinta es más suave y menos lasciva y depravada que las grandes obras de Von Stroheim.
Una película interesante, en algunos instantes incluso magnífica, con amores que se cruzan, que se implican, que se solapan o que se alejan, un fuerte drama en el que se citan también el candor y la crueldad, el lujo y la miseria pero en el que, sobre todo, encontramos un modo de hacer cine práctico, sencillo y muy eficaz gracias al cual se pudo culminar con éxito una obra de tema complejo y cuyas implicaciones argumentales se ramifican notablemente. Además introduce elementos que serían tratados con mayor sentido de la crueldad en referentes como “GREED” (Avaricia, 1924) o “QUEEN KELLY” (La reina Kelly, 1928), en cualquier caso, y junto a su atractivo, lo cierto es que la impresión que uno puede adquirir tras contemplar su metraje, es que ese grado de crueldad que caracterizó la obra del gran director europeo, se encuentra en esta ocasión algo mitigada o dulcificada, en definitiva, que asistimos ante un producto valioso, pero de alguna manera suavizado por la presencia de otro realizador.
En la película, desarrollada casi en su totalidad en planos fijos, con muy escasos movimientos de cámara, trabajando cuidadosamente el contenido de los mismos, y ayudado por un valioso montaje, los seguidores de la obra de Stroheim encontraréis elementos familiares con un cine que se basaba en la fuerza de sus contrastes, contrastes que se ofrecían tanto en los personajes como en las ambientaciones descritas. Desde el primer momento se acierta al contraponer la hipocresía y el fariseísmo descrito en el seno de una alta sociedad y unos estamentos militares y aristocráticos, donde el lujo y su aparente ritualidad, no supone más que la miseria de una sociedad podrida y centrada en el uso de sus mecanismos de poder, entre los cuales la sexualidad reprimida tiene un papel preponderante. Junto a esta mirada se contrapone otra más primitiva, también más creíble, centrada en los seres humildes y trabajadores, este cúmulo de contrastes queda matizado y enriquecido con el gusto por el detalle, con el uso por ejemplo de los primeros planos en las acciones más reprobables del malvado Huber –en especial en los instantes en los que desea abusar de la protoganista, Agnes-, o la decadente expresividad con la que se describen las juergas de los amigos del conde -bebiendo de una suntuosa cuba de metal de la que emergerá una mujer desnuda-.
Una más que interesante película que posee un hondo lirismo, un admirable sentido del ritmo narrativo y soltura para caminar en el contraste entre la suntuosidad de la corte imperial austriaca y la pobreza de los desfavorecidos.
Visita el post de Los Amores de un Príncipe
en nuestro Blog.
Celebra con nosotros el centenario
“Le Brasier Ardent” es una película extraña e inclasificable que fluctúa libremente entre la comedia, el drama y el surrealismo, de paso, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, esta película es también una excelente excusa para hablar de su creador, Ivan Mosjoukine, uno de los mejores actores de la era muda que aquí asume también las labores de dirección y escritura del guion de la que sería su segunda y última obra como realizador. Mosjoukine era en los años 10 del siglo pasado uno de los mejores actores de la industria cinematográfica rusa, al igual que la mayor parte de los cineastas de esa época, con la llegada de la revolución, emigró de Rusia y se asentó en París. Allí, la carrera de Mosjoukine siguió imparable hasta el punto de que a finales de los años 20 se le propuso trabajar en Hollywood vendiéndose al público como «el Rodolfo Valentino ruso», no obstante su aventura americana no acabó de funcionar y el actor acabaría volviendo pronto a Europa, donde su carrera declinaría con la llegada del sonoro. A principios de los años 20 estos exiliados rusos crearon una compañía para producir sus propias películas, se llamaba “Albatros”, Mosjoukine fue uno de los que contribuyó más decisivamente al éxito de la empresa a causa de su popularidad, con el tiempo la compañía se abrió a la participación de algunos cineastas galos de prestigio como Marcel L’Herbier, René Clair, Jean Epstein o Jacques Feyder, que pudieron crear ahí películas de gran valor artístico en plena libertad, de modo que este proyecto inicialmente pensado para cineastas provenientes de Rusia acabó dando cobijo a algunas de las películas francesas más interesantes de la época. Fue en el seno de la Albatros donde Mosjoukine rodaría “Le Brasier Ardent”, una película original y muy arriesgada a su manera sobre un detective, bautizado como Z, que debe ayudar a un millonario sudamericano a recuperar el favor de su joven prometida, una chica humilde que tiene cierta reticencia a casarse después de haber probado las delicias de la vida parisina.
Resulta muy difícil clasificar una película como “Le Brasier Ardent”, una cinta que por su tono ligero podría entenderse como una comedia, pero que al mismo tiempo tampoco busca abiertamente hacer reír al espectador salvo en ciertos momentos puntuales. Su tono, en ciertos momentos un tanto surrealista, tampoco hace que pueda entenderse como un drama convencional, y quizá eso explica en gran parte el fracaso que fue en su época, el público no sabía como tomarse un film que en realidad era un ejercicio libre por parte de Mosjoukine, sin las ataduras de ninguna convención o género. “Le brasier ardent” es una comedia, pero no una comedia de las de reírse a mandíbula batiente como las que podían hacer en esos años un Buster Keaton o un Charlie Chaplin, sino una comedia de las que, sin provocar esa carcajada, sí hacen sonreír constantemente con su ironía, inventiva e ingenio, sobre el papel, su trama recoge la influencia de un género que estaba empezando a nacer en esos años, el de la alta comedia, la comedia sofisticada de matrimonios, infidelidades y flirteos que puso de moda el “Erotikon” de Mauritz Stiller en 1920 y que Lubitsch había comenzado a refinar, y podría haberse quedado en un ejemplo más, pero no el mejor, de ese género si no fuera porque esa no es la única influencia que recogió Mozzhukhin, que, afortunadamente, compartía con locos como Gance o Eisenstein la idea de que en el cine innovar era sorprender y, por tanto, divertir y entretener, nunca aburrir al público, por ello el director, que también protagoniza la cinta, prueba a introducir elementos expresionistas en su comedia, y los mezcla con algunos elementos del impresionismo que los directores franceses querían llevar al cine, arrancando el filme con una secuencia absolutamente desquiciada en la que los deseos y sueños de la protagonista se van revelando en un juego extremo de montaje y claroscuros que, sin embargo, tiene su gran baza no en las influencias de estas dos corrientes estilísticas, sino en sus elementos más surrealistas. Pero Mozzhukhin tampoco trata de hacer una película abiertamente surrealista, de cambiar el curso del arte o de subvertir los valores burgueses, simplemente hace una comedia en la que los deseos, miedos y represiones de los protagonistas se manifiestan en imágenes virulentas, originales, extrañas, inéditas y divertidas.
Pese a ser algo irregular, “Le Brasier Ardent” es una estupenda película: sofisticada, alocada, libre, divertida, conmovedora. Una pequeña y singular rareza que nos demuestra las maravillosas posibilidades de la era muda.
Celebra con nosotros el 50 aniversario
Reencontrarse con el cine humanista, directo y lírico de Satyajit Ray es siempre gratificante. Nacido en Calcula en 1921 en una culta y acomodada familia bengalí de intelectuales, científicos y artistas, Ray es probablemente el director de cine indio más universal. La cuidada composición de sus imágenes y su sensibilidad visual no proceden sólo de la herencia familiar sino de su formación como artista, cursó estudios de Bellas Artes en la universidad Visva-Bharati (fundada por Rabindranath Tagore) en Santiniketan, y posteriormente estudió diseño gráfico, después trabajó como ilustrador y director de arte publicitario antes de dedicarse al cine. Su pasión cinematográfica se fue cimentando paulatinamente, primero cofundó en 1947 la Calcuta Film Society, lo que le facilitó el visionado de muchas películas extranjeras, le siguió el descubrimiento de la obra de Jean Renoir, al que conoció en la India durante el rodaje de “El río” (1949), pero fue el neorrealismo italiano y concretamente “Ladrón de bicicletas” (1948) de Vittorio de Sica, el detonante que decantó definitivamente su trayectoria profesional hacía el séptimo arte, el humanismo impresionista y desencantado de Renoir y el neorrealismo descarnado y austero inspiraron el estilo naturalista y poético que le caracteriza, pero su profunda, pausada, estética y simbólica mirada son aportación personal.
Creador de más de una treintena de películas, entre las que se encuentran esas tres maravillosas obras maestras que conformaron la que se vino a llamar como “La trilogía de Apu”, su preocupación esencial fue siempre su gente y su entorno, el ser humano y su inmersión en un mundo que zarandea sus condiciones de vida, ideología, economía y moral, todo esto se ve bien a las claras en la película que hoy nos ocupa, “Un trueno lejano”, en la que se va al pasado reciente de su país para retratar la dolorosa situación que sufrieron millones de compatriotas debido a una hambruna que acabó con la vida de muchos de ellos.
Estamos en el año 1943, muchos miran al cielo porque se escucha el zumbido de los aviones que hacen la guerra, llegan noticias de los japoneses y sin entender nada, a nuestros protagonistas les ha atrapado la hambruna. Antes de ello hemos sido testigos del sistema de castas por el que se rige el hinduismo, todos pasan hambre y sin embargo queda claro quién es un intocable, quién un brahmán, unos trabajarán en unas cosas, otros estarán por encima del resto, pero a todos les duele todo por culpa del hambre. Ray muestra el cambio total que experimentan los seres humanos al pasar de convivir con la cotidianeidad, aunque precaria, a padecer el hambre y presentir la muerte, el espíritu alegre que se respira al principio de la película, cuando la vida transcurre en armonía y las imágenes (paisajes naturales, puestas de sol, árboles...) son tranquilas, los diálogos intrascendentes y los personajes adoptan cierto tono jocoso y hasta pícaro, se transmutan cuando la hambruna empieza a hacer estragos, la amargura, el dolor y el drama no dan tregua al humor. Los hechos que cuentan la película fueron verídicos, constituyen uno de esos capítulos ocultos de la gran tragedia desatada en el planeta por cuenta de la II Guerra Mundial, del fascismo en su voracidad por tomarse el mundo.
Una fantástica película en la que no hay lugar ni para el resentimiento, ni para la sensiblería, sólo una mirada áspera y objetiva no exenta de cierto lirismo simbólico, necesario para distanciarse de la tragedia sin dejar de aludir a sus efectos. No es una película fácil de ver, pero pienso que es de obligado visionado para cualquiera que valore el arte cinematográfico y para aquellos que creen que los horrores como los que se muestran aquí no deben olvidarse.
Visita el post de Un Trueno Lejano
en nuestro Blog.Después de haber rodado dos obras maestras de la talla de “Roma ciudad abierta” (1945) y “Paisà” (1946), con “Alemania, año cero” Rossellini cierra su particular trilogía sobre la II Guerra Mundial. La película nos transmite la crudeza de la vida diaria de los alemanes durante la postguerra a través de los ojos de un niño de 12 años, Rossellini nos muestra el otro punto de vista, el que no hemos visto casi nunca, el de los alemanes derrotados en la Segunda Guerra Mundial, su tragedia, su dolor, su pobreza…, la derrota como tal. En cierto sentido vemos en esa sociedad alemana de los años '40 nuestra sociedad de hoy en día, vemos cómo se alzó algo tan monstruoso como el fascismo, sin que casi nadie se alterara, ni saltaran alarmas de peligro. como lo hace hoy, en pleno 2023, con insidias, con calumnias, con el apoyo de los grandes poderes económicos que se disfrazan de libertarios y demócratas, y vemos en “Alemania, año cero”, las consecuencias, las terribles secuelas de tanto desatino, podemos aprender mucho para no cometer los mismos errores.
Rossellini desde su hábil introducción nos sumerge en un mundo donde la supervivencia es lo primordial, la subsistencia del más fuerte, que hace que el débil deba ser apartado en favor del poderoso, para ello estamos enmarcados en una jungla árida de edificios derruidos, con familias hacinadas en pequeñas habitaciones, alimentadas por cartillas de racionamiento, donde el modo de vida es el estraperlo, donde las niños se dedican a robar, las niñas se prostituyen, hay mayores depravados pedófilos, es una selva corrompida por la falta de una vivienda digna y escasa de alimentos, todo ello en pos de un increscendo desgarrador hasta desembocar en un final de los que se te quedan grabados en la memoria.
Se muestra un país sumido en la confusión y la desgracia, que ha perdido su identidad y que ahora se limita a buscar recursos para sobrevivir, la cámara de Rossellini, al igual que hiciera en "Roma, ciudad abierta", capta de un modo directo, seco y contundente los detalles que rodean la acción con una naturalidad tal que parece casi casual, se aleja de los ornamentos poéticos de otros directores neorrealistas como De Sica, el interés de Rossellini es simplemente captar la realidad de un modo casi documental, pero manteniendo eso sí unos ciertos valores estéticos que permiten facilitar la sensibilización del espectador sobre los hechos mostrados en pantalla, y a fe que lo consigue. Llama la atención la naturalidad con la que la cámara se mueve, entroncando con la teoría de la cámara invisible, la puesta en escena resulta fabulosa proyectando ese estado de ánimo desencantado, desesperanzador, para ello es fundamental la filmación en un Berlín masacrado por los bombardeos, con edificios devastados por todos lados, y todo esto atomizado por la fenomenal cinematografía en glorioso b/n de Robert Juillard, con un gran uso de los claroscuros y con una labor repleta de detalles.
Genial, maravillosa, dura, un pequeño documento de una realidad, la de una Alemania de post-guerra, azotada por el hambre, la miseria y sobre todo por la crueldad. Una película impactante, colosal, una de esas películas que se te quedan marcadas a fuego, una película única e irrepetible. ¡Gracias, maestro!
Visita el post de Alemania, Año Cero
en nuestro Blog.Jack Gage –reputado director teatral norteamericano- fue el elegido por la protagonista para que filmara esta adaptación de la historia de William Mercer y Annabel Ross, definida como guion gracias a las manos de Leo Rosten. Una historia centrada entre las bambalinas del mundo del teatro, divididas en dos partes claramente diferenciadas, y centradas ambas en torno a la figura de la popular actriz Valerie Stanton (la Russell, por supuesto). Excelente sobre todo esta primera parte antes mencionada, con un guion soberbio, elegante, mordaz, lleno de diálogos y réplicas de una ironía y una inteligencia extraordinarias. Cuando la película se hace un poco más rutinaria es en la segunda mitad del film, la parte estrictamente policial, está bien pero no mantiene el nivel mostrado en la primera mitad, una hora de excelente cine.
Una más que interesante película con una fotografía excelente, rodada con suma elegancia y con un guion extraordinario, sobre todo en su primera hora de metraje. Una prueba más de como hubo un tiempo, en el Hollywood clásico, en el que cualquier artesano con una serie de buenos mimbres como grandes actores, un buen guion, una buena producción… podía lograr unos resultados más que notables.
Visita el post de Hedda Gabler, Cae el Telón
en nuestro Blog.Estrenada en Broadway, en noviembre de 1939, con Paul Leni como protagonista, “Key Largo” fue una obra de teatro escrita por el poeta y novelista norteamericano Maxwell Anderson en la que se contaba la historia de un desertor de la Guerra Civil Española que se redime defendiendo a la familia de un verdadero héroe de guerra, el cual, junto a su hija y sus amigos, está siendo sometido por unos bandidos en una isla llamada Cayo Largo. El productor Jerry Wald adquirió los derechos fílmicos de la obra y se la ofreció a John Huston para que la dirigiera, con la colaboración como coguionista de Richard Brooks, el director decidió introducir algunos cambios respecto a la obra original, así por ejemplo, se cambia la nacionalidad de los mafiosos de mexicanos a americanos y la guerra se traslada de la Guerra civil española a la II Guerra Mundial.
Huston nos transporta a ese cine de antaño, a ese cine de gangsters del cual era un verdadero genio, donde nos mostraba esos tipos duros, genuinos, que no les temblaba el pulso a la hora de matar, que conquistaban a las mujeres más hermosas solo con su mirada y su presencia, a ese verdadero cine negro. Además, qué mejor manera de hacer una magnífica película de cine negro que tener a los dos mejores protagonistas posibles, aquellos que encarnaron mejor que nadie ese tipo de personajes duros, Humphrey Bogart y Edward G. Robinson, pedazo de duelo interpretativo el que se marcan estos dos monstruos de la pantalla, su sola presencia hace que la película merezca la pena por sí sola, sus duelos en cada escena son asombrosos, esas miradas que se dirigen mutuamente, se liarían a tiros sin pensarlo. Por si esto no fuera suficiente, Huston consiguió unos secundarios de lujo que redondean la película, el gran Lionel Barrymore hace un papel sensacional como James Temple, la actuación de Claire Trevor como una cantante de segunda fila siempre borracha es sencillamente espectacular (le valió el Oscar como mejor actriz secundaria), además tenemos a la gran Lauren Bacall haciendo un papel más que digno de viuda desconsolada y demostrando que era capaz de interpretar algo más que a una sensual “femme fatale”.
Huston imprime un ritmo de gran tensión increscente, con tramos que transpiran inquietud, donde priman más los diálogos, y los comportamientos intensos que la acción. El film analiza las miserias humanas, la crueldad, el odio, el miedo, la frustración vital, la amoralidad, la codicia, la cobardía, el coraje, los sentimientos del deber…, además reflexiona sobre cómo se trata a los veteranos de guerra, como estos están traumatizados por el horror de lo vivido, los sentimientos de culpa por los compañeros muertos. Pero si tuviéramos que utilizar una palabra para describir a esta maravillosa película, la palabra sería sin duda “atmósfera”, una fantástica atmósfera negra impregnada de un ambiente tremendamente opresor, la excelente fotografía en blanco y negro con toques expresionistas, obra del gran Karl Freud, experimenta con habilidad con las sombras, los contraluces, los claroscuros, creando esa enrarecida atmósfera agobiante.
Una película de personajes, de gestos, miradas y diálogos, en la que resulta una delicia disfrutar de la asfixiante atmósfera que en ella se respira, una película excelente del mejor y más genuino cine negro americano, con uno de los gangsters más típicos del cine USA junto a Cagney, Edward G. Robinson, y con el Bogart más de vuelta de todo, de todos los Bogarts conocidos. Un clásico imprescindible, señor Houston qué grande es usted.
Visita el post de Cayo Largo
en nuestro Blog.Michael Powell entendía el cine como una forma de arte total en que se pudieran combinar elementos de otras disciplinas artísticas, por ello cuando se asoció con el guionista Emeric Pressburger en los años 40, crearon una compañía en la que se rodearon de un elenco de profesionales que fueran los mejores en sus respectivos campos, bajo el nombre de “The Archers”, produjeron una serie de films magníficos con un estilo propio que los hace sumamente especiales. Si hay una característica que define claramente la obra cinematográfica de esta pareja de genios es la sublimación de su puesta en escena a través de la composición, la iluminación y el tratamiento del color, “Las zapatillas rojas” supone la culminación total de esta sublimación de la puesta en escena, en “Las zapatillas rojas” fondo y forma convergen de forma absolutamente magistral para ofrecernos una apasionada fábula sobre la búsqueda de la belleza y de las devastadores consecuencias que puede acarrear la obsesión por alcanzar la perfección a través de la creación artística.
El aspecto visual de la película es fascinante, produce sensaciones mágicas la visión de cada fotograma. Powell y Pressburger nos deleitan con secuencias de gran belleza gracias a la ayuda de una maravillosa dirección de fotografía a cargo del legendario Jack Cardiff que crea unos ambientes inolvidables, no hay escena que no sea digna de ser mirada. La maravillosa puesta en escena de esta joya musical, en la que no cantan, pero todo es representado como en el teatro, es sencillamente onírica, es imposible en ocasiones distinguir la realidad del sueño por la majestuosidad de sus escenas, todo es pura belleza en esta obra, a veces lúgubre, otras trágica, pero belleza, al fin y al cabo. La triste y tortuosa vida de esta bailarina atrapa y sacude como una ráfaga de viento, todo ello rodeado de un decorado y ambiente de cuento de hadas muy oscuro. Ya lo decían en el cuento, cuidado con ponerte las zapatillas rojas, una vez que te las pongas, no podrás dejar de bailar.
La película te va cautivando poco a poco, pero al llegar a la impresionante secuencia del ballet ya te atrapa sin remedio, tienes esa mágica y única sensación de estar viendo algo muy grande, no quieres que se acabe. Una gigantesca expresión de Arte, pintada de vivos colores, solapada por una excelente música, donde el escenario carece de límites y la realidad es apenas un sueño lejano, fascinante la manera en que está rodada, con planos inverosímiles que dan lugar a un enorme trabajo de montaje, los efectos visuales y sonoros son absolutamente bestiales, durante toda la secuencia uno sencillamente permanece con la boca abierta. Es Arte con mayúsculas.
Hay peliculillas, hay películas, hay peliculones… y luego hay cine, "Las zapatillas rojas" de "Los arqueros", Michael Powell & Emeric Pressburger, es cine con MAYÚSCULAS. Una obra maestra absoluta, una historia elegante, emocionante y bella sobre el amor, el talento y el arte, un fascinante y espectacular despliegue técnico y visual. Sencillamente maravillosa.
Visita el post de Las Zapatillas Rojas
en nuestro Blog.La película es un thriller con elementos de misterio y suspense, y constituye el homenaje de Huston al maestro Hitchcock, del que toma numerosas referencias (persecuciones de coches a la carrera, agentes dobles, espías enmascarados...). El misterio se basa en el desconocimiento del protagonista, un como siempre excelente Paul Newman, de la identidad de las personas que ha de investigar y de la red de engaños, simulaciones y traiciones que rodean a los personajes escurridizos que contacta antes, durante y después de iniciar su misión, el suspense se sustenta en la perversidad de los métodos de sus adversarios (secuestro, asesinato y traición) y la conciencia de peligro inminente que corre su vida. El relato es entretenido gracias a los giros de la narración y a las dosis notables de acción y aventura que incorpora (persecución a pie, perro asesino, persecución de coches, fuga a nado...). El conjunto resulta correcto y atractivo, si bien no alcanza ni los niveles de emoción e intriga de Hitchcock, ni los que el espectador espera habitualmente de Huston.
La excelente música de Maurice Jarre, incorpora dos temas originales, el primero, de cuerdas agudas y melodía pegadiza, se repite a lo largo del metraje como motivo generador de intriga, a la manera del tema de "El tercer hombre", el segundo, el de cierre, superpone distensión y halago de los oídos a la ambigüedad de la acción. La fotografía hace uso predominante de fuertes contrastes de luz y de una paleta en la que abundan los marrones y los cremas, suma sombras y contraluces expresionistas, el director de fotografía fue el británico Oswald Morris, quien trabajó en un total de ocho películas con John Huston, ganador del Oscar a la mejor fotografía en 1971 por su fenomenal trabajo en la película de Norman Jewison “Fiddler on the Roof (El violinista en el tejado)”, Morris representa lo mejor de la escuela británica clásica, con muy estimables trabajos para Stanley Kubrick (“Lolita”), J. LeeThompson (“The Guns At Navarone (Los cañones de Navarone)”), Martin Ritt (“The Spy Who Came in From the Cold (El espúia que surgió del frío)”), Sidney Lumet (“The Hill (La colina)”), Carol Reed (“Oliver!”), o Mankiewicz (“Sleuth (La huella)”).
Una película que mantiene tu interés desde el principio hasta el final, un gran director, buenos actores, y la música de Maurice Jarre, que se ajusta a las imágenes como un guante, consiguen que en ningún momento se venga abajo. Una entretenida e interesante película.
Visita el post de El Hombre de Mackintosh
en nuestro Blog.Existió una vez un mundo en el que la banda sonora de nuestra vida movía nuestros pies a ritmo de Rock and Roll, un tiempo maravilloso, de amistad y juventud, de iniciación y pérdida, este es el mundo que George Lucas nos cuenta en “American Graffiti”. Un lienzo de nosotros mismos, en una noche de cambio, aquella noche que todos tuvimos, antes de que creciéramos un poco más, como un adiós, que era sólo un principio. Fue la noche en la que nuestro instituto no nos volvió a parecer nunca más un ente represor y extraño, y cuando pasamos a su lado, lo miramos con ojos de cariño y empatía, como si fuese un antiguo amor que de repente nos hubiera abandonado.
Desarrollada solamente en el tiempo que dura esa noche, todavía hoy, "American graffiti" sigue siendo una excelente fusión de nostalgia y frescura, repleta de inteligencia, logrando un tono agridulce inequívoco y una caracterización de personajes espléndida. Muy bien contada y escrita, supuso una forma de hacer comedia juvenil no continuada desgraciadamente y contó con un reparto que desde aquí saltaría a la fama. La banda sonora, maravillosa, es de vital importancia a lo largo de la película, canciones de grupos y artistas emblemáticos de la época, como Buddy Holly, Chuck Berry, Del Shannon o Fats Domino, entre otros, no paran de sonar durante las casi dos horas de metraje, con el acompañamiento o presentación en cada caso de los comentarios de 'El hombre lobo' -Wolfman Jack-, mítico DJ interpretándose a si mismo.
Una maravilla cinematográfica, una pequeña joya del cine, una película redonda; por cierto, está conservada en el National Film Registry e incluida en la lista de las 100 mejores películas del American Film Institute! Bajo mi punto de vista el mejor logro de Lucas, después llegaría “La guerra de las galaxias” y todas sus secuelas, pero no, que queréis que os diga, nada que ver. Que la fuerza os acompañe, je, je...
Visita el post de American Graffiti
en nuestro Blog.Lo primero que llama la atención de “El retrato de Midori” es que Kinoshita no rueda un guion propio, va ser la primera y única vez en su carrera, sino que adapta a la pantalla uno de Akira Kurosawa, pero la historia y los personajes encajan mejor en su imaginario, con presencia mayoritaria femenina, que en el de Kurosawa, cuyo universo cinematográfico es esencialmente masculino. Esto por una parte, por otra, hay dos retratos en el film: el que funciona como excusa argumental para que la historia avance y el que importa al realizador, el primero no se ve en ningún momento del metraje, y es el pintado por el señor Namura (Ichiro Sugai), el segundo es el realizado por Kinoshita, quien, sensible y emotivo, va detallando el suyo a lo largo de las imágenes del film, pero no solo pinta el retrato de su personaje principal, también da pinceladas de la familia Namura.
La acción se sitúa durante los años siguientes al final de la Segunda Guerra Mundial. Tras leer un anuncio en un periódico local, dos torpes y avariciosos especuladores deciden comprar una casa en venta a muy bajo precio con el fin de reformarla y venderla de nuevo por el doble de su valor, los problemas empezarán a surgir cuando los inquilinos de la vivienda, un pintor de mediana edad y su familia, se niegan a abandonarla, su situación es precaria, su hijo aún no ha regresado de la guerra y no tienen ningún otro sitio a dónde ir. Es entonces cuando uno de los compradores decide ocupar una estancia de la casa en compañía de su amante, una caprichosa joven llamada Midori, convencido de que su molesta presencia será suficiente para hacerles desistir de su empeño, nada más lejos de la realidad, confundidos por la juventud de la muchacha, el pintor y su esposa la acogen como la hija del nuevo propietario y la colman de atenciones, ofreciéndole incluso pintar un retrato suyo, la joven acepta divertida, pero lo que comienza como un juego acabará cambiando su visión del mundo y de sí misma. A lo largo del metraje, la progresiva toma de conciencia y posterior transformación de Midori irán produciéndose en paralelo a la ejecución de un retrato que Kinoshita nunca nos permitirá ver y en el que el viejo pintor plasma el rostro de una joven bondadosa, pura, plena de una ternura casi virginal, la imagen, una suerte de “Retrato de Dorian Gray” en positivo, atormentará a Midori revelándole una visión desconocida de sí misma.
Una sensible y emotiva película en la que, lejos de la visión desoladora del neorrealismo europeo, Kinoshita elude la referencia directa al drama del conflicto bélico y a las duras condiciones de vida del momento, para celebrar el milagro de lo cotidiano a través de los ojos de Midori, a través de la belleza que reside en los placeres y los sucesos más insignificantes.
Visita el post de El Retrato de Midori
en nuestro Blog.“Pitfall” se podría traducir como escollos, trampas, peligro. Un día te preguntas qué fue de aquel que soñaba con disponer de un barco y navegar hacia Sudamérica, te preguntas si tiene algo que ver con aquel en el que se ha convertido, alguien que tiene que mantener a su familia, su esposa e hijo, y debe conformarse, resignarse, con ser uno más de los cincuenta millones que son como él. Pero cuidado, hay escollos, trampas, peligro, hay otras mejillas, otros labios, existe una “mujer fatal” que no es una “mujer fatal” al uso, una mujer simple, con sus ilusiones, esperanzas, ganas de disfrutar de la vida; un día despiertas a base de puñetazos, por un momento has soñado que navegabas en barco a Sudamérica, pero lo único que has hecho es despertar a alguien con quien no quieres soñar, alguien que también desea a nuestra querida e irresistible “mujer fatal”.
André de Toth se saca de la manga esta estupenda película con un guion muy bien cuidado que nos cuenta una historia negra sin grandes personajes ni héroes. De Toth nos ofrece una historia con personajes mundanos, con sus problemas rutinarios, sin delirios de grandeza, y sobre todo consigue transmitir una ambigüedad en sus personajes que es digna de destacar. Un film noir en el que su protagonista no solo tiene poco de heroico sino que es incluso bastante antipático, después está la “Femme Fatale”, quizá la más típica y extraña del género, fantásticamente interpretada por Lizabeth Scott, es el prototipo de rubia que conduce a los hombres a la perdición, sin embargo, no tiene malicia en absoluto, sus sueños son idénticos a los de la esposa del protagonista, formar un hogar, tener hijos y llevar una vida sencilla y feliz, son los hombres los que se acercan a ella y al contemplar su belleza reaccionan como polillas ante la luz en su presencia, obsesionándose y cometiendo actos ruines que los lleven a las peores consecuencias, espiral en la que cae Dick Powell, un agente de seguros hastiado de su rutina que no valora adecuadamente lo que tiene, Raymond Burr como un detective de tres al cuarto que trabaja para la compañía y ejecuta un buen villano, tipo de papel que realizó frecuentemente durante esos años, y Byron Barr como el novio que estaba en prisión.
Con un tratamiento novedoso para su época, André de Toth nos ofrece una excelente película, un clásico al día de hoy, una película que rompe con los esquemas del género por su originalidad. La crítica de la institución matrimonial, el adulterio, la caracterización del protagonista muy distinto de los héroes solitarios, engañados por la clásica “mujer fatal”, todo esto y más aparecen en este estupendo film; el glamour, el sexo, los riesgos, vivir por fin una aventura que no será fatal para nuestro protagonista ni pondrá su matrimonio en peligro, será fatal para nuestra querida “mujer fatal”. Un noir con mayúsculas.
Manteniendo toda la esencia negra, tanto en forma como en fondo, «La cicatriz» es una rareza imprescindible que mantiene el interés desde el mismo comienzo, con una trama retorcidísima la propuesta derrocha originalidad por los cuatro costados, con una atmósfera malsana, un toque surrealista y una historia repleta de giros e inteligencia. Dentro de un derroche de imaginación y giros de guion extraordinarios se esconde un retrato social escalofriante, es el retrato de una sociedad totalmente corrompida, superficial, fría, sin apenas afectividad, ni sentimientos y una falta de empatía desoladora, el retrato del matrimonio, de las relaciones, de la amistad, de toda la sociedad es estremecedor.
Una excelente muestra de cine negro absolutamente respetuosa con las claves del genero y una absorbente montaña rusa de fatalidades y jugarretas del destino que te atrapan, te hacen disfrutar (cuasi boquiabierto) como un poseso y te dejan con la sensación de ser uno de los pocos privilegiados que han tenido la fortuna de disfrutar de tan rocambolesca y entretenida historia. Por un lado tenemos esa atmósfera agobiante, sórdida y que nos recuerda inevitablemente a las obras más oscuras del maestro Lang, luego tenemos ese dibujo de la gran ciudad y de sus habitantes, éstos, junto con nuestros protagonistas, viven en una especie de cárcel siendo prisioneros de un destino que intentan afrontar de la manera más digna posible, aún sabiendo de antemano que les será imposible escapar de la trampa existencial en la que está atrapados. Y para finalizar tenemos a Joan Bennett, ese portento de la interpretación que hace que el nivel de la cinta suba como la espuma, su belleza, sale guapísima, y su clase, siempre la tuvo, ayudan sobremanera.
Una auténtica joyita desconocidísima. Original, divertida, sumamente irónica, bien dirigida, mejor fotografiada y muy bien interpretada, la verdad es que pocos peros se pueden poner a esta cinta,
prueba del derroche de creatividad de la época dorada de Hollywood, donde cuando menos te lo esperas encuentras auténticas genialidades.
Hablemos un poco sobre la historia que nos cuenta: Priscilla Dean es una traficante de opio con sede en Shanghai cuyo último negocio (una compra de vestidos de seda) le sale mal, intenta el todo por el todo apostando una gran suma de dinero en una carrera de caballos, pero hados del destino, la cosa no funciona, y para mas inri es perseguida además por la policía local. Decide buscar refugio en el campo (no lejos del lugar donde se cultiva el opio), se hace pasar por novelista y se codea con un ingeniero europeo que acaba de llegar, se supone que debe hacerse cargo de las minas de la zona pero realmente viene a intentar acabar con el cultivo y tráfico del opio. Priscilla hace de espía pero no puede evitar caer bajo el hechizo de este bigotudo hombre, por cierto, ella no es la única en sucumbir, la hija del gerifalte chino narcotraficante de opio, Anna May, resulta que también solo tiene ojos para nuestro héroe... ¿Será esto suficiente para salvar a nuestro pobre ingeniero mientras los campesinos cultivadores de opio se cabrean y amenazan con atacar el pueblo?… Lo veremos, aunque esto necesariamente nos promete un final a “fuego y sangre”...
Aunque la película no alcanza el virtuosismo de las maravillosas películas de terror que rodó Browning (“Garras humanas”, “Drácula”, “La parada de los monstruos”..), nos ofrece destellos del talento de este director y de su perversa imaginación. Hay actuaciones muy convincentes, está Wallace Beery en su época de villano como el socio de Priscilla Dean, está un espléndido J. Farrell McDonald como un irlandés borracho, burlándose del tupé que usa y está una excelente Anna May Wong como la hija del narcotraficante de opio, ofreciéndonos el papel de una joven inocente que está enamorada del agente encubierto, su rostro desprende una maravillosa emotividad, desde el primer momento sientes empatía por ella. Priscilla Dean no está mal como la heroína que se enreda en un romance bastante cursi con el ingeniero, pero sin duda el personaje más interesante es el de Anna May Wong.
Una buena película fantásticamente restaurada, especialmente recomendable para los amantes del cine mudo, y un ejemplo más de la fructífera asociación que Tod Browning y Priscilla Dean tuvieron durante cinco años, antes de que la caída en la bebida de la Dean terminara con ella.
La vigorosa puesta en escena de Farrow logra que el interés no decaiga jamás, incluso cuando el film va cambiando su lado fantástico hacia la intriga policial. Con un buen uso del flash back, iremos conociendo la historia de un vidente del tres al cuarto, que descubre en sí mismo que posee cierta capacidad para predecir el futuro, ésto lo vivirá como una maldición ya que se verá impotente para controlar un destino que conoce de antemano. Farrow juega bien sus cartas, sabiendo dotar al film de atmósfera fantástica y misteriosa, al tiempo que luego, como ya hemos comentado, la cinta se va decantando hacia la investigación policial.
La ligereza en la planificación y la movilidad en la cámara de Farrow, y la oportuna incorporación de matices de índole sobrenatural sobre todo en el tramo final, unido a la evolución que registra el personaje que con tanta brillantez encarna el estupendo William Demarest, matizando con sutileza los perfiles de su escepticismo inicial, proporcionan a la película una siniestra atmósfera en la que parece debatirse una interminable batalla entre lo racional y lo sobrenatural. Si a ello unimos el especial acierto en el “casting” al aunar en la película al mencionado Demarest, la sensual Gail Russell y un matizado y magnífico Edward G. Robinson que parece salido del infierno de las pesadillas langianas de “THE WOMAN IN THE WINDOW” (La mujer del cuadro, 1944) y “SCARLETT STREET” (Perversidad, 1945), lograremos darnos una idea del alcance de esta película atractiva y hasta en ciertos momentos apasionante.
La actuación de Robinson, en clave perfil bajo, es ejemplar, eran unos años en que a pesar de que su edad le empezaba a pasar factura en cuanto a su participación en películas de primer nivel no se puede decir lo mismo de su talento, que le permitía no sólo seguir ofreciendo actuaciones memorables, sino también una evolución constante de su forma de actuar. El nivel seguía siendo tremendo, sólo hay que ver los proyectos en los que trabajó antes y después de “Mil Ojos Tiene La Noche”, el nivel de su trabajo estaba al alcance de pocos. En el film de Farrow, Robinson destaca a través de la contención, mostrando que podía ser el centro de atención sin que su personaje tuviera que tener un exceso de vigor, el empleo de su voz y de su excelente dicción es clave para esta actuación a la que se le pueden poner pocos peros.
Una más que satisfactoria película que deja buen sabor de boca y que se disfruta de principio a fin. Tampoco hablamos de una obra memorable, pero sí es una atractiva propuesta que mantiene al espectador pendiente de cada secuencia y expectante con lo que viene a continuación.
Resulta difícil, y hasta cierto punto injusto, escoger una película de uno de los mejores directores de la historia del cine, Roberto Rossellini, cuya trayectoria y densidad están siendo algo olvidadas por los cinéfilos de nuevo cuño, pero es indudable que Rossellini es seguramente el cineasta italiano con más obras maestras en su haber y con el mérito indudable de haber ido depurando su estilo, nada tiene que ver, por supuesto, el tremendo director de posguerra, con el que posteriormente firma obras maestras como “Te querré siempre” (Viaggio a Italia, 1958). En 1948 regaló a su entonces pareja, la gran (y también romana) Anna Magnani, una obra compuesta de dos historias sobre el amor, la primera “Una voz humana”, adaptada por Rossellini de una obra de 1930 “La Voix humaine” del poeta Jean Cocteau, la segunda es “El Milagro” co-escrita por Fellini y Rossellini. Por cierto, hay un subtítulo en los créditos que dice: “En homenaje al arte de Anna Magnani”, clara alusión al cariño que el director profesaba a la protagonista, la relación apasionada entre el cineasta y la actriz sólo finalizó por causa mayor, la aparición de Ingrid Bergman en la vida de Rossellini, Anna Magnani nunca se repuso del desengaño y hasta se sacó de la manga un largometraje (“Vulcano” de William Dieterle, 1950), celosa por la interpretación de su rival en “Stromboli” (Stromboli, Terra di Dio de Roberto Rossellini, 1949), y eso es lo que ganó el cine, hoy tenemos dos películas con los famosos volcanes como telón de fondo (la de Rossellini es sensiblemente mejor), y todo gracias a un despecho amoroso.
El primer segmento, como ya hemos comentado, es una adaptación de una obra teatral de Jean Cocteau llamada “La voz humana”, de un solo escenario, dividida en tres actos, la obra teatral de Cocteau es una obra de desgarro, de palabras acumuladas, el personaje no es escuchado, tampoco logra hacerse entender, pero nosotros, sin embargo, podemos entender perfectamente todo su desgarro. A mi juicio es el que tiene menor interés, aunque Anna Magnani está sublime, apasionada, estremecedora, con un dominio de la expresividad apoteósica, la vemos dolida, angustiada, rota, al borde de la locura, desesperada; treinta y cinco minutos que pueden parecer pesados pero que la actriz llena con su fuerte carácter para hacer atractivo su caudal de sensaciones.
El segundo, ideado por la retorcida y genial mente de Fellini (coprotagonizado por él), es mucho más complejo y arriesgado, una historia de búsqueda de milagros desde la ignorancia, una historia de soledad y de confusión donde la Magnani borda un papel lleno de intensidad y fragilidad, dotada de una radiante humanidad, de una dignidad insólita. Pasamos de una opresiva habitación a espacios abiertos en el campo, donde se juega de modo controvertido con la fe, con las ansias de salvación, con los símiles bíblicos, se juega con la realidad y la ignorancia de las gentes rurales, se arremete contra el fanatismo religioso, contra la intolerancia ante lo diferente, contra la marginación de los débiles, contra la crueldad de las mentalidades cerriles. Este medio metraje está filmado al estilo neorrealista con una fantástica fotografía en blanco y negro a cargo de Aldo Tonti, con tomas opresivas, con contrapicados y picados, con dramáticas panorámicas, aprovechando al máximo la orografía de los escenarios de la Salerno en la Costa Amalfitana (Italia), con ese uso incisivo de las escaleras como lugar de tránsito a diferentes estados emocionales.
Un film más que correcto, eso sí, no apto para todos los paladares, y con una Anna Magnani superlativa, ella sola es la absoluta protagonista, Rossellini no necesita más que su rostro para construir una película. Por supuesto, se recomienda la versión original en italiano, donde la Magnani, con su acento romano, da toda una lección.
Los años inmediatamente posteriores a la II Guerra Mundial dieron pie en Japón a una serie de películas de corte más realista ambientadas en las ruinas de ese país destrozado. En occidente existe un clarísimo equivalente en el neorrealismo italiano, pero no deben entenderse estas películas como una versión consciente de ese movimiento (de hecho no creo que las obras de Rossellini y De Sica hubieran podido llegar todavía a Japón), sino como un equivalente que se dio en paralelo al estar los dos países en circunstancias muy parecidas. “Los Niños del Paraíso” es una de las grandes obras asentadas en este ciclo, su responsable es Hiroshi Shimizu, uno de los directores japoneses más importantes de los años 30 y 40, que se basó en sus experiencias reales ayudando a huérfanos durante la posguerra a la hora de elaborar el argumento del film. Se beneficia enormemente de contar con actores no profesionales, niños huérfanos de verdad que se muestran en la pantalla tal cual son, en este film los niños realmente se comportan de una forma auténticamente infantil, con sus defectos y virtudes, y su apariencia tan sucia y desastrada parece genuina.
El film, avanzando bajo una banda sonora compuesta en su mayoría de canciones tradicionales infantiles, se revela tan optimista como descorazonador, con algunos momentos de humor y otros tremendamente trágicos, todo sea por representar lo más fielmente posible la realidad que viven los personajes, a veces resulta tan real que parece que estemos viendo un documental rodado por Shimizu sobre las gentes de esa época y lugar, y sobre sus deseos, pesares, recuerdos y anhelos. El director vaga por parajes desérticos, bosques, lagos, mares y selvas naturales y se centra por completo en la pandilla de críos, donde cada uno de ellos ofrece una gran interpretación, y en los problemas que van sucediéndose en la historia siempre desde el punto de vista de éstos, dejando en un segundo plano al soldado y a la chica, que encarnan, también de forma maravillosa, Shunsaku Shimamura y Natuski Masako, respectivamente, los cuales sirven de guía e inspiración a los niños.
Hay significativos y desoladores momentos magistralmente concebidos por el director e interpretados por sus actores, como aquel en el que vemos a Yoshibo mirar al mar llamando a su difunta madre, la despedida de éste con la chica en las escaleras del cementerio y por supuesto cuando es llevado a la espalda del otro chaval por toda la montaña y concluye en ese fatídico final que supone el más importante giro de la historia, una escena, además de inolvidable y desgarradora, de una belleza y una cinematografía superlativas.
Descarnada, tierna, honesta, sin metáforas ni maquillajes, sin sensiblería ni manipulación, franca y sensible a partes iguales; devastación e integridad, belleza y estilo, humanidad, también cierta ingenuidad, que entre tanta barbarie que reflejan ruinas y cementerios, se convierte sin embargo en bálsamo. Se hace muy difícil olvidarse de un film así, sólo queda proyectarlo, cuantas más veces mejor, corregir el desagravio cuanto antes, porque no podemos permitir que por más tiempo permanezca desconocido.
No es fácil contar el argumento de una película de este tipo, que casi se inventa a medida que avanza, con abruptos pasajes de lo picaresco a lo trágico, de lo cándido a lo brutal. Entre 1942 y 1945 algunos niños y adolescentes del bullicioso barrio de S. Giovanni juegan, nadan, roban, se enamoran y también están a punto de acabar mal, pero lo que es más importante se mueven, y con ellos se mueve la cámara, el espectador no puede evitar sentirse embargado por una especie de felicidad exaltada, es como si de repente uno se sintiera verdaderamente transportado a Roma, entre ese pueblo extraordinario, andrajoso y magnífico, humano, demasiado humano, móvil y vivo. Castellani fiel al movimiento neorrealista utiliza actores no profesionales, entre los que se destaca Francesco Golisano, el futuro Totó de "Milagro en Milán" y un escondido Alberto Sordi.
Una película con una muy buena fotografía, con un especial cuidado de la ambientación y los detalles escénicos, y una excelente dirección de Castellani, uno de los mejores directores de la época. Una notable muestra de buen cine en el que sería el primer título de la trilogía de Castellani sobre la pobreza de posguerra, a la que siguieron las fantásticas “Es primavera…” (1950) y “Dos centavos de esperanza” (1952). No tiene la fuerza de las obras maestras del género, pero aún así, se puede contar sin duda como una de las excelentes películas que se redaron en esa época de buen cine.
La puesta en escena es fantástica, emitiendo en sus parajes un tremendo aliento aventurero de lucha del diminuto ser Humano contra la Poderosa Naturaleza, gran trabajo en la dirección artística de John Datau rodando en Arizona y México, magnificado por la excelente fotografía de Russell Harlan en formidable blanco y negro, formando tomas de espacios abiertos de gran belleza visual, colocando la cámara en sitios extremos para traspasarnos tensión, como cuando está en una carreta cuando cruzan un río, o la fenomenal labor en la secuencia de la estampida. Un film perfecto en el que cada escena posee su justo grado de intensidad y en el que se observan aciertos en todos los apartados: elementos dramáticos, de suspense, románticos y cómicos reunidos en una sola odisea, actuaciones excepcionales, fotografía sublime, banda sonora de Tiomkin que surge de la inmensidad de las llanuras con naturalidad, guion rico, conciso y redondo… Una muestra de cine pleno que demuestra como explicar cualquier tema que venga a nuestra mente sin resultar grandilocuente, todo lo contrario, situándolo bajo la simple apariencia de un viaje en el oeste.
John Wayne es el admirable antihéroe rebosante de complejidad, cruel tipo que tras matar a alguien pide recen en su tumba, marcado de matices, dureza, valentía, tiranía, deja entrever tormento interior por lo perdido por el camino, muestra radiante crecimiento, lo exhibe en sus andares, su mirada, sus gestos, es intransigible, dominante, visceral, Majestuoso. Montgomery Clift, en su primer papel en cine, con una brillante actuación, le mantiene el tipo mostrando una fuerte personalidad, se empatiza rápidamente con él, transmite el aire de los nuevos tiempos, leal a su “padre” hasta el límite, muy vitalista su rol, entre Wayne y él surge una gran química, saltan chispas malsanas. Walter Brennan en su gran línea de enorme actor secundario, aporta en cada escena un delicioso humor, como siempre memorable su interpretación, en este caso en el papel de Groot, un simpático anciano desdentado incondicional de Dunson (John Wayne).
Cine en estado puro, profundo, expresivo, vibrante, un western en el que no sobra ni una bala. Historia del western, del bueno, del inmortal.
Aunque parezca mentira, la primera película rodada en color por Hitchcock está basada en hechos reales, tiene como punto de partida la obra “Rope” (1929) del dramaturgo inglés Patrick Hamilton (1904-1962), también conocido por la maravillosa “Luz de gas”, que fuera llevada al cine por George Cukor. Comparado con Charles Dickens por su interés en describir, en diversas obras, a los excluidos de la Inglaterra de la primera mitad del siglo XX con una cuidada mezcla de humor y consideración, se dice que, en particular, “La soga” fue una recreación dramática del asesinato que dos universitarios homosexuales de clase alta –Richard Leopold y Nathan Loeb-, cometieron contra el joven de 14 años, Bobbie Franks, quedando consignado que lo habían hecho “por la curiosidad científica de demostrar que se podía cometer un crimen perfecto”, y quedando comprobado que también querían demostrar que, en su brillantez, ellos estaban muy por encima del común de los mortales, vamos, lo que comúnmente se suele conocer como “delirios de grandeza”.
"La soga" es ni más ni menos que el ejercicio maestro de un director maestro del cine. Con una puesta en escena teatral, desarrollando toda la acción entre el recibidor y el salón de un piso, Hitchcock logra transmitir la continuidad de la historia en tiempo real gracias a rodar toda la película en un solo plano secuencia, en realidad son más, pero el cambio lo resuelve con un fundido momentáneo sobre la espalda de un personaje o un objeto, de modo que el resultado tiene esa apariencia de continuidad. Esta película es una maravilla de principio a fin, y entre medias el director nos da una verdadera lección de cómo manejar la cámara y la composición de un plano para que encajen perfectamente en la escena y al mismo tiempo aumenten el suspense. Como botón de muestra, baste recoger la magnífica parte de secuencia en la que la cámara se mantiene fija con el baúl del salón (aquel donde el invitado de honor duerme su sueño eterno) en primer plano, a un lado se ve la imagen cortada de uno de los personajes mientras habla con otros sobre la extraña ausencia del amigo común, y de fondo contemplamos a la criada ir y venir pausadamente a retirar cosas del salón e incluso de encima del mismo baúl para llevarlas a otra parte del piso, de este modo, mientras con el diálogo subraya la importancia de lo que aparentemente sucede con cotidianidad, convierte al baúl en el protagonista absoluto del suspense, una escena que debería incluirse en todas las escuelas de arte y cinematografía.
Una habitación, cuatro excelentes actores, un dominio de la técnica apabullante, una dirección impecable, toques de un humor negro muy sutil, diálogos ingeniosos... y mucha, muchísima clase. Un verdadero atracón de intriga, tensión y suspense bien guisados y rociados con una saludable y más que disfrutable salsa al humor negro.
“El ídolo caído” es una película inclasificable, una trama que se inicia como novela o cuento para niños, va tomando poco a poco, y sin que el espectador lo perciba, un cariz dramático y de suspense ascendente que conserva en todo su recorrido con escenas que parecen el simple y lógico final, pero que tienen un vuelco inesperado. El joven Philippe, hijo del embajador, que queda al cuidado del matrimonio de mayordomos cuando sus padres no estarán por algún tiempo, es el que va provocando constantes cambios y golpes de timón en la conducta y comportamiento de los demás personajes, los enredos y confusiones que causa dan el verdadero toque dinámico a este muy buen guion dramático y de suspense.
La habilidad de Carol Reed para ir tejiendo la intriga, ir aumentando la tensión, para atraparnos con cada detalle según avanzamos hacia el final, es todo un festín para los amantes del cine negro y el policíaco. Reed da toda una lección y mueve la cámara con una agilidad envidiable llevándonos por un recorrido donde se superponen lo costumbrista, la intriga, el thriller, el suspense e incluso el terror con momentos magníficos. Un exponente perfecto de cómo una cámara fotográfica es capaz de recoger y transmitir toda la confusión psicológica que el mundo de los adultos puede provocar en una mente infantil, cada plano, cada secuencia, son auténticas brújulas que describen perfectamente los derroteros por donde navega su pensamiento y, basándose en ellos, Carol Reed construye una intriga cuyo resultado nos resulta a los espectadores tan extraño e incierto como imprevisible es la reacción del niño ante la rotura de sus más íntimos dogmas de fe, una fe ciega en su amigo y aliado el mayordomo Baines, “compañero del alma compañero”, convertido en ídolo personal y elevado a las alturas por su desenfrenada imaginación.
Excelente la interpretación de uno de los actores más notables de la filmografía británica, Ralph Richardson, igualmente acertada la de la francesa Michele Morgan, cuyos ojos es siempre un lujo contemplar, bien Sonia Dresdel dando vida y carácter a la señora Baines, ama de casa de la embajada francesa, y, finalmente, punto y aparte para la sencillez y naturalidad de un niño que no había hecho nunca cine, que fue seleccionado desde la portada de un libro que su padre escribió sobre los refugiados franceses en Inglaterra, y que gracias a un minucioso y delicado trabajo de Carol Reed nos ofrece una de las actuaciones más naturales e inolvidables que se han visto en la gran pantalla: Bobby Henrey.
Guion extraordinario, interpretaciones fabulosas, un manejo de la cámara por parte de Reed absolutamente prodigioso… Qué más puedo decir, simplemente que es una extraordinaria película, si no la habéis visto, darle una oportunidad, os lo vais a pasar en grande, pero, eso sí, luego debéis guardar una cuarentena y no debéis acercaros a un niño en quince días, podríais cometer una barbaridad.
Está sustentada en un guion estupendo, siendo deslumbrante el tratamiento del tiempo cinematográfico y su capacidad de transmitir angustia, resulta asombroso por la forma en que gestiona el misterio, cómo administra el suspense. Hay, dentro de la narración, varios flashbacks dentro de un flashback, cosa extraordinaria que funciona sin causar extrañeza. Todos los diálogos persiguen un propósito: despertar una emoción, facilitar una pista importante, inducirnos a completar el puzle. Todos los personajes que aparecen, del primero al último, están bien perfilados; aun cuando sólo salgan unos segundos en pantalla, dejan huella.
Los actores están soberbios. Barbara Stanwyck, que fue nominada al Oscar, está colosal, borda su personaje, siendo particularmente digno de aplauso su recreación de la sensación de pánico e indefensión, mediante un lenguaje gestual que domina con maestría, vamos padeciendo su terror, una actriz maravillosa. Burt Lancaster está increíble a pesar de ser tan sólo su segunda película, ver como se mueve, como le sientan los trajes, como agarra el sombrero... no tiene precio, uno de los más grandes, sin duda. Aparte de los protagonistas tenemos unos secundarios de peso y con sobrepeso como William Conrad, que pasado los años dejaría el lado oscuro para protagonizar la famosa serie Cannon, pero cuando decimos de peso nos referimos a lo bien creados que están, así tenemos además del padre de Leona, a un personaje muy pintoresco llamado Waldo Evans, un hombre entregado a su trabajo que cuando el señor Stevenson (Burt Lancaster) le propone asuntos sucios se asusta, pero por no dejarlo solo le acompañará en el peligro, es la tipo gente que se deja arrastrar por las mentes inquietas con tal de agradar.
Una muy entretenida y muy recomendable película, especialmente para los admiradores de Barbara Stanwyck y del thriller clásico americano. Una película brillante que merece ser reivindicada.
Fue Irving Thalberg en 1923 quien promovió esta adaptación de “Nuestra Señora de París”, proponiendo a Lon Chaney como intérprete, Chaney impregna en su personaje alma, personalidad, angustia, una emocionante mezcla de inocencia y amargura existencial de saber que nunca tendrá lo que desea, a Esmeralda, lo dota de humanidad, además de dinamismo, aunque en las escenas en las que se descuelga por la fachada de Notre Dame realmente es un doble quien lo hace. La dirección se la propuso a Marcel L’Herbier, que rechazó la oferta, siendo aceptada finalmente por Wallace Worsley que había dirigido ya “El hombre sin piernas (The Penalty)”, uno de los primeros éxitos de Lon Chaney en 1920.
La puesta en escena resulta espléndida, monumental, con una fabulosa dirección artística de Elmer Sheelley, con decorados de Hans Dreier, una labor superlativa de seis meses con más de 750 técnicos en la construcción de la catedral de Notre Dame, con la brillante “Galería de los Reyes”, conjunto de 35 estatuas de 3 m de altura sobre la fachada de la catedral, asemejándose al detalle a la original, con su grandiosa explanada rodeada de viviendas de la época y con la recreación de las callejuelas parisinas del SXV, la catedral se mantuvo en pie hasta que se incendió en 1967, hasta entonces fue aprovechado el set para producciones de terror de la compañía, a esto se suma un magnífico manejo de cientos de extras, con escenificación de fiestas con muchos figurantes, y con la formidable batalla final en la explanada de la catedral. Se necesitaron 3000 trajes para los extras, seis semanas de labor para el departamento de vestuario dirigido por Gordon Magee. La fotografía es de Robert Newhard potenciando la grandiosidad de los escenarios, con tomas cenitales vertiginosas (para su tiempo), sabiendo moverse entre las masas de gente, con muy expresivos primeros planos, sobre todo de Quasimodo, incluso innovando con insertos de simbolismos visuales como el de los insectos atrapados en la telaraña, en alegoría de lo que le va a ocurrir a Quasimodo. Capítulo aparte requiere la impresionante transformación de Lon Chaney en Quasimodo, maquillaje realizado por el mismo, cuatro horas requerían cada día, una especie de gárgola más de la catedral que toma vida, con pómulos deformados, un ojo retorcido, una nariz desfigurada, dentadura caótica, cabello de estropajo, una joroba enorme, de 35 kg de yeso que le hacía andar encorvado, vellos cuasi-lobezno por el cuerpo, para sus andares Chaney se colocó aparatos ortopédicos en las piernas (esto al parecer le causó problemas el resto de su vida).
Cien años después de su estreno sigue siendo una absoluta maravilla, esto es cine, pero CINE CON MAYÚSCULAS.
La película tiene una puesta en escena que roza la perfección en la que el director demuestra un gran dominio de todos los recursos del lenguaje cinematográfico, pero es su guion, de estructura perfecta, y con sutiles contrapuntos de intriga y emoción, y una dirección de actores impecable los que permiten a Asquith extraer todos los ricos matices de esta reflexión sobre la capacidad de impulso social que tiene la familia cuando sus relaciones están marcadas por la libertad, la responsabilidad, el respeto mutuo y un sentido trascendente de la vida. El director consigue apartarse también de la clásica "película de época" ya que pese a que la ambientación, decorado y vestuarios son perfectos, no se recrea en ellos en ningún momento, abandonando una estética preciosista que hubiera mermado la profundidad del mensaje, los personajes deambulan por la casa de los Winslow en casi todas las escenas, sin apenas exteriores, pero ello, gracias a los sutiles movimientos de cámara y la fotografía sencilla pero eficaz, fruto del trabajo excelente de Freddie Young, así como el elegante montaje, nunca llega a pesarnos ni a encarcelarnos en las tres paredes de un escenario teatral.
Una puesta en escena que roza la perfección, diálogos muy bien elaborados, los principales protagonistas realizando un espléndido trabajo, todo excelentemente cuidado, desde el gesto más insignificante hasta el momento más crucial, una sensibilidad con que se ha llevado a cabo la película encomiable… en tres palabras, “auténtico buen cine”, una de esas obras que, desgraciadamente, escasean. El film tuvo un estupendo remake en 1999 dirigido por David Mamet y titulado “El caso Winslow”, pero yo que queréis que os diga, bajo mi punto de vista es inferior a esta versión británica de los años 40.
Visita el post de Pleito de Honor
Luchino Visconti nos presenta una de las películas neorrealistas más famosas, “La tierra tiembla”, que además de sentar los pilares del movimiento neorrealista, resulta un mazazo ideológico en todos los aspectos. La película estaba pensada por el director para ser compuesta como un tríptico que funcionaría como un alegato y en el que se mostrarían las vicisitudes por las que tiene que pasar el pueblo italiano más pobre, pero desgraciadamente Visconti se quedó sin alas, y sólo rodó el primer episodio, en el que se centra en un pueblo de pescadores de Sicilia.
Estamos ante un ejemplo prototípico de film neorrealista, el director se aleja de los primeros planos de las colosales estrellas que imperaban en las producciones norteamericanas, para rodar con auténticos pescadores de la región en la que se ubica la escena, Visconti cuenta con actores no profesionales, pero además con gente que habla un dialecto del italiano sin que eso importe al director, porque haber coartado el lenguaje que utilizan los propios habitantes habría sido limitar la película, de todas maneras y como curiosidad, los propios italianos no entendieron gran parte del film, y un par de años más tarde se estrenaría la misma bajo un dialecto más comprensible. El guion del propio director junto a Antonio Pietrangeli, inspirado libremente en una novela del siglo XIX “I malavoglia” (1881) de Giovanni Verga, está impregnado por el militante marxismo del cineasta, un drama de denuncia social proyectando la eterna lucha del explotado proletario contra el tirano empresario, la lucha de clases, que radiografía un microcosmos anclado en el inmovilismo, enraizado en el tradicionalismo más arcaico del conformismo, donde la mayoría de la gente se ha “acomodado” a su sufriente existencia, les dan “alergia” los cambios, reniegan de quien quiere escapar a su destino aciago, se hace un canto al orgullo y dignidad, se hace un llamamiento a la solidaridad y a la cooperación.
La puesta en escena resulta memorable en su naturalismo con un sentido puro de neorrealismo, rodando Visconti en escenarios naturales (como no puede ser de otra forma en esta corriente fílmica) de Aci Trezza (Aci Castello-Catania-Sicilia) y alrededores, todo esto acompañado por una fascinante fotografía en blanco y negor a cargo de Aldo Graziati, componiendo estampas de una belleza superlativa, como por ejemplo la de las tres mujeres esperando desesperanzadas la llegada de sus hombres, vestidas de negro, sobre las rocas, a orillas del mar bravío mirando al horizonte esperando la barca familiar, antológica. Una fotografía con grises muy contrastados, con travellings sugerentes como el que nos enseña el mercado al inicio, los fotogramas emanan crudeza ambiental, con esas gentes ataviadas de modo austero, descalzos, con ropas raídas, con preciosas panorámicas como las de las partidas de los pescadores en las barcas, con profundidades de campo, con expresivos primeros planos que parecen sacados del cine de Eisenstein, con tomas largas que dejan fluir los hechos de modo natural. El director sabe colocar la cámara para estar allí cuando surge el gesto espontáneo y los diálogos resultan naturales y creíbles, las artes de pesca, las canciones, la ropa raída de los hombres, el luto de las mujeres, todo está captado en un blanco y negro espectacular de gran belleza.
Grandísima y hermosa película del maestro Visconti, una obra valiosa, valiente y honesta que debe admirarse, más allá de la ideología personal, como un hermoso testimonio acerca de una realidad terrible y de la lucha y las esperanzas por superarla. Una obra imprescindible en la Historia del Cine italiano y también en la Historia del Cine universal, y además, la consagración de un grande, Visconti.
Mary Pickford quería dar un giro a su carrera apartándose de los papeles que solía hacer interpretando a niñas o adolescentes (no podemos culparla, tenía ya más de 30 años), para ello decidió traer de Alemania a Lubitsch, uno de los cineastas más prestigiosos del momento, para que la dirigiera en un filme donde podría interpretar un papel adulto, que acabaría siendo “Rosita, la cantante callejera”. Durante el rodaje, los caracteres fuertes de Lubitsch y Pickford chocaron en varias ocasiones pero al final lograron dar forma a una película que satisfizo a los dos, se estrenó y fue un enorme éxito de público. Durante mucho tiempo fue un filme desaparecido hasta que por suerte se encontró una copia completa en la Filmoteca de Moscú que fue restaurada hace unos años y reestrenada en varios festivales, permitiendo que décadas después el público pudiera juzgar por sí mismo la calidad de este filme ambientado en la Sevilla dieciochesca, con un ambiente de refinamiento y boato en el que irrumpe, como un torbellino, la figura procaz de Rosita. Una película con una atmósfera carnavalesca y unos decorados monumentales en los que, amén de cientos de extras, intervinieron dos personalidades que, en años sucesivos, estarían llamadas a destacar en la floreciente meca del cine: William Cameron Menzies en la dirección artística y Mitchell Leisen como responsable del diseño de vestuario, además Raoul Walsh colaboró en la realización, pese a que no aparece acreditado.
Una película puramente Lubitsch, algo que ya se nota en el plano inicial de la película con esas manos entrelazadas que, a medida que se abre el plano, nos revelan al lujurioso rey jugando con unas doncellas, es decir, esa costumbre tan Lubitsch de dar a entender a partir del detalle, seguidamente la picardía con que el cineasta nos refleja que el único interés del monarca es perseguir doncellas también tiene su sello inimitable. Mary Pickford está divertidísima, sabe captar a la perfección el toque pícaro de su personaje y bascular eficazmente entre el registro cómico y el dramático, aunque las escenas románticas que comparten ella y George Walsh resultan sin duda menos interesantes, funcionan bastante bien y no entorpecen el ritmo de la película. Magnífico también el trabajo de diseño de la producción para recrear la ciudad de Sevilla y los palacios a cargo de William Cameron Menzies y el director danés Svend Gade (no en vano en aquella época Lubitsch era visto más como un director épico que como un cineasta de comedia) y el buen hacer de los personajes secundarios como la familia de Rosita, que protagoniza algunas de las mejores escenas de la película cuando ésta se los lleva consigo al palacete que el rey había reservado para la que esperaba que fuera una visita íntima de su amante. Eso sin olvidar tampoco el personaje de la reina, que sufre las infidelidades de su marido con una dignidad muy acorde con su rango y que al final tendrá la última palabra.
En definitiva, pocas cosas se le pueden reprochar a la película más allá de no ser una de las grandes obras de Lubitsch y ser “únicamente” una obra notable entre su magnífica filmografía, por otro lado, Lubitsch siempre le tuvo mucho cariño por ser su primer trabajo en América, y es de justicia reconocer que, pese a los choques que tuvo con la Pickford, siempre habló bien de la actriz. Por cierto, es curioso ver una película americana en un contesto español, Mary Pickford tiene de español lo que yo de Stallone.
Visita el post de Rosita, la Cantante Callejera
La película se inicia y discurre en tono de comedia, con aires de nostalgia, caricaturizando el fervor al fascismo, haciendo chanzas de los “mussolinianos”, con esos debates naif en la farmacia en que despotrican del régimen dictatorial, y a continuación uno de los “contestatarios” debe enfundarse la camisa negra para encabezar como abanderado marchas fascistas, o con esos pomposos gerifaltes que en medio de una ópera deciden cambiar el guion porque lo que ven les parece poco patriótico. Para cuando llegan los reveses bélicos se convierte en un drama neorrealista, el humor deja paso al crudo realismo de lo que es la Guerra.
Una crónica costumbrista histórica, un reflejo del día a día durante estos oscuros años, donde las gentes se reunían en las plazas para escuchar los enardecidos discursos de Mussolini, los niños se unían a organizaciones juveniles fascistas, y los civiles se deleitaban con el Imperialismo de la invasión de Abisinia, un enfoque que hace que Italia se ponga en el espejo de sus miserias, de su corrupción moral, de su decadencia, de su cobardía, de una sociedad plagada de oportunistas y trepas, de aduladores del poder. El fascismo vendría a ser una especie de virus altamente contagioso que se extiende rápidamente entre los miembros de una sociedad enferma de miseria moral e hipocresía, hábiles fariseos que se cambiarán de camisa como si tal cosa, cuando lleguen las fuerzas aliadas, para abrazar los nuevos y aparentemente liberales ropajes de la Democracia Cristiana. Se comprenderá, por tanto, que una cinta tan valiente como incómoda permaneciera, pese a los galardones obtenidos en el Festival de Venecia, condenada durante años a un más que sospechoso ostracismo del que sólo muy recientemente ha logrado zafarse. Por cierto que el tándem Zampa-Brancati contraatacó años más tarde con una secuela de irónico título, “Anni facili” (1953), que denunciaba, no ya el alto precio pagado por las clases subalternas durante la dictadura y la guerra, sino la posterior corrupción del nuevo y supuestamente próspero régimen democrático.
Una de esas películas milagrosas donde todos sus elementos transmiten autenticidad, una película inteligente, penetrante, dejando diáfano su mensaje contra los totalitarismos, un retrato de la Italia de la época lleno de honestidad. Se podría hablar mucho más sobre ella, pero pienso que lo mejor es verla, creo que no os defraudará, por cierto, es una pena que Zampa, el director, esté casi olvidado, pues es uno de los grandes genios de cine italiano de posguerra.
Visita el post de Años Difíciles
Las actuaciones de Dan Duryea como Silky Randall y Shelley Winters como su venenosa novia, Tory, que se enamora de Rick Maxon (John Payne) son fantásticas. Duryea es un tipo malo, pero malo, malo, una amenaza constante y además medio paranoico porque su novia está rodeada de los miembros masculinos de su pandilla y para más inri no deja de tirarle los tejos a su mano derecha, Rick Mason (John Payne). Una ardiente Shelley Winters en su primer papel importante esta excepcional como esa “femme fatale” con una belleza fría y dura como una roca que no acepta tonterías de nadie, ya sea dándose de bofetadas con Payne o disparando frases hechas con alambre de púas, es sexy, divertida, peligrosa y experta en manejar su propio juego. La actuación de Joan Caulfield no está nada mal, pero su personaje es tan blandito que es difícil sacarle mucho jugo. Por último, John Payne, el chico guapo de la pandilla, está realmente bien en su papel de mujeriego estafador al que no hay hembra bajo las estrellas que se le resista.
Cine negro de serie B muy, pero que muy interesante, con una historia que te va atrapando poco a poco, personajes muy bien desarrollados, un excelente guion, una fantástica fotografía a cargo del gran Irving Glassberg y mucha intriga, suspense y dinamismo. Por cierto esta fue la primera incursión de Payne en el cine negro.
Visita el post de Aves de Rapiña
Tercer largometraje de Richard Fleischer y la verdad es que ya apuntaba maneras el bueno de Fleischer. Es un relato seco, breve y conciso acerca de un detective de policía expulsado del cuerpo por brutalidad (un hiératico Lawrence Tierney, un pequeño mito del noir que no cambiaba la expresión ni aunque se lo pidieran de rodillas, para que luego se metan con el pobre Victor Mature), que acepta a regañadientes convertirse en guardaespaldas de la propietaria de una fábrica de envasado de carne, mientras investiga un asesinato cometido en la fábrica se irá adentrando en toda una telaraña de la corrupción. Un muy interesante noir californiano (descapotables, luz sobreexpuesta, sombreros panameños...) de serie B e inequívoca raigambre “chandleriana”, con sus ricos herederos, intereses encontrados, jefes de policía duros como el acero, y un honrado policía al que le quieren colgar un muerto.
Una apretada hora de buen cine sin grandes pretensiones, pero más que potable. Fleischer filma de maravilla, con ese B/N tan entrañable de los viejos thrillers, con la ayuda del excelso fotógrafo Robert De Grasse. La película desarrolla una historia absorbente en la que el realizador cuida con esmero la descripción de las localizaciones, lo que confiere a la obra un singular valor documental: Muestra la fachada y el interior de la comisaría, el exterior e interior de la mansión de Pasadena, la tienda de barcos de miniatura montados en botellas, el laboratorio del óptico, el establecimiento comercial de grabación y reproducción de discos de voz... Hace uso intensivo de perspectivas amplias, en las que se mueven los actores con holgura, en ocasiones con un leve giro de cámara enfoca una perspectiva próxima situada fuera del campo anterior, se complace en resaltar detalles de interés, como la sirena, el teléfono, los faros del tren…, ofrece primeros planos de gran fuerza expresiva…, vamos todo un alarde narrativo, sorprendente para un director aún novel en el oficio.
Está protagonizada por uno de los tipos más ásperos que ha dado la historia del cine “hollywoodense”, Lawrence Tierney, un tipo que según parece en la vida real era un elemento de mucho cuidado, fue varias veces encarcelado, se peleaba con todo el mundo, se agarraba unas trancas de las que no te menees, vamos, una joyita, un malo, malísimo que este caso lo borda interpretando a ese policía duro e incorruptible, por cierto, a sus 73 años Tarantino lo rescató para el cine para interpretar el papel de Joe Cabot en esa fantástica película que es “Reservoir Dogs”, para mi gusto, junto con “Pulp Fiction”, con diferencia lo mejor de Tarantino. La película cuenta además con la deliciosa Priscilla Lane como protagonista femenina, la hemos visto anteriormente, por ejemplo, dando la réplica a Cary Grant en “Arsénico por compasión”, 1944, de Frank Capra o, un par de años antes, en “Sabotaje”, de Alfred Hitchcock, aquí cumple con su papel a la perfección, es una lástima que fuera ésta su última película, ya que se retiró de la escena, supongo que para encargarse de los cuatro hijos que tuvo con su marido… También podrían haber contratado a una niñera.
Lo bueno, si breve, dos veces bueno, así decía Gracián, un hombre del XVII, tan jesuita como el Papa, la expresión viene que ni pintiparada para calificar esta película de Richard Fleischer, tan solo sesenta y dos minutos de proyección, pero en estos sesenta y dos minutos Fleischer consigue explicar perfectamente su historia, sin dejarse nada en el tintero y sin que en ningún momento decaiga la tensión ni el interés de la narración, vamos, una película de la que podrían aprender muchos patanes actuales que se la dan de autores y cuyos bodrios duran, duran y duran hasta hacerse interminables.
Visita el post de Bodyguard
Para coprotagonizar el filme, King dio la oportunidad a Ronald Colman, un actor inglés que acababa de triunfar en Broadway con la pieza “La Tendresse”, fue el primer eslabón de una fantástica carrera, aquí interpretaba al Capitán Giovanni Severini, novio de Ángela Chiaromonte (Lillian Gish), hija de un adinerado aristócrata italiano, cuando su padre muere su malvada hermanastra la despoja de su herencia, utilizando falsas pruebas que la acusan de ser hija ilegítima, pero como todo se puede empeorar, su fiel novio Giovanni debe zarpar para África, encargado de una peligrosa misión. A diferencia de la mayoría de las cintas norteamericanas, este drama místico se rodó en Italia, sus esplendidos decorados en los estudios de Roma y los exteriores en la luminosa Nápoles, las escenas del desierto se filmaron en Argelia, todo esto habla de una producción de gran magnitud que rebasaba ampliamente los estándares cinematográficos de la época. La película, distribuida por la “Metro Pictures”, logró un gran éxito, diez años después, convertida en MGM, volvió a rodar una nueva versión sonora protagonizada por Clark Gable y Helen Hayes, curiosamente Helen Hayes fue la heredera de la sustanciosa fortuna de Lillian Gish, aunque solo le sobrevivió dieciocho días.
La película nos plantea un argumento que se desarrolla en base a tres historias complementarias, integrando para ello ciertos ecos del cine de Griffith, especialmente de “Intolerancia” (1916), que llegarán a cobrar forma en algunos momentos en los que el entrecruce de estas historias nos traslada a esa “salvación en el último minuto”, sin embargo, no hay en King la búsqueda de suspense en la pantalla, su cine se inclina de manera clara por esa visión revestida de serenidad, en esa mirada compasiva en torno a la bondad natural del ser humano, que podemos compartir o no, pero que en su cine, como en el de otros grandes cineastas como McCarey o Borzage, reviste tal capacidad de convicción que nos lleva a la conclusión de que el cineasta creía en el poder transformador del cine.
Una estupenda película con un excelente ritmo narrativo que hace corto su largo metraje de casi 140 minutos, un buen ejemplo de esas poderosas obras que se hacían en aquella época y que estaban repletas de grandes principios y valores, con unos bellos escenarios y una cuidada dirección artística, además de unas sólidas y convincentes interpretaciones. Un gran espectáculo que pienso merece la pena ser descubierto.
“Moonrise” es una magistral combinación entre cine negro, cine psicológico y melodrama romántico, la puesta en escena resulta formidable, empezando por la fenomenal dirección artística de Lionel Banks, rodando íntegramente en interiores, con gran parte del metraje de noche, provocando los decorados del pueblo, su feria, los pantanos, la mansión abandonada... una sensación claustrofóbica en el modo cuasi-fantasmagórico que se rueda, con momentos sumamente emocionantes y todo ello rodado con una gran fluidez narrativa, con unos diálogos brillantes y con una fantástica fotografía en blanco y negro con unos contrastes de luz que constituyen una auténtica obra de arte. Desde la primera secuencia, Borzage hace alarde de su virtuosismo, es alguien que tiene muy claro que es lo que hay que meter en el encuadre, desde que ángulo, con que luz y como hay que mover la cámara para conseguir el máximo rendimiento expresivo de las imágenes, una sabiduría que dominaron los directores que se iniciaron en el cine mudo y desarrollaron su oficio en el Hollywood clásico, porque aunque la resolución de los conflictos dramáticos se mueve dentro de unas rígidas convenciones y hay poco margen para la sorpresa, la puesta en escena te puede deparar momentos de auténtico asombro y emoción.
Romántica, dolorosa, abrupta, oscura y poseedora de ese cálido aliento de las películas dotadas con inspiración y vida propia, el film de Borzage merece justamente no solo su condición de gran película, sino que además puede erigirse como uno de los melodramas más personales, arriesgados y hondos que el cine norteamericano ofreció en la segunda mitad de los cuarenta, lástima que a partir de esta película, la andadura del ya veterano realizador norteamericano se relajara en su andadura profesional, se inclinara hacia la televisión, y su escasa producción posterior en la gran pantalla no alcanzara el nivel de su trayectoria precedente.
Una película que roza la perfección, una delicia para todo amante del cine, realizada por un director que simboliza como pocos lo mejor de la edad dorada del sistema de estudios hollywoodense, nuestra responsabilidad, la de todo el que ame el cine, es devolverlo al Olimpo, leer sobre él, escribir sobre él y, sobre todo, ver una y otra vez sus películas, sin parar.
Lo primero que sorprende de la película es su maravillosa ambientación, que hace sumergirte en el siglo XVIII. Empieza la acción y vemos como descienden de un coche de postas dos viajeros impregnados del polvo del camino: André-Louis Moreau (Ramón Novarro), hombre de pasado incierto, criado por un aristócrata menor y su mejor amigo Philippe de Vilmorin (Otto Matiesen) un estudiante de religión, que aboga por los más débiles, horrorizados observan como a una mísera casa, llega el cuerpo de un pobre campesino, ejecutado por orden de Le Marquis de la Tour d'Azyr (Lewis Stone), que así castiga al que caza en sus tierras, aunque sea para mitigar el hambre de su familia, la aparición del noble, indiferente ante el dolor de los más pobres, encoleriza al joven Philippe, que se enfrenta a duelo con el marqués, un experimentado espadachín, despachado sin contemplaciones con una certera estocada el estudiante idealista muere en los brazos de su amigo André, este jura vengar a Philippe y hacer suyos los ideales que defendía. Para complicar más la historia, el desdeñoso aristócrata aspira también a casarse con Aline (Alice Terry) la mujer a la que ama André.
Fiel a la novela de Sabatini, la película de Ingram difiere en muchos aspectos con la maravillosa versión de 1952 dirigida por George Sidney, una absoluta e inolvidable obra maestra. Mientras la cinta de los años cincuenta, es una comedia de aventuras donde el tono bufo, impregna todo el relato, la adaptación silente lo convierte en un drama romántico, en el que los aconteceres históricos tienen mucha importancia, la revolución que en el filme protagonizado por Stewart Granger es una referencia apenas sugerida, aquí tiene un peso determinante en la acción, siendo fundamental para el devenir de los acontecimientos y que será crucial cuando virulentamente estalle en la parte final del filme. La mirada que ofrece la cinta sobre la nobleza es corrosiva, mientras que a los revolucionarios se les trata de una forma objetiva, mostrando la locura del levantamiento popular, pero también la causa que lo motiva. Otros notorios cambios sobre la versión más conocida me obligarían a desmenuzar el argumento, algo que me gustaría que descubrierais por vuestros propios ojos, solo diré una cosa, el último plano de la cinta, donde avanzan briosamente los revolucionarios es impresionante. ¿Cuál es mejor de las dos?... Yo sin duda me quedo con la versión de George Sidney, pero la versión de 1923 es también una estupenda y entretenida película, con un maravilloso guion y una dirección extremadamente competente.
Una de las grandes películas de Jean Negulesco, aquel elegante director de cine de origen rumano con un gran don de gentes y ganas de buen vivir. Negulesco debutó como director en 1934, dando instrucciones a Cary Grant en “El templo de las hermosas”, y fracasó. Tuvo que esperar diez años para llegar a la estupenda “La máscara de Dimitrios”, tres más para “Humoresque” (una de las grandes creaciones del infortunado John Garfield) y “Deel Valley”, donde Ida Lupino actuaba maravillosamente; y cuatro años para filmar el caramelo agridulce de “Belinda”, que les abrió a Jane Wyman y a él las puertas del Olimpo. Fue, desde entonces y hasta 1962, con “Jessica” (donde hizo estar más bella que nunca a Angie Dickinson), un cineasta de refinamiento casi institucional en Hollywood, con éxitos del lujo de “Creemos en el amor” (1954), “Un grito en el pantano” (1952), “Cuatro páginas de la vida” (1952): las tres con la extraordinaria Jean Peters; y, sobre todo, de “Como casarse con un millonario” (1953), “El mundo es de las mujeres” (1954), “Sombra enamorada” (1958): en todas poniendo en la picota a Lauren Bacall y, en la primera, contribuyendo decisivamente al lanzamiento de Marilyn Monroe a la leyenda.
“Belinda” es un film muy especial tanto por la maestría del director, como por su temática, o por la propia Jane Wyman. La interpretación de la actriz está llena de melancolía y amor, su personaje vive completamente aislada de los demás por su propio silencio, y la incomprensión de los demás, pero, muy al margen de esto, no es el arquetipo de una persona minusválida, solitaria o triste, sino la imagen imponente de la inteligencia emocional, ese concepto que sirve para describir a las personas fuertes, inteligentes, de personalidad definida, que no permiten que las circunstancias adversas les amarguen la vida. Extraordinaria la actuación de una mujer distinta, casi única frente a una cámara de rodaje, que nos entrega el alma dentro de un mensaje que jamás podremos olvidar, por su excepcional trabajo interpretativo en este film, Jane Wyman fue galardonada con el Óscar a la mejor actriz en 1948, premio conseguido, claro, sin pronunciar una sola palabra... ¡Pura interpretación!
En el film también conocemos al abnegado Dr. Robert Richardson, brillantemente interpretado por Lew Ayres. La elección de Lew Ayres fue un acierto de Jean Negulesco, ya que, todo sea dicho, el agraciado actor tiene pinta de médico. Una pequeña reseña en su estupenda carrera como actor sería recordar el film “Young Dr. Kildare” de Harold S. Bucquet, de 1938, donde Ayres junto a Lionel Barrymore, interpretó a este popular galeno, un personaje de ficción inventado por el escritor Max Brand, y que desde aquellos años ha continuado generando películas, comics, historias radiofónicas y seriales televisivos. Otro buen dato, en la exitosa carrera médico-cinematográfica de Lew Ayres, es que ya había destacado en otro memorable papel, el del Dr. Scott Elliot, encargado de tratar a la inquieta pareja formada por las gemelas Collins (Olivia de Havilland, en doble papel) en la grandiosa “A través del espejo” de Robert Siodmak, de 1946.
Una gran película, un emocionante drama, un desgarrador clásico totalmente atemporal.
Walter Matthau existe mucho más allá de la comedia, si sus primeros pinitos tuvieron lugar en el western en compañía de Burt Lancaster o Kirk Douglas, con el tiempo logró componer un buen puñado de personajes tirando a canallas, cínicos, duros, violentos, a los que sabía dotar del registro adecuado en interpretaciones inmensas, magníficas. Una de ellas es la del atracador de bancos Charley Varrick en la película del mismo título, conocida en España como “La gran estafa “, muy superior a las que, con el mismo nombre (y con Richard Gere teñido o con el añadido «americano» en el título y diseñadas para premio) han sido estrenadas por estos lares en los últimos años.
Como suele ser habitual Don Siegel nunca nos decepciona y aquí vuelve a demostrar su oficio, Siegel logra combinar acción, suspense, intriga y cierto romanticismo nada sensiblero, con un estilo narrativo seco, preciso, lacónico, económico, sin florituras visuales ni recovecos dramáticos ni impostaciones narrativas, pero tremendamente efectivo. La película es de un ritmo magistral, no da puntada sin hilo en ningún momento, es espléndida en sus escenas de acción, se sale de lo normal en su inteligentísimo planteamiento y mantiene su área de actividad en la zona rural, en un lugar donde la desolación es lo que se impone, el viento desértico desata su repertorio en espera de una bala que lo parte en dos y, nuevamente, alguien de la vieja escuela sabe que, en algún sitio, allí donde nadie sepa que exista, podrá empezar la nueva vida que quiere dejar atrás, harto de ser nada, cansado de la rutina de una existencia que tampoco tiene mucho sentido cuando está herida de grave soledad, derrengado por haber sido demasiadas veces el espectáculo de los demás, esta vez, el espectáculo se realizará para él mismo.
Quizá un tanto ensombrecida en una época en la que gigantescas sombras que no eran más que los últimos coletazos del mejor cine, representados por "El padrino", de Francis Ford Coppola; "El golpe", de George Roy Hill; "Taxi Driver", de Martin Scorsese; o la mismísima "Harry el sucio", del propio Don Siegel, "La gran estafa" no ha ocupado el lugar que se merece, ha sido uno de esos clásicos escondidos que sólo han salido a colación ocasionalmente en la conversación de los más autorizados cinéfilos. Sin embargo, hay que reconocer que es una película que hace que tengas la certeza de que cualquier cosa que se haga ahora, ya se hizo antes…y se hizo mejor, con mejores actores, con directores que eran maestros sin reconocimiento (como todos los grandes maestros) y que no importa lo que hayas dicho, seguro que alguien ya lo dijo hace tiempo, y uno de los que lo dijo antes fue Don Siegel en "La gran estafa".
Comienzo fulgurante, tensión narrativa continuada, una gran banda sonora del genio Lalo Schifrin, un prodigio de guion, seca, austera pero vibrante y perfectamente resuelta… Vamos, puro estilo Siegel, como para no perdérsela. Por cierto, destacable el penoso título en España, como siempre obra un atajo de “listillos” que se creen mejores que los propios creadores, con este título uno espera un film de timadores y nada más lejos de la realidad.
Cuando escuches aquello de que en el cine mudo no se necesitaban diálogos porque tenían rostros, solo tienes que buscar una película con Gloria Swanson para entender qué quiere decir, y nada mejor que la primera de sus celebradas colaboraciones con Allan Dwan en una película donde se adueña de la pantalla mientras interpreta a una de esas cabareteras capaces de hacerte añicos el corazón. La película es una adaptación de la obra francesa de 1899 de Pierre Berton y Charles Simon que posteriormente se llevó a Broadway con gran éxito, posteriormente fue adaptada al cine un par de veces antes de que Dwan la tuviera en sus manos.
A principios de la década de 1920, Gloria Swanson se había convertido en un nombre familiar para el gran público, pero se sentía insatisfecha con el tipo de personajes que interpretaba, aunque tuvo mucho éxito, estaba siendo casi más conocida por los vestidos que lucía que por su actuaciones, se cansó del tipo de papeles que le dieron bajo la tutela de directores como Sam Wood o Cecil B. De Mille, aunque los respetaba como artistas, no le gustaba verse restringida a cierto tipo de interpretaciones. Mintió a los ejecutivos de la Paramount y se fue a Nueva York con la disculpa de necesitar que le realizasen una cirugía correctiva después de haber tenido a su primer hijo, realmente lo que pretendía era reunirse con Allan Dwan para hablar sobre su próxima película “Zaza”, él le prometió que convencería a Adolph Zukor para que le permitieran dar rienda suelta a su talento interpretativo con un papel mucho más creativo que lo que solía ser habitual en sus películas anteriores. Al día siguiente fue a la oficina de la Paramount en Nueva York a recoger el guion de “Zaza”, Walter Wanger la interrogó y le preguntó “Pero, señorita Swanson, dijeron que estaba aquí para una operación […] ¿no debería estar en el hospital?” y Gloria respondió, “¡después de Zaza!”
Está claro que Gloria Swanson se propuso demostrar su valía con esta película y distanciarse de sus papeles anteriores. Está fantástica interpretando a la efervescente Zaza, una carismática, fogosa y descarada estrella del “music hall” francés, pavoneándose y balanceándose de un lado a otro, exigiendo la atención de todos mientras se exhibe como un pavo real, nos deleita a todos con su interpretación, es testaruda y segura de sí misma y sabe exactamente lo que quiere y no se conforma con menos. Viniendo de rodar una película que había tenido un gran éxito “Robin Hood” (1922), Allan Dwan no era ajeno a lo que suponía rodar una gran superproducción, todo un espectáculo brillante y divertido como fue “Robin Hoood”, pero en “Zaza” la principal preocupación de Dwan es la relación emocional que se produce entre los distintos personajes, aunque tiene escenografías impresionantes, se centra más en el viaje de una joven inmadura en su largo camino hacia la madurez.
Tan reconfortante como un croissant de chocolate, no es innovadora ni original, pero es una comedia romántica muy bien ejecutada que cuenta con una de las mayores estrellas de la época del cine mudo, además en el mejor momento de su carrera. Para aquellos que solo conocen a Gloria Swanson como la inmortal Norma Desmond en esa absoluta obra maestra que es “El crepúsculo de los (Sunset Boulevard)” (1950), “Zaza” nos muestra de lo que era capaz esta estrella del cine en su mejor momento tanto como actriz dramática o de comedia.
No es el Ozu más conocido pero sigue siendo un portento a la hora de enseñarnos la vida del japonés contemporáneo, con un uso de sus planos de interior majestuoso. Sin embargo, por encima del no movimiento de cámara, que todos conocemos, aquí destaca, probablemente debido a que estamos en 1948, por unos travellings en exterior con el que todo cinéfilo conocedor de su cine disfrutará por su rareza. Ozu mueve la cámara poco, pero cuando la mueve, es un escándalo.
Para complementar la filmografía del maestro, pienso que es una película que deberíamos tener. Sin duda no diría que es el mejor Ozu, pero desde luego decir que no es el mejor Ozu es decir que es buen cine. El maestro japonés con menos de noventa minutos, como aquí, tenía suficiente para tejer una historia preciosa, lacerante y necesaria.
Nos presenta la oscuridad de la profunda España, en la meseta castellana, en la dura posguerra a través de los ojos de una niña, Ana (colosal Ana Torrent), y aún así, estando enmarcada en un tiempo determinado es una historia atemporal y universal, un cuento sobre la infancia, narrado en medio de un paisaje árido, donde la cámara nos retrata la áspera belleza que marca a los personajes, con delicados planos fijos en los que da la impresión de estar viendo cuadros al óleo en movimiento, fotografiados en tonos ocres ahogados por Luis Cuadrado en los que se llega a oler a tierra. Víctor Erice no utiliza palabras para narrarnos esta conmovedora historia, coloca las emociones directamente en la pantalla, de manera que no sabemos si estamos viendo imágenes o los sentimientos de los personajes en carne viva, y consigue lo más difícil, amor en lo cruel, ternura en lo macabro y belleza en lo sórdido, lo hace modulando la luz con la emoción, cine puro.
Lejos de aburrir, la película tiene el tono íntimo de nuestros diálogos antes de dormir, con la luz apagada, para que los adultos no nos “descubran” y, sobre todo, no se enteren de nuestros verdaderos pensamientos, porque en esos años tenemos la certeza de que no van a entendernos. Erice construye cine desnudo, de una meticulosidad y profundidad magnéticas, trata y logra encontrar la esencia del cine, su espíritu también, y para ello sugiere más que cuenta, limpia el relato de todo elemento que pueda contaminarlo, de ahí esos largos y magistrales silencios, esas prodigiosas miradas de Ana Torrent, esas imágenes poderosas, esa poesía maravillosa de sus fotogramas, el enorme valor minimalista de los símbolos (la colmena, el pozo, la casa abandonada...), el silencio al pie de una vía del tren, la impresionante fotografía, la leve música de Luis de Pablo...
Una obra hipnótica, con un hechizo especial, con una poesía visual turbadora donde los ojos de Ana y su tierna mirada te abren una puerta al infinito. Una obra mágica, llena de fascinación, cargada de matices, realizada con una sensibilidad extraordinaria. Una obra irrepetible.
Este atípico western está repleto de elementos interesantes, tanto por lo que ocurre en la pantalla como por lo que subyace tras ella y se beneficia de contar con dos personas muy diestras en el noble arte de juntar letras, el novelista Howard Fast, autor del relato que sirve de base literaria a la obra, y un por entonces semidesconocido guionista que ya había dejado algunas muestras de su calidad, Waldo Salt, uno de los represaliados durante la «caza de brujas» anticomunista, ambos crean un drama triangular lleno de vigor, en el que los muy limitados medios no son obstáculo para trazar una historia más compleja de lo que aparenta, ambientada en unos parajes apenas habitados y con la amenaza de los indios siempre presente. Narra la historia de David Harvey, un rudo campesino al que se le acaba de morir su esposa, David tiene un hijo pequeño al que quiere educar de manera culta y elegante, para ello irá al fuerte más cercano y comprará una sirvienta para que haga de madre y esposa a la vez. Con una historia así de sorprendente y un buen guion sin apenas fisuras Norman Foster nos sumerge poco a poco en los entresijos del amor, pero lo interesante y novedoso es que se aleja de lo dramático del mismo e impregna las complejas situaciones amorosas de un sentido del humor magnífico y, a la vez, muy recomendable para este tipo de circunstancias. Con una ágil dirección, fluida y llena de momentos de humor, Foster sabiamente huye del dramatismo, salpicando la historia de momentos muy divertidos, donde a Loretta Young, con una exquisita interpretación llena de encanto y dulzura, se le reserva el contrapunto de mujer inteligente, dulce y paciente, que deberá lidiar con estos tres niños, el de verdad más estos dos hombres-niño, a los que deberá domar con sabia mano izquierda.
Un western modesto en apariencia, pero notable en calidad, que se disfruta durante todo su metraje, una preciosa película llena de valores humanos, con unas interpretaciones soberbias y una fantástica fotografía en blanco y negro que apreciamos plano a plano, secuencia a secuencia. Una película muy entretenida que sin duda merece la pena.
La siempre remilgada manera de hacer del “tardofranquismo” prefirió que la comedia francesa “L'emmerdeur” se titulase aquí “El embrollón”, termino mucho más cándido y que hacía que se perdiese una connotación entre coloquial y vulgar que hoy designaríamos con un más contundente "El pelmazo" o, incluso, "El tocapelotas". Sea como fuere, algo debe tener la historia que cuenta cuando ha dado tanto de sí. Recapitulemos: el guionista Francis Veber, luego también director de cine, incluye en la práctica totalidad de sus películas al inoportuno François Pignon, un gafe aguafiestas que interpreta por vez primera el mítico cantautor Jacques Brel en el film que estamos comentando, y que ha sido tratado por Veber en otras tres ocasiones: “La cena de los idiotas”, “Salir del armario” y “El juego de los idiotas”. Pero es que “L'emmerdeur”, a su vez, ha sido objeto de no pocos “remakes”, hasta cuatro en total, incluyendo la última película que dirigió Billy Wilder (Aquí, un amigo, 1981), una nueva versión, en 2008, a cargo del propio Veber y, como dato curioso, un par de adaptaciones que podríamos denominar exóticas: la turca “Bas belasi” (1982) y la más reciente “Bumboo” (2012), producción hindú al estilo Bollywood.
Una fluidez endiablada consigue dotar al filme de una apertura digna del mejor cine policíaco, ritmo que se mantiene vivo durante los 84 minutos de metraje; paulatinamente, lo que parece una intriga policial de temática setentera, con un asesino a sueldo al mas puro estilo Chacal y la corrupción política como telón de fondo, se transforma en una alocada comedia de humor negro en la que un desgraciado cenizo al borde del suicidio acaba desbaratando involuntariamente los planes de un profesional del gatillo contratado para un ajuste de cuentas.
Un fenomenal Ventura compone un personaje hierático, frío, muy profesional, que no altera por nada su rostro pétreo ni realiza ninguna acción apresurada o instintiva, incluso cuando improvisa ante los desaforados intentos de Pignon por quitarse la vida, lo hace con calma y controlando la situación, estudiando variables, estrategias, soluciones, intentando encajarlas sin que desvirtúen sus planes. Ventura sigue en la creación de su personaje el molde de tantos clásicos franceses e italianos del género criminal en los que participó, en cambio, Brel compone un personaje absolutamente ido, acabado, apático y llorón, extremadamente torpe, repleto de impericias, aliado con las casualidades más desastrosas, Brel conforma magistralmente el retrato del patetismo más descarnado, su desesperación va acompañada de un efecto ventilador, apabulla todo lo que le rodea. El contraste del histrionismo casi infantil de uno con la sobriedad extrema del otro multiplica el efecto humorístico de las situaciones, al tiempo que dota al trasfondo criminal de un suspense creciente que va ocupando subrepticiamente la película, porque no se trata ya de si Milan, el personaje que interpreta Lino Ventura, podrá acabar con su víctima, o si la policía lo atrapará, la historia consiste en si los continuos desaguisados de Pignon no impedirán el atentado de Milan, si no le hará imposible regresar al hotel a tiempo, si Milan, cada vez más inquieto y, también, desesperado, no terminará por matar él mismo a Pignon con tal de que lo deje tranquilo.
Entretenida y divertida película en la que diversas capas de lo cómico y lo humorístico (la comedia bufa, el sarcasmo, el humor negro, la farsa, la parodia...) conviven armónicamente para proporcionar un delicioso entretenimiento.
Según parece Chaplin se inspiró en una breve romance que tuvo con Peggy Hopkins Joyce, una seductora en serie que se casó seis veces y tuvo relaciones con varios hombres de alto perfil, incluyendo el propio Chaplin, nos habla de la doble moral de la sociedad, de su hipocresía, de su conservadurismo, de su clasismo, de su superficialidad, y sobre todo de la decadencia de la clase alta. Le dio protagonismo a su musa Edna Purviance en un esfuerzo para ayudar a lanzarla en papeles dramáticos, al final el intento fue un fracaso, además de ser su última colaboración con Chaplin, jamás volvió a interpretar un rol de relevancia, sin embargo sí aprovechó sus minutos en pantalla Adolphe Menjou en un papel que borda interpretando a un sofisticado y cínico millonario.
Técnicamente fue casi una revolución, aparece en un momento trascendente del cine mudo y abre un nuevo camino hasta llegar a la supresión casi total de los subtítulos, lo que se cuenta debe expresarse por medio de la imagen, y sólo la imagen, y Chaplin lo logra, apenas hay rótulos, la sutilidad de Chaplin está en los detalles y nadie como él tenía la capacidad de transmitir sentimientos, esta vez detrás de la cámara. Demuestra gran elegancia y saber cinematográfico, utilizando la elipsis con gran ingenio creador consigue una pureza de estilo y, a la vez, concibe unos personajes plenos de autenticidad. Cuenta también con una muy buena dirección de actores, sin histrionismos, todo sutilezas, describiendo emociones con discreción, destacando el antes mencionado Adolphe Menjou, extraordinario en un rol que podría haber caído en la caricatura simplona, aquí es un tipo mordaz, sin maldad, nihilista, frívolo, solo quiere disfrutar de la vida, no es un villano, es una opción de vida.
Chaplin toma el protagonismo, y, paradójicamente, lo hace dando un paso atrás, refugiándose tras la cámara del carisma infinito de su alter ego, nos pide disculpas por privarnos de Charlot, pero necesita reivindicarse, hacer valer su maestría. Su genialidad está presente en cada película, pero la brillantez cegadora del mendigo universal no nos dejaba contemplarla en su plenitud, en "Una mujer de París" podemos deleitarnos con el cineasta, y nos convence, y nos seduce, y nos enamora. Y aplaudimos esta película, este experimento audaz, de Chaplin sin Charlot.
El productor, Darryl Zanuck, tenía la intención de dotar de una gran importancia al entorno urbano, ya que de hecho impulsó este film encuadrándolo dentro de un ciclo de películas criminales urbanas, en las que se dejara más de lado la estética expresionista típica de estudio por un acercamiento “semi-documental”, este enfoque tuvo su auge en esos años como lo demuestran otras películas que produjo: “El beso de la muerte” (1947) de Henry Hathaway, “El justiciero (Boomerang)” (1947) de Elia Kazan, o “La ciudad desnuda” (1948) de Jules Dassin. Siodmak, que siempre había destacado por unas puestas en escena muy góticas, no se sentía cómodo con este enfoque y de hecho a diferencia de Kazan o Dassin prefería mucho más filmar en estudio que en exteriores, por ello esta película, parcialmente filmada en Nueva York, tiene un estilo más contenido de lo habitual en él, pero el estilo propio de Siodmak acaba al final imponiéndose, como queda de manifiesto en la forma que le imprime a espacios como el hospital o la cárcel que acaban haciéndose casi asfixiantes, o en algunos planos especialmente llamativos que rompen con una posible estética documental.
Siodmack construye un film "noir" con todos sus ingredientes, la trama es lo suficientemente enrevesada como para mantener al espectador atento y la ambiguedad rodea a los personajes principales, Conte pone cara a un peligroso criminal que sin embargo tiene una apariencia simpática de la cual es difícil sustraerse, por su parte, Candella, pese a ser policía parece arrastrar tras de si algo oscuro, la lógica hubiera dictado que ambos actores intercambiaran sus papeles, pero, de esta manera, Siodmack nos propone un sutil juego de apariencias. Además tampoco se olvida de mostrar la humilde familia de Martin, sobre todo la madre, incluyendo a su hermano pequeño que siente admiración por él, ni de sacar a un buen puñado de secundarios con los que completa un relato. Los acontecimientos clave suceden de noche, entre las sombras, mientras que los interiores están planificados de forma que de cierta sensación de opresión.
Otro clásico imprescindible del cine negro americano, cine negro de gran intensidad que oscila entre el suspense y la violencia en una espiral terrible que absorbe todo y lo convierte en un permanente sinsabor que amenaza como un hierro candente e hiere en cada fotograma con virulencia. Aquí las balas hieren de verdad, aunque alguna atraviesa cristales sin romperlos, nos imaginaremos que es un rebote del proyectil, pero las lágrimas son reales, porque lo que un hijo hace sufrir a una madre… sólo lo saben las madres.
La película tiene en su pareja protagonista Harvey Keitel y Robert De Niro dos de sus grandes bazas, además de marcar con señas de identidad “scorsesianas” todos los fotogramas, desde ese modo crudo en que retrata un Nueva York mugriento, oscuro, sórdido, con drogas, peleas, prostitución, racismo, homofobia, usureros, borracheras, todo ello mostrado con gran nervio visual, con cámara en mano constante, con “steadycams”, con un manejo marca de la casa de las canciones para remarcar emociones. En "Malas Calles" se dan de la mano dos de las grandes pasiones del director: la novela negra y el neorrealismo italiano, desde el comienzo agarra su cámara como un puñado de papel de lija para desnudar a la ciudad de Manhattan de su encanto, mostrando su lado más peligroso y sucio, y nos introduce, a modo de documental, en los ruidosos y poco seguros barrios neoyorkinos poblados de italoamericanos, donde éstos viven sacando provecho de cualquier cosa o llegando a ser peces gordos, tan respetados como temidos. A través del drama y el humor negro, Scorsese, más que intentar contarnos una historia, nos cuenta una crónica, la del mundo del crimen de esa época y ese lugar, un mundo de violencia, cinismo, mentiras, traiciones, amores imposibles y en el que la escapatoria es poco más que una tarea imposible, precisamente así se encuentran los protagonistas del film, sin salida. Otros temas, ya sinónimos del cine del director, también hacen acto de presencia aquí, como por ejemplo la narración en primera persona, la redención, las trifulcas entre gangsters italianos, la fe cristiana o los personajes atrapados en grandes dilemas y condicionados por el mundo al que pertenecen.
Una historia de amistad, de inocencia perdida, de paso a la madurez, de un mundo que deja de ser controlable, de adultos que son como niños, que rezan a un Dios sencillo y cercano, que juegan en su barrio, pero que tendrán que afrontar que las peleas de patio de colegio se convertirán en persecuciones en coche, y las guerras con la basura en disparos a bocajarro, de niños que crecen en malas calles. Disfrutar de esta película es disfrutar de Scorsese, por lo menos del más puro y personal, de los recuerdos de su infancia a través de los ojos de Charlie, un inconmensurable Harvey Keitel, he leído en alguna parte que en su juventud, Scorsese se debatió entre ser cura, gangster o director de cine… menos mal que escogió la más coherente.
La historia que se nos narra es la de la difícil resinserción de una muchacha que ha pasado una temporada en el reformatorio. Sin embargo, lo que podría haber sido un mero “melodramón” más, alcanza un interés especial tanto por sus aspectos temáticos como por la evidente pericia de la que Bergman comienza a presumir. En su contenido, llama la atención lo avanzada socialmente, incluso escandalosa, que esta película debió resultar en su época, hay un claro intento de crítica social, de denuncia de un sistema imbuido de prejuicios religiosos e imponedor de una moralidad asfixiante, que aplasta cualquier intento de naturalidad o espontaneidad, en especial amor y cariño, en las personas que tienen la desgracia de vivir en él. Ocurre así que los peores "crímenes" de la protagonista y sus compañeras, como las insinuaciones de prostitución, lesbianismo o un aborto de mal final, se producen después, no antes, de su entrada en el reformatorio, se señala con claridad que esas instituciones suelen estar más interesadas en consumar la caída de quienes tienen la desgracia de ser encerrados en ellas, que de corregirlas y obrar su regeneración. Peor aún, el haber pasado por esos sitios de encierro deviene un estigma que justifica tanto la discriminación y el desprecio por parte de los rectos y puros, los firmes en su rectitud, así como el permiso para humillarlos y aprovecharse de ellos.
Bergman también nos vuelve a demostrar lo buen director de actores que era, no deja de maravillarte la perfección con la que actores como Nine-Christine Jönsson, Bengt Eklund, Mimi Nelson, Berta Hall o Birgitta Valberg encarnan sus papeles, llevados de la mano por Bergman con precisión majestuosa. Los intérpretes se convierten en sus personajes admirablemente, y Bergman convoca en sus rostros una tensión psíquica que se revela en todo su esplendor en algunos primeros planos verdaderamente fabulosos, que contienen en pocos segundos, todo el pasado turbulento y todo el presente en el que se ven envueltos.
Obra menor sí, no es posible decir otra cosa, pero sumamente interesante. Abandonado completamente el melodrama, caminando poco a poco hacia un cine completamente personal, Bergman va perfeccionando el mismo relato una y otra vez: la pareja de enamorados erosionada por el pasado, la burguesía, la hipocresía, la sinrazón... En un año de obras maestras legendarias como “Ladrón de bicicletas (‘Ladri di biciclette’)” de Vittorio De Sica, “Fort Apache” de John Ford, o “Carta de una desconocida (‘Letter from an Unknown Woman’)” de Max Ophüls, un joven sueco de 29 años seguía trabajando incansable para convertirse en uno de los grandes en pocos años.
“Los tres mosqueteros” es, ante todo, una magnífica adaptación del original, que tiene la virtud de condensar en poco más de dos horas sus más de 600 páginas de apretada letra, por lo menos en la versión que yo tengo, manteniendo las peripecias principales sin mayores sacrificios que reducir el papel de dos de los mosqueteros (Aramis y Porthos) casi a la condición de figurantes de lujo o de maltratar un tanto el personaje de la buena de Constance Bonacieux, el amor de D’Artagnan, ya que, por obra y gracia de la Metro, es convertida en doncella soltera para así poderse casar con el protagonista antes de que la ardiente pasión de éste los haga caer en pecado, cuando en el original no es sino la joven esposa de su maduro casero. Pero en especial el guion destaca principalmente por el modo en como sabe combinar la distensión con el drama, la aventura con la tragedia, el protagonismo de D’Artagnan con el enorme peso que otorga a los otros tres importantes personajes de la narración: el cardenal Richelieu, Milady de Winter y el más carismático de los tres mosqueteros, Athos.
George Sidney sabe transmitir una inmensa energía a las escenas de lucha con un gran cuidado del ritmo, la historia y la acción que dejan en pañales a muchas cintas actuales, más preocupadas en crear espectáculos pirotécnicos que se engullen sin llegar a saborear, donde todo se pretende hacer más fuerte, más rápido, pero olvidando muchas veces la calidad del propio filme, y eso sin mencionar las interpretaciones, carentes de personalidad, eminentemente visuales, más propias de un video clip. Me rindo ante un largometraje que no te deja ni respirar, estos cuatro mosqueteros no paran desde el primer minuto y derrochan tanta virtud física y moral que es para quedar estupefacto. Ya sabemos que la realidad histórica es otra, que olían mal porque no se lavaban nunca, que nadie tenía la dentadura perfecta y que ese colorido y buen rollo es del todo improbable, pero esto es cine, cine del bueno, y ver las cabriolas del saltimbanqui Kelly no tiene precio.
Un cuento de hadas en technicolor, un sueño de vitalidad, un gozo perpetuo que provoca, ya seas niño o adulto, una gran nostalgia por no haber podido ser el quinto mosquetero. Una película redonda, espectáculo puro, comedia, buen humor, aventuras, acción, caballos al galope, romanticismo, coreografías extraordinarias... un cine único que sólo encontraremos mirando atrás, setenta y cinco años ya desde esa época y qué es lo que tenemos ahora... para ponerse a llorar.
José Giovanni fue un hombre con una vida digna de ser llevada al cine. Nacido en París, de origen corso, pasó su juventud ejerciendo trabajos de lo más variado: leñador, minero, posadero, alpinista… Durante la Segunda Guerra mundial estuvo cercano a los movimientos colaboracionistas, fue miembro, por ejemplo, del partido de extrema derecha de Jacques Doriot (el PPF) y colaboró en arrestos por cuenta de la Gestapo francesa, después del conflicto fue acusado de pertenencia a banda mafiosa y complicidad en asesinato, condenado a muerte, su pena fue conmutada por veinte años de trabajos forzados. Tras su salida de prisión, ocho años después decide plasmar su experiencia carcelaria en la novela "Le trou", que Jacques Becker llevaría magistralmente al cine en 1960. En los últimos años de su vida, se dedicó a visitar a presos para ayudarles en su reinserción, respecto a su pasado y sus años en prisión declaraba que había pagado su parte y que tenía derecho al olvido y al perdón…
En las novelas y películas de Giovanni, las dirigidas por él y las realizadas por otros cineastas a partir de sus textos, observamos que existe un universo propio fruto de experiencias personales y de las reflexiones que estas conllevaron, se trata de un espacio crítico, humanista, nada sensiblero y certero en su análisis de los personajes, de sus relaciones y de las situaciones que viven y les rodean, es un espacio imaginario y marginal que, basado en la realidad que el autor conoce, cobra cuerpo en las palabras de sus libros y en las imágenes de films donde habla de la delincuencia, de la búsqueda de redención y rehabilitación, del azar, de la amistad, de la muerte y de la imposibilidad que persigue a sus protagonistas.
La película, narrada desde el punto de vista del educador, que introduce y culmina la historia por medio de una voz en off escueta y desengañada, constituye una tremenda denuncia no sólo del funcionamiento de la justicia, sino también del concepto en sí que la sociedad ha creado de la misma. No se trata de presentar al típico hombre arrastrado al crimen por las circunstancias sociales, sino sobre todo demostrar que la sociedad prefiere condenar a juzgar, evitándose así la incómoda pregunta: de haber estado en la misma situación, ¿no habríamos podido reaccionar del mismo modo que el criminal? Y en caso de optar por la respuesta negativa, ¿estamos dispuestos a considerar sus razones? Esta es la historia de un hombre, de su pasado, su presente y su futuro y como estas tres caras de su vida se reflejan a la vez en la pantalla. La película rezuma cine negro por los cuatro costados y en los minutos finales, el clímax, es tan intenso que uno no se da cuenta de lo que ocurre hasta que todo ha pasado, realmente espeluznante, esos primeros planos de la mirada de Alain Delon ayudan a cerrar esa bolsa que contiene una atmósfera cargada, donde incluso un susurro cortaría el aire. Cine de rasgos "masculinos", seco y descarnado, una película sobresaliente, pesimista y contestataria, una película áspera, directa, presentando una particular visión de la realidad marcada por el escepticismo acerca de la sociedad y sus instituciones, que contrasta con una confianza sincera en las actitudes individuales, en las que sí cabe la solidaridad y la amistad.
Una desconocida película que se convierte en un alegato brutal contra la pena de muerte. Un tal Jose Giovanni nos dejó una estupenda obra llena de frustración, de encerronas, con un final seco, cortante y con una desesperanza que obliga a recordarla una y otra vez. No la firmó ni Hitchock ni Clint Eastwood, la firmó un tal Jose Giovanni. Cine negrísimo sin “femme fatale”, una película a reivindicar.
Foster dirige con gran sentido estético este excelente film noir para imprimir los sombríos sentimientos del protagonista, envolviendo en oscuridad y penumbra a un tipo paranoico, violento, desgastado por un mundo que le oprime, que llega a sentirse como un animal enjaulado, acuciado por los fantasmas de su sufrimiento en la guerra, explotando en su personalidad en sus sentido de supervivencia, de egoísmo, soltando puñetazos a diestro y siniestro, robando carteras a incautos, intentando timar a pobres hombres, y pensándose si saquear medicinas fundamentales para evitar una epidemia. Un Noir con toques de melodrama y dosis de thriller en el que se tocan temas como el síndrome post-traumático, la frustración vital, el buscarle un sentido a la vida, el como lidiar con los fantasmas del pasado, las ansias de redención, la crítica al sistema penitenciario, y sobre todo los sentimientos de culpa que uno acarrea y que atosigan la conciencia. Tiene un desarrollo ágil, con giros sugerentes, como la aparición zozobrantre de un Robert Newton en un rol sibilino formidable, que hacen que su escaso metraje se pase sin hacer presencia el tedio. Destaca lo bien edificado que está el estilo Noir, seguro que influenciada por la amistad del director con Orson Welles, su notable puesta en escena, gracias a la fenomenal dirección artística de Bernard Herzbrun, rodada en estudio, con una feista ciudad, de callejones y callejuelas mugrientas, tugurios deprimentes, realzados de modo expresionista por la espléndida fotografía de Russell Metty, manejada de modo hábil para configurar el estado emocional de los personajes, componiendo una atmósfera enrarecida, lóbrega, gris, potenciada en las escenas de noche, con emocionantes primeros planos, con tomas y encuadres que denotan mimo por emitir sensaciones.
Una apreciable muestra de cine negro, una película con tensión, acción, romance... y mucho fatalismo, una película muy bien rodada y que consigue que en todo momento estés atento a la pantalla. Es cierto que no es de lo mejor del cine negro, pero que queréis que os diga… al lado de los bodrios que actualmente se ruedan, parece todo un clásico. Especialmente indicada para tardes lluviosas y melancólicas.
"Nido de víboras" se basa en la novela autobiográfica "The Snake Pit" (1946), de Mary Jane Ward en el que narraba sus experiencias personales cuando estuvo internada durante algo más de ocho meses en el “New York's Rockland State Mental Hospital”, a consecuencia de una fuerte crisis nerviosa. El personaje del doctor Kik (Leo Genn) está aparentemente inspirado en el doctor Gerard Chrzanowski, quien trató a la autora durante su estancia en la institución mental y que fue uno de los primeros médicos en recurrir al psicoanálisis para el tratamiento de la esquizofrenia, uno de los médicos de este centro declaró en una entrevista que la dificultad en pronunciar correctamente el difícil apellido de ese médico llevó a que se le impusiera el apodo de “doctor Kik”, mucho más fácil no sólo para los norteamericanos, sino también para gentes de otra procedencia. Litvak puso un gran empeño en conseguir el máximo realismo para su película y para ello no dudó en exigir de todo el elenco artístico que le acompañara en sus visitas a diversas instituciones mentales y se informara sobre todo lo que tenía que ver con el tema básico del film, la propia Olivia de Havilland se mostró también extraordinariamente interesada y, cuando se lo permitían, asistía a las sesiones de terapia.
Una de las primeras películas que reflexiona con inteligencia sobre el desmoronamiento emocional de una persona y su lenta recuperación, describe con un realismo angustiante las condiciones de vida de las enfermas en el Centro Psiquiátrico, explica de modo sucinto los métodos de curación empleados entonces, consistentes en reclusión, aplicaciones de electroshock, administración de hipnóticos para facilitar al paciente el recuerdo de acontecimientos del pasado y “terapia de conversación" entre el médico y el paciente, se añade una referencia impresionante a la "sala de las serpientes", también llamada "nido de víboras", donde permanecen recluidos durante el día los enfermos mentales que se consideran incurables. El film, construido con un realismo impactante, pone en evidencia y hace públicas las graves deficiencias de los Centros Psiquiátricos Públicos de los EEUU de la época, denuncia la discriminación de la mujer enferma mental dentro del sistema sanitario público, el hacinamiento de enfermas en los Centros, la insuficiencia de los recursos económicos y personales destinados a los mismos, las deficiencias de trato que las pacientes reciben de médicos y enfermeras, la aplicación de sanciones improcedentes, la inaceptable existencia de los "nidos de víboras"... El director cuenta su historia entre luces y sombras, con un aire de cine negro, con imágenes llenas de interés, planteando situaciones y momentos inolvidables como el baile entre internos, hombres y mujeres, la canción final, o la escena que hace alusión al "Nido de víboras" del título.
Una conmovedora película que conserva aún hoy toda su fuerza y que merece la pena visionar. De Havilland actúa maravillosamente y está realmente convincente en el papel de mujer amnésica, desequilibrada y angustiada. A destacar también el gran elenco de secundarias interpretando todo tipo de demencias y la música de Alfred Newman que de una forma muy inteligente modula los diferentes estados de ánimo de la protagonista, con un guiño final a la “Sinfonía del nuevo mundo” de Dvorak, como una suerte de catarsis colectiva a través de la cual un gran coro compuesto de pacientes sueña con otra vida mejor.
Lo que sorprende especialmente de “El parador del camino”, es la facilidad con la que su argumento, que parte de una premisa totalmente típica (un triángulo amoroso), se va enredando cada vez más, centrándose sobre todo en la obsesión del personaje interpretado por Richard Widmark en la que era su tercera película como actor, además, es curioso como su personaje empieza siendo de lo más simpático y amable, para terminar convirtiéndose en alguien odioso, una imagen más acorde con el magnífico actor, que solía bordar los papeles de villano, es en esta parte donde la película presenta sus mejores cartas gracias a la portentosa labor de Widmark y el giro que su personaje da. El trío protagonista está completado por Cornel Wilde, actor bastante menor a Widmark quien se lo come en todas las escenas que comparten, además su rol carece de la profundidad de aquél, algo que no le pasa al personaje central femenino, al que da vida una excelente Ida Lupino, ofreciendo una mezcla de mujer fatal y todo lo contrario, de lo más convincente, Lupino además interpreta una serie de canciones de una forma un tanto atípica debido a lo poco cualificado de su voz para el canto, pero que dota al personaje de una extraña fascinación, la cual evidentemente levanta las pasiones de sus personajes masculinos, pero claro con Ida Lupino en escena sería raro el no sentirse alterado por su presencia, y es que esta mujer, sin ser ninguna preciosidad, poseía una imagen turbadora que supo aprovechar muy bien.
Negulesco va directo al grano con pulso firme, enrareciendo cada vez más la atmósfera del film, tanto argumentalmente, como en la puesta en escena, ofreciéndonos una película magnífica, una estupenda y poco recordada muestra de melodrama criminal que revela la necesidad de reconocer de forma definitiva la existencia de una primera mitad de la trayectoria cinematográfica de Jean Negulesco, caracterizada por un singular buen pulso y un ramillete de títulos de considerable valía, títulos con los que Negulesco se expresó como un realizador de primera fila.
Esta brillante comedia sobre la infidelidad y sobre los celos fue el último guion que nos regaló ese genio llamado Preston Sturges, uno de los mejores guionistas de la Historia del cine que tras una etapa como guionista estrella de la Paramount, época en la cual se beneficiaron de su arte directores como William Wyler o Mitchell Leisen, inició una extraordinaria carrera como realizador. El ingenioso film describe, en tono de comedia de enredo, las crecientes dudas de un director de orquesta sobre la fidelidad de su esposa, Sturges utilizó la música, tanto para crear el ritmo narrativo como para componer el estado de ánimo del protagonista, e introdujo audaces escenas que terminan en primerísimos planos de sus ojos para pasar de la realidad a la ficción. Esta excepcional sátira sobre el mundo de los celos, fue la última gran película del genio de Chicago.
Esta película es pura «screwball comedy», cuenta con un inteligente, alocado, ingenioso, corrosivo e hilarante guion, como no cabía esperar de otra forma al salir de la pluma de Sturges, que lanza una mirada pícara y crítica contra las clases adineradas y burguesas. Como en toda buena película del director yanqui, los personajes que aparecen en pantalla (y si pertenecen a las clases privilegiadas, como es el caso, aún de forma más radical) son maniáticos, raros, insolidarios, llenos de excentricidades y extravagancias... lo cual no hace más que enardecer la carcajada del espectador en cada secuencia. La cinta posee un ritmo trepidante y endiablado, en el que el silencio no tiene cabida, los actores están continuamente dialogando y en movimiento dotando de esta forma de una singular profundidad al espacio en el que suceden las surreales peripecias que sufren. Técnicamente la cinta es un prodigio, se nota el sello de la Paramount en cada escena, los suntuosos decorados y los impresionantes planos americanos (los que encuadran la figura de un personaje desde la cabeza hasta la rodilla) y los “travellings” empleados crearon un film modelo digno de estudio para todo aquel interesado en profundizar en el perfeccionismo técnico que creó la época dorada del cine yanqui.
La película es una delicia repleta de escenas delirantes, muy físicas y divertidas, podría definirse como una obra de dibujos animados con actores reales en la que suceden gags que perfectamente podrían haberse extraído de un episodio de ''El correcaminos''. Otro punto muy destacable es el espléndido empleo de la música clásica para embellecer y dotar a cada secuencia del tono preciso que necesita y el espectacular reparto con la presencia de actores de la talla de Rex Harrison, espectacular, la guapísima Linda Darnell, el genial cómico, habitual de Sturges, Rudy Vallee y un magnífico y divertido Lionel Stander antes de su expatriación de los EE.UU. motivada por ''la caza de brujas''. La cinta desprende encanto sensual, fascinación y elegancia por los cuatro costados, los vestidos, decorados, peinados, restaurantes y salones son idénticos a los empleados en la mejor comedia sofisticada de los años 30 que se pueda imaginar, del mismo modo, Sturges como gran sociólogo cronista de las rarezas que definen al ser humano, elaboró un ácido dibujo de la desestabilización emocional que implican las inseguridades y los celos en la mente humana, así como del carácter imperfecto que ostenta el alma humana, incapaz de alcanzar toda virtud aún cuando tiene a su disposición todos los instrumentos precisos para lograrla.
Si no la conocéis os recomiendo que le deis una oportunidad, vais a disfrutar de una gran, gran, pero que gran película y además tremendamente divertida.
Rodada en los inicios de su carrera como director (antes había trabajado varios años como montador) por Robert Wise, un fantástico director todo-terreno que cultivó un amplio abanico de géneros, un cineasta algo olvidado en la actualidad, no es uno de los nombres mas conocidos ni fulgurantes del firmamento de grandes directores, pero sin duda tenía un indiscutible talento, un director cuya perspicacia e inteligencia detrás de la cámara pienso que debería de reivindicarse con mas frecuencia.
"Sangre en la luna" es un western que en cierta manera se adelantó a su tiempo, ya que con un guion, escrito por una guionista de la época dorada de Hollywood, bien pensado y de linea argumental compleja, sobre todo en su primera mitad, pasa a hacer un retrato de los personajes otorgándoles una profundidad psicológica pocas veces vista hasta entonces y que no sería frecuente en el cine del oeste hasta unos años después. A propósito, un extraño título para un western "Sangre en la luna", nada en el desarrollo de la trama ni en los diálogos en español alude a esta extraña circunstancia, los términos "Luna de sangre" o "Luna roja" se refieren al color rojo que adopta nuestro satélite en los eclipses lunares totales, cuando la Tierra se interpone con el Sol y las partículas que hay en la atmósfera solo dejan pasar la gama rojiza de la radiación solar coloreando así la Luna en el eclipse, ¿hay entonces algún eclipse en la cinta? aparentemente ninguno, ni siquiera una mínima toma del satélite. Por cierto, el término eclipse procede del griego (elipsis) que significa abandono o desaparición, y algo de esto es lo que le ocurre al pistolero Jim Garry (Robert Mitchum), contratado al principio por un viejo amigo, Tate Riling (Robert Preston), que quiere hacerse por la fuerza con el ganado del ranchero John Lufton (Tom Tully), cuando comprenda Jim la falta de escrúpulos de Tate lo abandonará (eclipsará) y pasará a defender los intereses del honesto ranchero que, además, tiene por hija a la bella Amy (Barbara Bel Geddes).
Aún siendo una película del oeste, con algunos de sus elementos temáticos mas reconocibles, Wise le confiere, sobre todo en su primera mitad, un aire de película de suspense, de intriga, mezcla de géneros, en algún momento del inicio es casi asfixiante, con un tono oscuro en la atmósfera y en el argumento que se prolonga a lo largo de todo el metraje, da la impresión de que Wise y Musuraca han querido importar la estética del cine negro al Western, y de ahí la luz crepuscular predominante, la tendencia a filmar en interiores pobremente iluminados y a ambientar gran parte del filme durante la noche. De hecho, los momentos culminantes de la película se resuelven, mayoritariamente, en secuencias nocturnas o crepusculares, como la estampida del ganado (fantásticamente rodada, con gran dinamismo) o el tiroteo final (el oscuro bosque proporciona el dramatismo que el entorno urbano genera en el cine negro).
Una estupenda película que sin estar entre las mejores de Wise pienso que merece revisarse. Un western recio, donde la violencia seca y concisa, se compagina brillantemente con un hondo clímax romántico y que cuenta además con un inconmensurable Robert Mitchum, protagonista indiscutible del film, se come la pantalla, la devora, con su carisma característico lleva el peso de la película sin esfuerzo, sin inmutarse, una vez más excelente su trabajo.
El Neorrealismo es un movimiento de breve duración, pero de gran impacto, que incluyó a directores de la talla de Roberto Rossellini con películas como “Roma, Ciudad Abierta” (1945) o Luchino Visconti con “La Tierra Tiembla” (1948). Como movimiento, surge en Italia durante los años posteriores a la II Guerra Mundial y eso se refleja en las películas: Pobreza, escombros, gente hambrienta, desidia... son retazos de la barbarie de la guerra, que aún en cada esquina da coletazos, es un ejercicio de cine cercano a la realidad del momento y por ello que posee un aspecto de registro documental que marca su estética de forma determinante, los neorrealistas van a tener la intención de representar ese momento y también el mismo será una limitación dadas las condiciones de producción, puesto que por su precariedad estas no permitían rodaje en interiores, no había lugar físico donde filmar ni había dinero para hacerlo.
“Ladrón de bicicletas” es la película más paradigmática de este movimiento, De Sica coge a manos llenas la realidad sin adornos de la plebe que se desloma de sol a sol, de los desempleados apurados por encontrar cualquier mísero trabajo, de los ladronzuelos callejeros, de los cuentistas que se mantienen a costa de la ignorancia y de la credulidad ajena, y de los niños que se ven forzados a arrimar el hombro para aportar algo a la escasez de la familia. El argumento es tan sencillo como el acto de respirar, pero emite un grito muy potente contra la desesperación y la perra suerte de quienes nacen estrellados, con una sobriedad pasmosa y una sabia austeridad de medios, de imágenes y de guion que recurren al máximo naturalismo, esta obra maestra de De Sica rompe el corazón en pedazos a través de la agonía de un hombre para quien la estabilidad del porvenir se cifra en un simple objeto al que nosotros no concedemos importancia, pero que para él y para los suyos supone disponer de un techo, de comida, de ropa que ponerse y de algo a lo que agarrarse, por mínimo que sea, en esta desalmada sociedad capitalista.
Películas como la de De Sica nos hacen retroceder hasta una época en la que el cine de calidad no estaba reñido, en absoluto, con todo aquello natural, simple y meridiano, sin embargo, parece como si hoy en día la genialidad fuera parcela exclusiva de aquellos cineastas que tan sólo conciben el cine como una obra de arte inevitablemente densa y plúmbea, parece como si para Lynch y sus acólitos el cine deba entrañar ineludiblemente laberínticos mensajes, metafísicos propósitos y extravagantes propuestas estéticas, y todo eso está muy bien, por supuesto, es legítimo siempre y cuando todo ello sea fruto de un estudio previo, de un bagaje, de una evolución... y siempre y cuando uno lleve bien ajustadas las gafas de pasta, claro. Pero regresemos a “Ladrón de bicicletas”, regresemos a esa concepción artística del cine realista, descarnada, cotidiana, De Sica nos sumerge en la Roma de los cuarenta a través de los ojos de Antonio Ricci, un fijador de carteles, y Bruno, su hijo, la casa de empeños, los mercadillos ambulantes, las largas colas para coger el autobús, el atestado piso de la vidente, los locales de beneficencia, los tumultos callejeros... todos esos escenarios nos ayudan a pulsar progresivamente la miseria, la penuria, la desesperación que embarga a Antonio. De Sica y el neorrealismo italiano en general demuestran fehacientemente como cualquier penalidad cotidiana como el robo de una bicicleta puede llegar a condensar efectos tan devastadores como los que originaría la peor tragedia conocida, el virtuoso ritmo narrativo del film nos arrastra torrencialmente a las despiadadas condiciones de vida de la jungla de asfalto romana, el único fulgor de esperanza, la única concesión balsámica que De Sica se permite brindar al espectador es Bruno, el chiquillo, un angelote, para mi quisiera un vástago así.
Una de las películas más hermosas de la historia del cine, un hito del cine mundial.
Pertenece a esa raza de films como "La ciudad desnuda" de Jules Dassin, precisamente del mismo año 1948, o más tarde, por ejemplo las de Kurosawa "Los bajos fondos" o "El infierno del odio", en todos estos films no sobra ni falta una sola escena, son trabajos de orfebrería en los que aparecen todos los elementos que componen una película madura y siempre actual, no importa el año en que fueron hechas, son películas además desnudas de todo artificio, películas parcas, directas, precisas. No queda muy claro qué parte del film dirigió Werker antes de ser sustituido por Anthony Mann, pero comparando ambas filmografías y estilos, no es necesario ser un lince para caer en la cuenta de que Mann filma, con su habitual mano visceral, todas las secuencias nocturnas y las de acción, que ocupan gran parte del metraje, dividido claramente en dos partes: investigación la primera, cerco al asesino la segunda, en un muy conseguido “crescendo” dramático, imagino que obra de Mann a la hora de controlar el montaje.
La película se beneficia de una puesta en escena sobria y efectiva, muy característica del cine negro de Mann. El efectismo visual del film se magnifica gracias a la labor del gran JohnAlton, extraordinario director de fotografía dotado de un talento inusual para el empleo del blanco y negro, Alton proporcionó a la cinta una peculiar atmósfera opresiva, mucho más notable en las escenas rodadas en interiores y en las nocturnas, en las que se aprecia la ausencia de tonos grises, que hace que muchas de ellas se desarrollen casi en completa oscuridad, lo que confiere al film un tono sombrío y desapasionado, acorde con la historia que narra, cada fotograma es de una perfección estilística apabullante, y el juego de luz y sombras es simplemente espectacular. Y por último tenemos a Richard Basehart, de apariencia agradable e inofensiva, con pequeñísimos detalles el actor nos comunica la peligrosidad de su personaje, este tipo no se anda con tonterías, lo único que le importa en la vida son sus aparatos electrónicos y su perro, no tenemos idea de qué pasa en su interior, pero sabemos que no dudará en matar a cualquiera que se meta en su camino. Basehart se ganó la atención de los grandes estudios con este papel de una manera más que justa.
En una época como la actual, en la que el cine policíaco se reduce a una sucesión continua de explosiones, persecuciones automovilísticas absurdas y tiroteos imposibles, todo ello a ritmo de una espantosa musiquilla a toda pastilla, disfrutar de una cinta como “Orden: caza sin cuartel” se me antoja una fantástica experiencia. Disfrutadla.
El primer largometraje con la presencia de Buster Keaton es “The Saphead” (Pasión y boda de Pamplinas, 1920) dónde era una más de las estrellas de un numeroso reparto producido por la Metro. Cuando estrenó su primer largo, dentro de su propia productora, fue con “Three Ages” (Las tres edades, 1923), pero utilizó su metraje uniendo tres cortos que se alternaban en distintas épocas (la prehistoria, la época romana y la actualidad) para contar cómo el amor era el motor de la vida y parodiando “Intolerancia” de David W. Grifith, en realidad, el estreno de “Our Hospitality” (La ley de ls hospitalidad) es el punto de partida de cómo las historias de Keaton podían funcionar dentro de un largometraje después de su exitosa carrera con sus cortometrajes. En la película contó con la colaboración en la dirección de John G. Blystone y de su guionista de cabecera Clyde Bruckman e hizo su particular versión de “Romeo y Julieta”, inspirado en el conflicto real entre los Hatfield y los McCoy, dos familias del siglo XIX cuya sangrienta rivalidad se convirtió en un icono cultural estadounidense.
“La ley de la hospitalidad” no es una comedia en estado puro, pero sí puede verse como una especie de borrador de las ideas que Keaton desarrollaría en “El maquinista de La General”, es el punto de partida de la comedia cinematográfica moderna, el eslabón esencial entre los cortos de dos rollos y el desarrollo de una narrativa en la que la comicidad se liga con el movimiento, el uso del espacio y los cuerpos puestos en él. Es la primera gran obra de Keaton en ese formato, ese genio con ese humor tan original y distinto, no es el humor elegante de Chaplin ni el humor travieso de Stan Laurel y Oliver Hardy, es el humor serio a la vez que el humor físico, es el humor sorprendente e inesperado, es el humor del que nos hace cómplices con su cara de palo. En la película hay una madurez cinematográfica increíble, ya no hay las típicas persecuciones de la policía, las grandes coreografías, no, eso ya lo ha dejado de lado para ofrecernos una verdadera película como tal, narrando una historia real que realmente es muy triste, criticando esas "herencias" de odio que se traspasa de generación en generación.
Te engancha con un prólogo dramático y oscuro, cautiva con ese surrealista trayecto en tren, arranca carcajadas con su entrada, triunfal, en la mismísima boca del lobo, aunque luego baja el pie del acelerador y se relaja tal vez en exceso, rozando incluso el aburrimiento, su tramo final, sin embargo, vuelve a reconciliarnos con un cineasta enorme que, en unos tiempos en los que el cine aún daba sus primeros pasos, supo innovar, inventar y maravillar sin perder en ningún momento la capacidad de hacer reír al espectador, en este caso, además, con un sentido del humor por momentos negrísimo y un ensamblaje técnico (toda la odisea en el río y la montaña) sencillamente portentoso. Un mago, un titán de este noble y menospreciado género que es la comedia.
El legado de John Ford es inconmensurable, a nadie se le escapa que el cine actual no existiría de esta manera si él no hubiera cogido una cámara en 1917 siguiendo los pasos de su hermano Francis (al que luego contrató como actor en múltiples cintas). En 1948 Ford rueda “Tres padrinos”, una obra que no era desconocida para el gran público: en 1913, Peter B. Kyne publicó la novelilla original en el Saturday Evening Post sobre un grupo de forajidos que acababan teniendo que cuidar de un bebé, solo tres meses después de su publicación, D.W. Griffith ya hizo la primera adaptación, una película de 17 minutos titulada “The sheriff's baby”, En 1916 volvió a rodarse con el título original, y en 1919 un primerizo John Ford hizo un remake de aquella película bajo el título de “Marked man”, Ford confió para el papel principal en Harry Carey, que repitió el mismo que ya hiciera en la versión de 1916.
Ford crea aquí lo que se podría denominar como "western sentimental", en una película que el genial director dedicó al antes mencionado Harry Carey, su mentor y amigo personal fallecido un año antes de la producción de "Tres padrinos", la película incluye la siguiente dedicatoria: "Dedicada a Harry Carey, una brillante estrella en el cielo de los primeros años del western", y es el hijo de Harry Carey, Harry Carey Jr. quien encarna el personaje de uno de los tres padrinos a los que alude el título. Fue la primera película que John Ford rodó en color, rodada en “Monumental Valley” y con fotografía del excelente operador Winton C. Hoch quien hizo un trabajo admirable fotografiando el desierto de una manera que pocos films han conseguido. La cinta reincide en uno de los temas favoritos de Ford, las relaciones humanas en un grupo variopinto durante una situación extrema, además, lanza interesantes notas sobre la necesidad de formar una familia, la resistencia del ser humano y el espíritu de sacrificio, loando la necesidad de creer, de tener fe, de saber sacrificarse por un bien mayor.
Ford narra a modo de cuento y con muchos detalles humorísticos la aventura de los tres protagonistas que corre en paralelo a algunos relatos evangélicos relacionados con la Navidad: un niño, una mujer, tres hombres, una estrella que los guía, un asno y su pollino… Los tres forajidos se convertirán en padrinos de un niño recién nacido (Robert William Pedro), al que tendrán que alimentar y dar de beber a lo largo de todo tipo de peripecias, entre ellas grandes tormentas de arena, tormentas magníficamente resueltas desde un punto de vista técnico. Se les acabará el agua, se quedarán sin caballos, no tendrán comida, se irán despojando de cuanto llevan encima… En esa constante huida pasarán no pocas penalidades, pero esa huida se convertirá en un viaje de redención donde se harán patentes valores como la amistad, el compañerismo y el amor al prójimo, delatando la bondad que habita en el corazón de estos nobles bandidos. Es bien sabida la capacidad de emocionar con sus imágenes que tenia el gran Ford, este film atesora algunos de esos momentos capaces de poner un nudo en la garganta y humedecer los ojos al mas pintado... o por lo menos a mi, y es que Ford era mucho Ford amigos.
Un western muy atípico con unos diálogos memorables, un cuento de navidad, sin balas, cargado de humor, emotividad y ternura que hace más grande, si cabe, el cine de John Ford.
Uno de los puntos más fuertes que tiene la película es su narrativa visual tan potente, juega constantemente con el contraste de la belleza y la crueldad, nos quedaremos embobados con la fotografía, el uso del color, los bellísimos escenarios o unas coreografías de acción que parecen más un hermoso baile, toda esta belleza contrasta con la frialdad, crueldad y la brutalidad de la violencia que veremos en pantalla. El otro punto fuerte es Meiko Kaji, nuestra “niña del infierno”, con una interpretación muy intensa y aparentemente desprovista de emoción, consigue solo con los ojos expresar todo el fuego interno de rabia e ira que le consume, no se frena ni ante una posible redención o exculpa a un personaje haciendo uso de su propio juicio, para ella la palabra venganza lo significa todo e implica una concepción de la vida y la muerte que se reduce a un propósito tan simple como el de culminar lo que su madre en una vorágine de sentimientos empezó, por descabellado que se antojase ese propósito, por amoral que resultase en su concepción, porque Lady Snowblood simplemente coexiste por un pretexto de lo más primario y elemental: la venganza de quienes convirtieron su vida en la atrocidad que terminó siendo.
Una fábula llena de violencia desatada, hiperbólica y explícita, mostrada sin concesiones ni consideraciones éticas ni morales, una historia que encuentra en la venganza su motor principal y su razón de ser. Un poema áspero y crudo, salvaje y bellísimo, cuyos versos se suceden unos a otros mediante coreografías mínimas en su planteamiento y duración pero cuyo poderío visual es impactante e imperecedero. Que Tarantino encontrara en “Lady Snowblood” su principal fuente de inspiración para concebir “Kill Bill” no es de extrañar y aún menos que la homenajeara como debe hacerse: desde el amor, la admiración y un profundo respeto.
El contexto del cine norteamericano de los años setenta estuvo determinado por una serie de acontecimientos políticos que afectaron a la sociedad estadounidense: el asesinato de Malcom X (1965), los disturbios de Stonewall en Greenvich Village (1969), el caso Watergate (1972), la legalización del aborto (1973), la activa participación de los Estados Unidos en la Guerra de Vietnam (1964-1973)…, esta impronta política y social fue parte del fundamento fílmico de la década de los setenta, formando un caldo de cultivo para cineastas que abrazaron esos temas como parte vital de su obra fílmica. Dentro de ese grupo se ubica Sidney Lumet, cuya esencia cinematográfica quedó expuesta en una gran ópera prima como es “Doce hombres sin piedad” (1957), la cual determinaría la senda de su carrera como cineasta, “Serpico” es la decimonovena película dentro de su prolífica obra cinematográfica y se enmarca dentro de un puñado de obras del cine norteamericano que plantearon una postura crítica respecto a la realidad político-social de Estados Unidos de mediados de los años setenta.
La película pretende abordar la frustración de un policía real que no imaginaba que los valores que juró defender estaban interiormente corrompidos sistemáticamente, el cuerpo de la Policía mostrado en “Serpico” apenas deja títere con cabeza, desde los policías más insignificantes, pasando por los altos mandos y terminando con los políticos, más preocupados por los resultados electorales que de un escándalo derivado de un conflicto interno y tan serio, así como el desinterés por acceder a una investigación y posterior limpieza. Frank Serpico en ningún momento pretende ser un héroe, simplemente quiere realizar su trabajo con profesionalidad y disciplina, algo que no tardará en descubrir que es una tarea poco menos que imposible, es ese tipo de persona que no se queda inmóvil ante los acontecimientos, ese héroe que decide pasar a la acción y denunciar todo aquello que huele a podrido, aún convirtiendo su vida en un auténtico calvario.
Además de Frank Serpico, el otra gran protagonista de la película es Nueva York. Nunca se piensa en Sidney Lumet como uno de los cronistas de la Gran Manzana, siempre emergen los nombres recurrentes de Martin Scorsese, Spike Lee, Woody Allen, Mike Nichols… pero lo cierto es que Lumet es uno de los cineastas que ha recreado la ciudad de una forma más personal, para “Serpico” el director se dio todo un festín, en la película aparecen hasta más de cien localizaciones en exteriores. Lumet tiñe su cámara de un realismo sucio para mostrar una ciudad hostil, de calles anodinas y deshumanizadas, el lugar que se supone la metrópoli más importante del mundo transfigurado en un vertedero moral que resulta imposible habitar pero del que tampoco se puede huir.
Una obra necesaria e insustituible que te atrapa sin remisión con su turbia trama llena de corrupción y agresividad para dar así entretenimiento con una historia arrolladora que se recuerda y deja grata sensación tras su visionado. Una elegante película en la que no sobra nada, todo está al servicio de una historia (sobria pero eficaz) que en ningún momento pierde interés, Lumet le da la textura adecuada, la imagen es perfecta, verosímil, real... Y Pacino, claro, Pacino, señores, reina por todo lo alto, Lumet fue de los pocos directores capaces de embridar a ese potro siempre a punto de desbocarse, después se llenó de tics, muecas y sobreactuación, dejó de ser un actor de un solo rostro y miles de expresiones para convertirse en un histrión de miles de rostros pero una sola expresión.
Cary Juant.
Dentro de la filmografía de Franklin J. Schaffner destacaría tres estupendas películas que le han hecho hacerse un hueco dentro de la historia del cine, “El planeta de los simios (1968)”, título de culto de la ciencia ficción, su particular visión del general "Patton" (1970)" y el título que hoy nos ocupa, "Papillón", un film que remarca los valores de la libertad y la importancia de la amistad, a la vez que critica el duro y muchas veces injusto trato que reciben los presidiarios en algunos centros penitenciarios. La película se basa en una novela autobiográfica sobre las vivencias de un preso, en este caso, Henri Charrière condenado por un crimen que no cometió en la prisión de la Guayana Francesa y donde relata sus innumerables intentos de fuga. En su versión libre de la novela, Dalton Trumbo y Lorenzo Semple Jr., han hecho un novedoso recuento de los hechos sin faltar a la esencia del libro, ofreciéndonos una asombrosa historia que demuestra hasta donde el hombre puede ensañarse con el hombre, pero como en los peores lugares siempre entra un poco de luz, también se nos permite ver la capacidad de resistencia al castigo y la tortura que pueden demostrar algunos hombres en aras de ser fieles a la amistad que otro les ha prodigado. Para asegurar la mayor fidelidad documental del filme, el director Franklin J. Schaffner, tuvo el privilegio de contar con la presencia en los sets de rodaje de Henri Charrière, quien con lujo de detalles y en la misma prisión de las mal llamadas Islas de la Salvación (conocida mejor como “La isla del Diablo”), pudo precisar muchas de las escenas tal y como sucedieron.
Un emotivo drama carcelario donde contemplamos la brutalidad de la policía y la ineficacia de un sistema jurídico totalmente desfasado, anclado en presupuestos restrictivos que consideran que lo único que se puede hacer con las personas que delinquen (aunque muchos sean inocentes) es expulsarlas de la sociedad y olvidarlas en uno de los más remotos lugares del Caribe, La Guayana Francesa y en especial el centro penitenciario de “La Isla del Diablo”, con unas condiciones de vida infrahumanas, donde se entra pero no se sale, el lugar más idóneo para el aniquilamiento, no un lugar de rehabilitación. Un melodrama valiente, arriesgado, por momentos épico, con un estilo visual muy atractivo, un canto a la amistad y a la superación de uno mismo por conseguir una meta digna, la libertad, justo en Francia, el país de la igualdad, la libertad y la fraternidad, pero que tuvo durante casi un siglo uno de los sistemas penitenciarios más inhumanos conocidos.
Una obra trepidante, cargada de tensión, de emociones, de sentimientos elevados, con diálogos estupendos, encuadres y exteriores de gran belleza, y con dos soberbias interpretaciones por parte de Steve McQueen y Dustin Hoffman, personificando con gran acierto a los dos amigos convictos en busca de una libertad tan lejana. Una gran e imprescindible película, una película atemporal y sumamente recomendable que pese a su dureza atesora una fantástica fábula sobre la amistad, una de esas películas que te engancha y te mantiene sentado en la butaca sin pestañear de principio a fin.
Cary Juant.
“El dormilón” es su quinto film y penúltimo de su etapa dedicada al humor disparatado, la última fue “Love and death” (La última noche de Boris Grushenko) (1975), para mi gusto la mejor de este periplo, en “El dormilón” parodia tanto a novelas como películas futuristas, como no ver referencias a “1984”, “Fahrenheit 451”, “Un mundo feliz”, “2001” o a “THX 1138”, asimismo se ríe de las costumbres de nuestro mundo como la comida basura o el tabaco que en el futuro se descubrirá que es bueno para la salud; a pesar de tener una estructura basada en gags de forma similar a películas anteriores de él como “Toma el dinero y corre” o “Bananas”, Allen consigue que la suma de las partes cómicas propiciasen un conjunto homogéneo que no tenían las películas anteriormente mencionadas, de hecho, no hay un solo gag en “El dormilón” que no funcione, siendo un caudal de carcajadas continuo.
En "El dormilón" Allen lleva a la Ciencia-Ficción a su personaje tímido, verborreico, intelectual grillado y obsesionado con el psicoanálisis, el sexo y los chistes en clave judía, es Miles Monroe, un neoyorquino a quien el posoperatorio de una intervención gástrica le dura 200 años. Toda la película se convierte en un hilarante sinsentido, por momentos parece una comedia silente, sus gags recuerdan a aquellos cortometrajes cómicos de la Keystone de Mack Sennett o mismamente de Charles Chaplin y Buster Keaton: Golpes, caídas, gestos, persecuciones, huidas, descuelgues por fachadas, “orgasmatrones”... y más situaciones hilarantes acompañadas por una partitura musical que realza la comicidad de un conjunto que nos invita a la risa que nos logra sacar con frecuencia. Asoman algunas de las constantes temáticas de Allen: desde el ateísmo hasta el jazz, deteniéndose en las relaciones de pareja, vistas desde el ingenio de un cineasta que, entre chistes y gags, no disimula su pensamiento existencial ni su gusto por el slapstick mudo o por los hermanos Marx, ni tiene reparo en comentar qué le parecen los políticos del presente de 1974 y de 2174; así como confirma sus dos creencias: la muerte y el sexo, dos constantes que Allen desarrollará a lo largo de su filmografía.
Un explosivo cócktail de comedia absurda, cinta de ciencia ficción y crítica social de lo más mordaz de un genio en su tiempo al que aún le quedaba mucho por caminar. Evidentemente “El dormilón” no entraría en una lista de las mejores películas de Allen, pero ni falta que hace porque ya solo por su primera media hora merece estar en lo alto de la comedia norteamericana, esa presentación del personaje envuelto en papel de aluminio, su despertar en un mundo futuro, su trajín como accidental mayordomo robótico… convierten a la película en una fiesta inacabable.
Aquí se dan cita un padre comunista, una madre marujona, abuelo con principio de alzhéimer, amigos adolescentes traviesos, la sensible y guapa peluquera, una ninfómana prostituta, la mítica estanquera con dos fuerte personalidades, un músico ciego, profesores freaks, y más y más personajes envueltos en el día a día de una pequeña villa transalpina. Se toma como referencia el paso de las estaciones del año y comienza con la llegada de la primavera en forma de dientes de león que flotan sobre este pueblo, sigue una clase en un colegio con travesuras escolares, hay una comida familiar esperpéntica que por sí sola sería un corto, una confesión a un cura, un desfile-fiesta fascista donde se venera la figura de Musolini, representado en un enorme Duce de flores, carreras de coches, la glamurosa rutina del hotel… y más y más y más. Un magnífico y entrañable trabajo de un genio llamado Fellini, una maravilla sólo al alcance de los grandes, a ratos es costumbrista, a ratos irreverente, a ratos surrealista, a ratos satírica, a ratos desternillante, a ratos dramática, pero está toda impregnada de esa sensación de recuerdo de un tiempo y una edad que ocurrieron y pasaron hace mucho, un trabajo que desparrama un cariño que traspasa la pantalla.
Vitalista, hiperbólica, fantástica, satírica, alegre, sentimental, irónica, surrealista, admirable...Toda una mirada amorosa a la Italia de los años 30 con una galería de personajes únicos y entrañables. Un retrato lleno de añoranza de una sociedad que ríe más que pena, que aspira a pleno pulmón el aire limpio de los campos y que aprecia, como pocas, las cosas buenas y sencillas de la vida. ¿Exagero un poco? Igual sí, pero creo que todo el mundo la ha visto, y que a todos ha maravillado, si algún despistado no la contempló, que se apresure a paladear una auténtica joya del cine… universal.
El periplo por la antigüedad apenas posee diálogos originales, casi todos son reproducciones exactas del libro del Génesis y aquel que esté familiarizado con las escrituras no obtendrá ninguna sorpresa en su argumento. Con excelentes efectos visuales para la época, esta parte brilla en todo su esplendor en el momento en el que Moisés, como llave de Dios, abre las aguas del mar Rojo, aún dicha secuencia sorprende por su frescura y lo bien utilizados que están los efectos dentro de la historia, esta escena se rodó en Seal Beach (California), el efecto visual de mantener separados los muros de agua mientras los israelitas atravesaban el mar Rojo se logró con una losa de gelatina que se cortó en dos y se filmó de cerca mientras se sacudía, esta toma se combinó con imágenes de acción en vivo de israelitas caminando en la distancia para crear la ilusión. Todo termina cuando Moisés baja del monte Sinaí con las tablas de los diez mandamientos, y a partir de ahí el film cambia totalmente de tercio e incluso de tono. El segundo tramo del film, bautizado como la historia, da comienzo con una madre leyendo a sus dos hijos precisamente el pasaje narrado en la primera parte de la película, acto seguido y en una muy sencilla definición de los personajes, vemos a los dos hermanos, dos hermanos muy distintos, tanto que tal vez sean las dos caras de la misma moneda, uno de ellos, John (Richard Dix), sigue los pasos de su sufrida madre, convertido en creyente absoluto, mientras que su hermano Dan (Rod La Rocque), un vividor, se ríe de las leyes de Dios.
Una verdadera joya cinematográfica con la que DeMille dejó patente su habilidad para hacer del séptimo arte un auténtico espectáculo. En aquella época ya era un director encumbrado y la llegada del cine sonoro le proporcionaría aún mayor gloria, sin duda el cine es hoy lo que es gracias a realizadores como Cecil B. DeMille.
Una historia de Collier Young, convertida en guion por Robert L. Richards, es la segura base para esta excelente película con la que Fred Zinnemann nos muestra el mucho talento que tenía, con suma habilidad narrativa estructura unas intrincadas personalidades donde la culpa, el odio, el deseo desesperado de escapar para siempre del pasado y el ansia de vengar un hecho “imperdonable”, se entremezclan en un conflicto humano donde, para nosotros quizás quede excluida toda aspiración de juicio a medida que conozcamos las razones que impulsan a cada personaje. Los diálogos están muy cuidados y cada frase va descorriendo una cortina que pronto nos permitirá ver el escenario de la vida con absoluta claridad, la iluminación y los encuadres se pensaron toma a toma para que concordaran con las emociones que dominan cada ambiente, y las actuaciones son sentidas con rigor, hasta hacer que cada personaje tenga vida propia y un cúmulo de emociones que consiguen llegarnos hasta las entrañas. El argumento, que a priori nos presenta un duelo entre héroe y villano, no tarda en mostrarnos el reverso de ambos personajes, la revelación no se deja para el final, sino que se explica al poco de empezar, abriéndose entonces un terreno inestable y bastante imprevisible en su desarrollo, se desnuda entonces una historia de personajes angustiados, traumatizados por hechos del pasado, donde nadie es bueno ni malo del todo.
Otra gran película de ese género que tanto nos gusta a los fanáticos del cine clásico, el cine negro, seguramente el género que mejor indaga en los aspectos ocultos de la psicología humana y que mejor destapa las grietas de una sociedad supuestamente respetable, todo ello bajo la excusa de ser unos meros relatos policíacos o de suspense. Uno de los aspectos que mejor ha sabido tratar dicho género es el choque entre ese hogar idealizado y los conflictos que tienen sus protagonistas en el mundo exterior, y ese intento de evitar que ambos mundos entren en contacto, aquí esa idea no podría ser más clara, fijémonos en el hogar perfecto que tiene el protagonista Frank Enley (un magnífico Van Heflin) y en cómo todo se desmorona con la llegada de esa extraña figura amenazadora, tan bien encarnada por Robert Ryan, el rostro perfecto para esos personajes amargados y desencantados sin nada que perder. Otro aspecto que nos encanta del cine negro es la forma como transmite esa sensación de haber cometido un error fatal que nos vemos incapaces de solucionar, de cómo nos persigue un pasado que hemos intentado dejar atrás pero nunca desaparecerá del todo, la terrible sensación, en definitiva, de que no hay segundas oportunidades, de que por mucho que hayamos construido un hogar perfecto tapando ese pasado, éste siempre será susceptible de tambalearse, en ese aspecto “Acto de Violencia” es sin duda cine negro en estado puro.
Una gran película con un guion espléndido, una soberbia fotografía en blanco y negro, unas magníficas interpretaciones, una puesta en escena brillante y así podríamos seguir y seguir, porque esto es cine, cine negro, en efecto, y cine a secas, un prodigio de bien narrar y mejor filmar. La verdad es que a veces no comprendo mucho cómo una película como ésta pase desapercibida y hasta algo olvidada, pero bueno, así son las cosas.
Y William A. Wellman lo vuelve a hacer, nos brinda otra gran película, otro western de viaje moral de unos personajes de vuelta de todo. El cuidado de cada detalle, la sutilidad en las reacciones de los personajes, la genialidad de cada encuadre, cada diálogo, es una constante en la película, William Wellman es como el Rey Midas y acumula momentos mágicos, alguno antológico, como la pelea de Gregory Peck y Anne Baxter a cabezazo limpio, como el atraco y el desatraco, como ese duelo en el salón que estáis invitados a seguir, pero sin ver nada, de noche y desde la calle, o la secuencia del comienzo en el bar, tan similar a la de “Incidente en Ox Bow”, con los vasos pasando mientras todos mantienen fija la mirada en la muchacha del cuadro, o el amago de violación, intensísimo, o el primer beso de verdad, una maravilla de claroscuros, y así podriamos seguir y seguir con esta sucesión de escenas que no tienen desperdicio, filmadas con un contraste notabilísimo, y es que la fotografía de Joe MacDonald es sencillamente extraordinaria.
Un Western distinto, con unos malos (algunos) no tan malos, con un sexo débil no tan débil, con unos indios no tan salvajes. Se pueden hacer Westerns de otra manera, Wellman nos lo demuestra, con el tiempo hubieron otras visiones de lo que fue el salvaje oeste, visiones donde no ganarían los de siempre, visiones distintas y absolutamente necesarias, este film de Wellman dibuja un Oeste humanizado, lo cual no quiere decir necesariamente bueno, pero de todos modos, que nadie se lleve a engaño “Cielo amarillo” es ante todo uno de esos western que se visten por los pies, con mucho polvo, calor, sangre, sed, sudor y lágrimas, con galopadas, puñetazos, tiroteos, amoralidad, misoginia, traiciones, amor y muerte... Pero, sobre todo, “Cielo amarillo” es un gran western.
David O´Selznick decide, al quedar fascinado por un extraño y romántico relato publicado a principio de los años 40 por el escritor neoyorkino Robert Nathan, comprar los derechos para el cine. Para dirigirla contrata al alemán William Dieterle uno de los directores más destacados de los numerosos que salieron de la Europa de los años treinta para continuar su trabajo en América, el director realizó con el material que O'Selznick le puso en las manos la que es una de sus grandes Obras Maestras, una fascinante película, una “rara avis” en el cine Hollywoodiense de finales de los 40, aunque resultaría tal vez injusto atribuir la paternidad de la película sólo a su director, O'Selznick se implicó totalmente en el proceso creativo, llegando a colaborar incluso en el guion (aunque no esté acreditado). Su afán perfeccionista le llevó a hacer repetir una y otra vez las escenas que no le gustaban, de esta forma, el rodaje se prolongó durante más de año y medio y el presupuesto superó los 4 millones de dólares, una cifra exorbitante para su época.
La película tiene una de las mejores fotografías en blanco y negro de la historia del cine, con un marcado contraste de luces y sombras y la utilización en algunas secuencias de una luz difusa que resalta la irrealidad de la historia, la atemporalidad de las localizaciones y la figura extraña y evanescente de la protagonista. Las imágenes de Nueva York dan la impresión de parecer cuadros en movimiento, el director de fotografía, un magnífico Joseph H. August, logró este efecto rodando estas escenas a través de un lienzo en blanco, lo que daba a las imágenes una textura similar a la de una pintura, efectos como ese y las etéreas y atemporales imágenes de Jennie y Nueva York le proporcionaron una nominación al Óscar a la mejor fotografía, nominación que recibió a título póstumo porque murió al final del rodaje siendo sustituido por Lee Garmes. Esta maravillosa fotografía, a medida que nos acercamos al final del film, y en concreto a la escena de la espectacular y onírica tormenta (merced a la cual el film se llevó el Oscar a los mejores efectos especiales) va adquiriendo ciertas tonalidades de color a base de diferentes filtros de colores en claro homenaje al cine silente, hasta capturar toda la esencia del mismo en el magnífico plano final, donde vemos el cuadro de Jennie en todo su esplendor y colorido, con un grandioso Technicolor.
“Jennie” es una de esas películas especiales que tienen un encanto único. La historia de por sí es fascinante pero el tratamiento que se le da la convierte en un memorable cuento mágico. La imaginativa puesta en escena de William Dieterle captura por completo el espíritu de esta historia y transmite ese romanticismo puro que no cae nunca en la ñoñería, la simple idea de contar la historia de un amor entre un hombre y una mujer del pasado que a cada encuentro ha crecido unos años ya se me antoja maravillosa, pero Dieterle acaba de redondearla magníficamente con su puesta en escena. Todas las apariciones de Jennie tienen algo de fantasmal o sobrenatural magníficamente recreado por esa maravillosa fotografía en blanco y negro de la que antes hemos hablado, que se sirve muy inteligentemente de los juegos de luz para darle ese aire espiritual e incluso un tanto irreal, ese juego entre la realidad y la ficción que no pretende dar explicaciones coherentes sino invitar al espectador a sumergirse en ese ambiente ensoñador.
Bellísimo y lírico drama romántico sobrenatural, enigmática, conmovedora, especial, maravillosa, eterna, eterna sí, porque el verdadero amor es eterno, como la verdadera belleza, como el Arte, cuando es con mayúsculas, y "Jennie" desprende auténtico amor por los cuatro costados, es belleza, es Arte con mayúsculas, y por eso te enamora una y otra vez, igual hoy que la primera vez que la hayas visto. Una obra maestra imperecedera.
La película cuenta con unos diálogos contundentes e irónicos, casi poéticos a veces cuando se centra en descripción de los sentimientos humanos, están firmados por ese excelente escritor que fue Abraham Polonsky y por Ira Wolfert, autor de la novela “Tucker’s people” de la que “Force of Evil” es la adaptación, un guion extraordinario, no he tenido el placer de leer la novela original pero el resultado del libreto es fantástico. A todo ello hay que unir la brillante fotografía de George S. Barnes, que durante su carrera participó en excelentes producciones como “Rebeca” (1940), ”Recuerda” (1945), “La guerra de los mundos” (1953) o “Juan Nadie” (1941), por poner algunos ejemplos, su trabajo es brillante, dejándonos multitud de imágenes para el recuerdo. Se cuenta que Barnes decidió filmar con una única fuente de luz, muy cruda, debido a la sugerencia por parte del director de inspirarse en los cuadros que Edward Hopper hizo de la Tercera Avenida de Nueva York, aquellas pinturas reflejaban como nadie la soledad de la gran ciudad, pero lo que no sabía el realizador es que los excelentes planos generales del final, con un atormentado John Garfield en una ciudad semidesierta, de paredes interminables y puentes amenazantes, traspasaron lo fílmico para adentrarse en la realidad, así debía sentirse el actor cuando le confirmaron su inclusión –y la de Polonsky- en la tristemente famosa Lista Negra del Comité sobre Actividades Antiamericanas, para un actor aquejado de problemas cardíacos, la persecución a que fue sometido y el consiguiente destierro por no querer delatar a ningún compañero, y por no admitir nunca su pertenencia al partido Comunista, resultaron fatales, cuatro años después, el 21 de mayo de 1952, en el mejor momento de su carrera, fallecía John Garfield a la edad de 39 años, sólo nos queda el consuelo de que el senador McCarthy no se saliera totalmente con la suya: miles y miles de seguidores de la estrella acudieron a despedirlo en un entierro multitudinario, el mayor desde la muerte de Rodolfo Valentino.
Por cierto, la película fue alabada por el propio Martin Scorsese que la consideraba como uno de los grandes clásicos del cine norteamericano, una de esas joyas escondidas que nos ofreció el cine negro, Scorcese cita “Force of Evil” en numerosos artículos, entrevistas o en su documental sobre el Cine americano, reconoce la importancia que tuvo en su propia obra, los principales elementos de ese cine que tanto nos gusta del director se encuentran aquí: mafia, corrupción, ascensión, caída y redención… Una fantástica película que aprovecha a la perfección cada minuto de metraje, una película totalmente recomendable, seas o no seguidor del cine negro, un título indispensable que no puedo dejar de ensalzar, alabar y elogiar, no lo dudéis, si no la conocéis concededle una oportunidad, seguro que lo agradeceréis.
Pensad en una película, ingeniosa, divertida, encantadora, de guion preciso como un mecanismo de relojería y con una dupla de actores como Robert Redford y Paul Newman, afortunadamente esta película no es una imaginación imposible, ni una quimera, se hizo en 1973, y recibió 7 Óscar. La dirigió George Roy Hill que se merece la gloria eterna aunque solamente sea por haber dirigido esta maravilla y la también grandiosa “Dos Hombres y un Destino”, aunque claro, contar con la ayuda de Redford y Newman ayuda bastante, pero no se trata solamente de eso, tiene algo de ese estilo “invisible” de los grandes clásicos de los años 30 y 40, sencillos en apariencia pero que en realidad encierran una gran sapiencia cinematográfica. Lo curioso es que no estaba destinado el proyecto al binomio de estrellas, David S. Ward escribió el guion pensando en dirigirlo él, tenía en mente para protagonizarla a Redford, el actor no estaba conforme en ser dirigido por un novato, accedió a participar si el director era otro con experiencia, entrando entonces George Roy Hill a ser el realizador, este quiso a Newman como Henry Gondorff, pero Paul al leer el guion vio escaso su papel, además de rudo y áspera la personalidad de su rol, pidiendo se revisará para darle más simpatía y peso en la trama, tras reescribirlo firmó y la verdad es que acertó de pleno con la pedida revisión.
Una de las dos patas principales sobre las que se sostiene “El Golpe” son Redfod y Newman, imaginaos dos de los actores más encantadores de todos los tiempos explotando precisamente su perfil más encantador. La sabiduría y una elegancia divertida, pero jamás grotesca, corren de cuenta de Paul Newman, Robert Redford pone la picaresca seductora y algo traviesa, juntos forman un combo insuperable, puede que formen en “El Golpe” una de las parejas más antológicas de la historia del cine, cuestión de compenetración perfecta, talento innato y un guion estupendo.
Tampoco podemos dejar de citar el magnífico trabajo que hace Robert Shaw como villano, realmente da el tipo como hampón circunspecto y amenazante que, aunque odioso, incluso protagoniza algún momento entrañable, el recital de actuación que da es estupendo, y completa con Newman y Redford un sensacional triángulo actoral.
El guion es un auténtico derroche de ingenio que contiene una serie de engaños que son como trucos de prestidigitador, donde los engañados (aparte de los pardillos de la película) también somos nosotros, además tiene la virtud de reflejar estupendamente el empobrecimiento causado por “La Gran Depresión” mostrándonos fidedignamente el aspecto de las zonas más humildes de Illinois. Por supuesto también abundan los diálogos brillantes, los personajes estupendamente dibujados y una buena dosis de intriga aquí y allá, y todo ello narrado con ritmo fluido, en un tono de humor desenfadado, donde los actos de violencia son obviados, con una construcción de personajes espléndida, con un desarrollo del relato en que vamos siguiendo con mimo los preparativos de “El golpe”, con diálogos rápidos, frescos, chistosos, desencadenando situaciones formidables, hasta desembocar en un final colosal donde las sorpresas aparecen en una especie de muñecas “matrioskas”. Por cierto, la película está dividida en siete episodios, presentados al estilo del cine mudo, es decir, con sus carteles pintados y titulados que recrean aquella época silente.
Grandiosa película, original, trepidante, magnífica, brillante, excelente y con todos los adjetivos que os queráis imaginar, con un guion extraordinario, unos protagonistas soberbios con un encanto arrollador, un antagonista magistral, unos secundarios de lujo, una banda sonora antológica, una ambientación perfecta, y lo más sorprendente, por muchas veces que la veas te sigue interesando aunque sepas sobradamente su sobresaliente desenlace. Una obra maestra, un auténtico “Golpe” maestro.
Estamos sin duda ante una de las películas míticas dentro del género terrorífico, quizá sea porque el protagonista de la película sea el mismo miedo y el causante de lo malo, del temor, el demonio. William Friedkin hace toda una reflexión sobre una temática que es de por sí difícil de plantear y de llevar a la pantalla, pero Friedkin lo consigue sin caer demasiado en un exhibicionismo gratuito. Es una película que dosifica magistralmente los momentos de tensión, el suspense que domina la cinta es abrumador, sabiamente narrada con un delicioso sosiego poco habitual en la mayoría de las películas del género y alejada de cualquier absurda estridencia. Lo que aquí abunda es el terror puro y duro, el que no necesita coartadas de ningún tipo, es el miedo que no se olvida, el que logra imprimir imágenes en la memoria, ya sea una cabeza que gira 360º, una vieja montada en un carruaje o el rostro de una inocente manchada por el mal.
"El exorcista" reúne casi todas las virtudes de las que la mayoría de filmes de miedo carecen: un acertadísimo “in crescendo” que empieza bajo en intensidad, una madre divorciada y actriz que vive con su hija preadolescente, la cual empieza a mostrar un comportamiento extraño, para ir aumentando progresivamente, de modo que el espectador pueda vivir la agonía de la niña, que no entiende lo que le ocurre, el dolor y la impotencia de su madre (magnífica Ellen Burstyn), la ineficacia de los médicos y finalmente la rendición ante unas fuerzas inexplicables y terroríficas. El filme no se limita a dar sustos sin ton ni son como suelen hacer la mayoría de películas de terror, en lugar de ir a lo fácil y empezar con la posesión en sí, el pulso casi clínico de Friedkin nos acerca al entorno de la familia poco a poco, a los primeros indicios de perturbación y más tarde, a la posesión propiamente dicha.
Si el objetivo del cine de terror es meter el miedo en el cuerpo, desde luego que "El exorcista" cumple a la perfección con la intención, el pavor que produce cincuenta años después de su creación, se eleva a cotas mucho más altas de la que seguramente Friedkin pudo imaginar en el mismo momento de rodarla. El resultado ha pasado a la historia: espasmos y deserciones masivas de las salas, aumento de fieles canónicos en misa, crítica dividida entre los que la subieron a los altares o la sepultaron en los infiernos... en definitiva, el nacimiento de un hito en el cine de terror envuelto en una aureola de leyenda negra desde entonces hasta nuestros días. Por cierto, se puede ver... pero jamás disfrutar. Amén.
























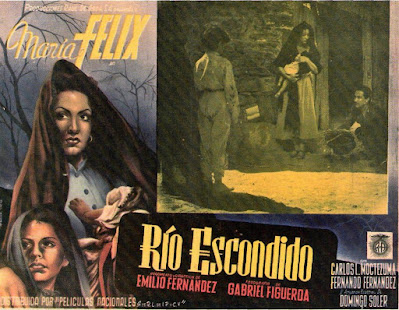




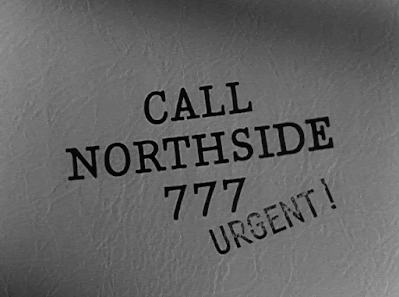






































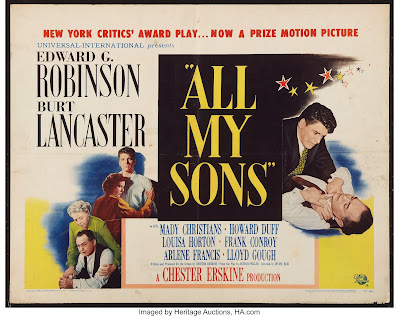














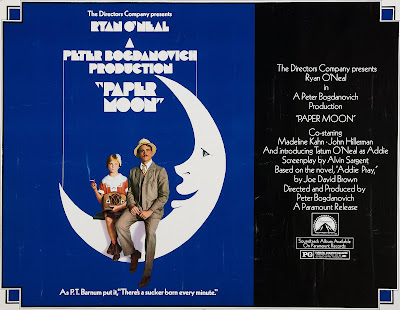














.jpg)

























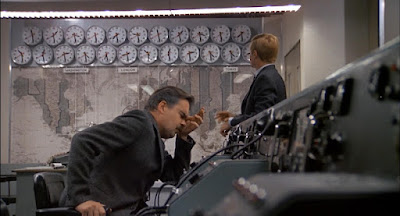
































































































































































.jpg)





















































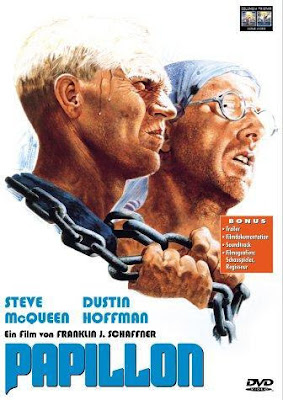



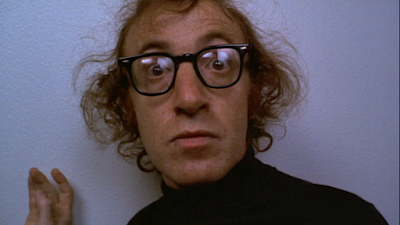


























Comentarios
Publicar un comentario